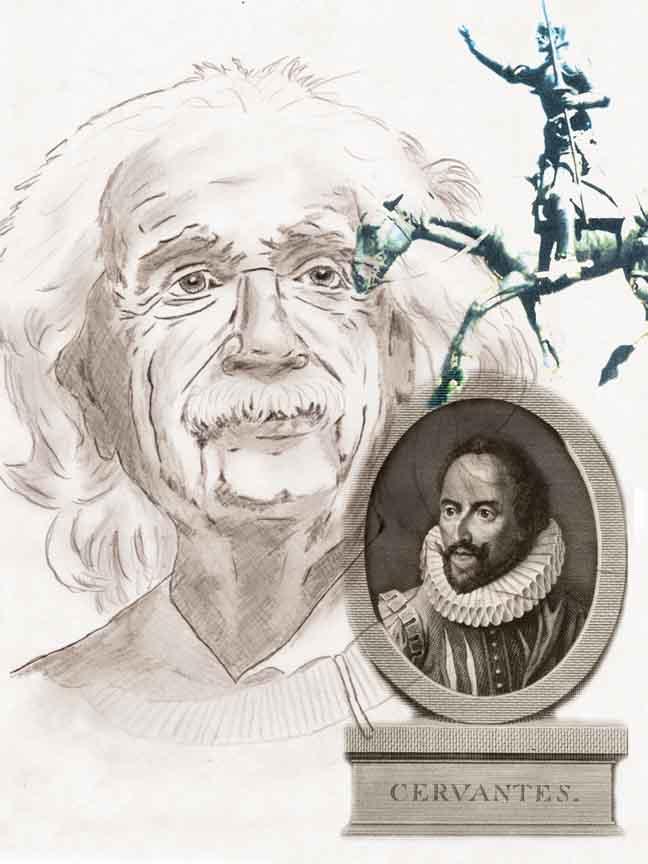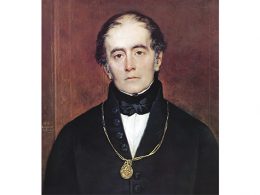Decir de alguien que fue o que es “un gran hombre” parece hueco lugar común. Pero este juicio se impone, irresistible, al evocar la figura del doctor Ruy Pérez Tamayo. Aquí lo llamaré simplemente “Ruy”, a la usanza de sus incontables amigos y discípulos.
Juzgamos el carácter del prójimo mediante solo tres indicios: su aspecto, sus palabras y sus acciones. El primero es quizás el menos fiable; pero William Hazlitt tenía razón cuando escribió: “No conozco a ningún genio que parezca un necio.” En este renglón la naturaleza fue generosa con Ruy: distinguido; de facciones armoniosas; garboso y dinámico hasta muy avanzada edad, su presencia física intensificaba la brillantez de sus pláticas. Lo que parecía odioso y aburrido se hacía inteligible o interesante oyéndolo. Valiosísima enseñanza era esta, que nos acostumbraba a revisitar lo que a primera vista parecía un obstáculo insuperable.
Es cierto que sus dichos podían ser duros, a veces hirientes. Enemigo mortal de la hipocresía, Ruy decía lo que pensaba y tenía muy poca paciencia con la estupidez y la sosería; ninguna si venían, como es frecuente, aliadas con la fatuidad. Una vez lo oí reprender a una reportera que lo entrevistaba sin tener ninguna idea sobre lo que preguntaba; en otra ocasión censuró acremente a quien lo interrogaba formulando las preguntas con burdos prejuicios. Pero también matizaba la acrimonia de sus invectivas con buen humor. Una joven periodista le dijo que sus dicterios y sus ataques contra reporteras novicias habían intimidado a todo el gremio reporteril, creándole “fama de león”. A lo cual Ruy respondió con característica humorada: “León, ¿eh? Bueno, pero un león sin melena.” Y a continuación explicaba por qué debían considerarlo un león “desmelenado”.
Para dar cuenta de la “tonsura melenal (¿melénica?)” de Ruy, precisa aludir primero a su biografía. Ruy inició su carrera científica bajo la égida del doctor Isaac Costero, investigador burgalés de pura cepa venido a México arrojado por el furioso torbellino de la guerra civil de España. Costero había sido discípulo de Pío del Río Hortega (a quien siempre llamó “don Pío”), figura estelar en la fulgurante constelación de científicos españoles encabezada por Santiago Ramón y Cajal, quienes habían asombrado al mundo por sus notables descubrimientos sobre la estructura del sistema nervioso, realizados mediante técnicas histológicas singularmente aptas para teñir las neuronas. Costero trajo a México estas técnicas, y Ruy las sorbió del abrevadero original, es decir, de la genial pléyade española, en línea directa vía Isaac Costero. La aplicación de dichas técnicas (de cuya ejecución se cuentan curiosas anécdotas por los prolijos cuidados que exigían) revelaba insospechados detalles morfológicos de las células del sistema nervioso. No en vano ignorantes impugnadores de Cajal y sus discípulos decían con mofa que estos hacían “anatomía celestial”. Pero la magnífica labor de los investigadores españoles había sido principalmente histológica; Costero, con todo y ser el fundador de la patología en México, no se había dedicado al estudio sistemático de las enfermedades (es decir, a la anatomía patológica propiamente dicha) sino hasta después de asentarse en México. Así nació el germen de un alejamiento (temporal) que vendría posteriormente entre Ruy y su mentor. El joven discípulo sintió la inquietud de informarse sobre otra manera de hacer las cosas; supo que puntos de vista novedosos y productivos prosperaban allende la frontera norte; y no necesitó más para salir, junto con su esposa, a un período de educación profesional en Estados Unidos.
Nótese la diferencia de enfoque. La venerable escuela de pensamiento europeo (en este caso su rama española) investigaba la distribución en el organismo sano o enfermo de células con características morfológicas específicas; su evolución en el curso del desarrollo embrionario; las analogías de tipos celulares en diferentes especies animales y muchos otros temas cruciales para esclarecer incógnitas del funcionamiento del organismo. Más aún, sus estudios arrojaban luz sobre el vastísimo campo de la biología. Ahora bien, imagínese un cirujano que acaba de operar un tumor del estómago e interpela a un patólogo de esta escuela como sigue:
–¿Me puedes decir cuál será el comportamiento de este tumor, constituido por células cuyas características has discernido tan elegantemente? ¿Qué probabilidades tiene de recurrir y, de ser así, qué tan pronto? Ayer examinaste la biopsia de un tumor parecido, y demostraste sutiles diferencias histológicas. ¿Reflejan esos cambios grados distintos de malignidad? ¿Cuál de estos dos tumores, en tu opinión, sería más sensible a la quimioterapia que vamos a intentar?
El patólogo parece reflexionar y responde:
–Todo eso, mi querido amigo, es algo que no me compete. No niego que son cuestiones muy importantes, pero corresponden a la medicina clínica. Son los clínicos quienes deben investigar esas cosas.
En Estados Unidos, cirujanos impacientes ante esta desconexión decidieron dejar temporalmente el bisturí y habituarse ellos mismos a ver a través del microscopio. Fueron cirujanos quienes crearon el campo hoy llamado “patología quirúrgica”. Pero esta disciplina no ayuda únicamente a los cirujanos; por eso mejor sería llamarla “patología diagnóstica”. Trata de establecer una correlación estrecha entre los problemas clínicos en general –esencialmente el diagnóstico y el pronóstico de los padecimientos– y la estructura de los órganos y tejidos enfermos. El mejor lugar para educarse en este campo en la década de los cincuenta era el laboratorio del hospital universitario (Hospital Barnes) de Washington University en San Luis, Missouri, a cargo del famoso patólogo Lauren V. Ackerman. Fue aquí donde Ruy se adiestró en patología diagnóstica.
Regresa Ruy a México y detona un estallido. Cuestiona el magister dixit de su reverenciado mentor. Las “mágicas” técnicas histológicas, tan fructíferas en el estudio del sistema nervioso, empiezan a parecer obsoletas y ceden ante el aluvión de procedimientos nuevos, más precisos y más consistentemente reproducibles. Pero, sobre todo, Ruy protesta contra el estudio meticuloso de las enfermedades como entidades abstractas, divorciado de lo que sucede a los pacientes, como si fuera “una rama de la biología” (sus palabras) más que de la medicina. Todo esto ocasionó un doloroso quebrantamiento de su relación con su maestro, el insigne doctor Costero. Viene a la mente la absurda hipótesis del escritor español Salvador de Madariaga sobre la existencia de un instinto peleonero y faccioso en los pueblos de tradición hispana. Porque inmediatamente aparecieron dos enconados bandos: “pereztamayistas”, seducidos por el coruscante genio de Ruy, y “costeristas”, leales al patriarca fundador, quienes acusaban al joven rebelde de desagradecido, traidor, extranjerizante y otras lindezas.
El revuelo gremial aumentó cuando Ruy, apenas en sus treintas, fue nombrado jefe del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital General de la Ciudad de México. ¡Un jovenzuelo dirigiendo un servicio hospitalario de una venerable institución centenaria! ¡A imaginar el rencor, la inquina, la malevolencia que debe haber despertado en vanidosos y autoritarios cirujanos y en médicos dirigentes de diversos servicios al ver sus opiniones, antes acatadas sin chistar, ahora rebatidas por un mozalbete desleal que esgrime toda la fuerza del conocimiento sólido y la evidencia irrefragable! Las confrontaciones, retos y enfrentamientos fueron gajes del oficio en la época heroica de la anatomía patológica mexicana. En especial, los cirujanos –gente proverbialmente osada y resoluta– no estaban acostumbrados a ver sus decisiones cuestionadas, ni su trabajo cotejado contra visión microscópica. Una crónica de los incidentes así generados daría una colección de conturbadoras anécdotas entre jocosas y horríficas. No es el menor de los méritos de Ruy el haber sabido sortear tretas y añagazas, y salir triunfante. Fue así como Ruy dejó crecer garras, colmillos, e instintos leoninos, aunque después decidiera recortarse la melena. Espíritu combativo, valiente y batallador: No en vano fue tocayo del Cid, Díaz de Vivar.
El ingenio de Ruy y su energía eran inmensos. De haber nacido en el Renacimiento italiano la hubiera hecho, por lo menos, de condottiere. Su fuerza mental no se podía constreñir al diagnóstico microscópico. El verdadero científico no se contenta con observar: necesita perseguir nuevas verdades, es decir construir hipótesis y tratar de verificarlas o “falsificarlas” mediante experimentos idóneos. Inició una brillante serie de trabajos experimentales sobre problemas médicos cuya urgencia y relevancia eran avaladas por su experiencia en el Hospital General. Su enfoque fue siempre básico. Así, sus trabajos sobre los mecanismos de formación y resorción de las fibras colágenas ayudaban tanto a la comprensión de la cirrosis hepática y otras enfermedades que cursan con fibrosis, como de procesos normales, v. gr. cicatrización, crecimiento uterino del embarazo, etc. La amibiasis, enfermedad de gran importancia en México, fue objeto de una serie de trabajos tendientes a disecar, paso a paso, los mecanismos celulares básicos causantes de las lesiones. Asistí, en mi juventud, a algunas de sus presentaciones, y recuerdo que me sentí extasiado, deslumbrado, embelesado –apenas hay palabras para describir el arrobamiento que me producía la elegante combinación del racionamiento preciso, ordenado, junto con la belleza de las imágenes microscópicas y el enunciado lúcido, elocuente y siempre ameno de los hallazgos y conclusiones–. En sus más de cincuenta años de vida docente, ¿cuántos de sus estudiantes habrán sentido esas emociones? Este solo pensamiento –de Ruy como la inspiración cimera de mentes jóvenes– basta para poner de relieve el inmenso beneficio que significó para México.
Es importante notar que muchos de los modelos experimentales fueron obra de su esposa, la investigadora Irmgard Montfort Happel. Los biógrafos no insisten lo suficiente sobre el papel fundamental de Irmgard en la exitosa carrera académica de Ruy. Colaboró con él en numerosos trabajos publicados sobre la amibiasis y la cirrosis del hígado. “Para mí, ella fue todo –absolutamente todo– lo que una mujer puede ser para un hombre”, me dijo Ruy profundamente conmovido cuando en 2008 sufrió el inexpresable dolor de presenciar su muerte. No se dejó abatir por la pena. Pronto redobló sus actividades con mayor ahínco: “terapia ocupacional”, decía. Sus escritos, antes numerosos, ahora brotaron en profusión abrumadora. Bromeaba diciendo que el deseo compulsivo de escribir es una enfermedad para la cual encontró un término técnico, en latín según la añeja tradición galénica: insanabile cacoethes scribendi, “la incurable manía de escribir”, cuyo síntoma principal es “el horror a la página en blanco”. Ruy padeció este mal crónico en su forma más virulenta.
En más de setenta libros se ocupó de todo: biomedicina, ética, historia de la medicina, filosofía de la ciencia, difusión cultural, literatura juvenil, ensayos literarios, música, semblanzas de sus colaboradores y un largo etcétera. Un conocido actor de Hollywood relataba que tras leer un libro de Bertrand Russell quedó tan impresionado que llamó a la librería más grande de su ciudad, y pidió que le enviaran todas las obras que tuvieran de ese autor. A la mañana siguiente, casi se cae de espaldas cuando llega frente a su casa una camioneta repleta de las obras del famoso filósofo inglés. La anécdota bien podría cambiarse con el nombre de Ruy. Dos estantes de mi biblioteca son borneadizos bajo el peso de volúmenes que mi maestro y amigo tuvo la generosidad de enviarme en el curso de los años. Causa es de gran maravilla que lograse tal productividad al mismo tiempo que impartía cursos, seminarios y conferencias, sin abandonar su laboratorio de investigación.
Tampoco se crea que el volumen de sus escritos implicó una claudicación en aras de la superficialidad. La obra de Ruy va desde lo trivial hasta lo profundo. A veces describe lo trivial y lo intrascendente que observa. Pero era imposible que Ruy abandonase su preocupación por los grandes problemas humanos. Porque él fue un auténtico amante de la verdad: la verdad sin ambages: la verdad por sí misma, sin dobleces o intenciones espurias. Y quienes logran una visión desinteresada de la verdad son aquellos que por costumbre la contemplan en cuestiones abstractas y remotas, en contraste con las gentes ignorantes y vulgares, a quienes les importan únicamente las cosas que afectan su propio interés. Esa clase de gente piensa solo en asuntos locales, personales, limitados y en consecuencia sus mentes se tornan egoístas y estrechas.
De un hombre de ciencia que derramó sus conocimientos sobre las mentes jóvenes durante más de cincuenta años; que tenazmente persiguió la verdad, inspirando a colaboradores y discípulos con el ideal de ensanchar un poco el ínfimo cerco de luz en que vivimos, contra el inmenso océano de oscura ignorancia que nos rodea; y que hizo todo esto mientras escribía textos amenos que nos recuerdan la compleja, fascinante policromía de la condición humana; de un hombre así no me parece exagerado, inverosímil o impropio decir que fue un gran hombre. ~
(Ciudad de México, 1936) es médico y escritor. Profesor emérito de la Northwestern University. Su libro más reciente es Más allá del cuerpo. Ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal/uv, 2021).