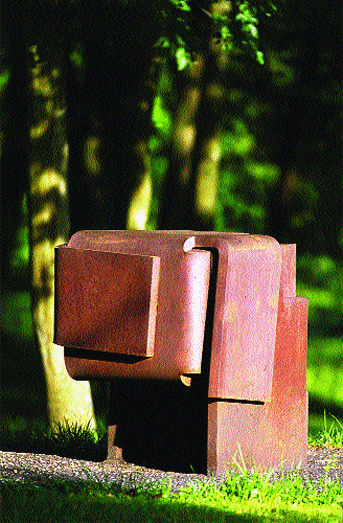La historia es algo que nos desborda, nos adormece y nos entontece mientras pasa. A la misma hora en la que el viernes 1o de septiembre de 1939 los tanques y los aviones de Hitler entraban en Varsovia, la gente hacía largas colas para entrar a espectáculos o tomaba un café charlando sobre la tragedia polaca. Mientras más cerca estamos de la catástrofe, más tendemos a vivirla como si el asunto no fuera con nosotros. Resulta difícil entender que los días que cambiaron la historia fueron comunes y que lo excepcional fueron sus consecuencias.
El viernes 1o de septiembre de 2006, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Vicente Fox Quesada debía rendir su último informe presidencial. Estaba claro que se trataba de un punto de inflexión en una historia en la que, más mal que bien, nos hemos ido acostumbrando a vivir en la pantomima de nuestra normalidad. Con Reforma y el Zócalo tomados, intentando mirar hacia otro lado como si Oaxaca estuviera en China, todos esperábamos, y así lo decían los periódicos, la radio y la televisión, que algo pasara; la gran incógnita de ese ominoso futuro presente que íbamos a vivir era qué.
La lectura del presidente Fox debía iniciarse alrededor de las siete de la noche y los invitados fuimos citados a las cinco de la tarde; tanta antelación obedecía a la necesidad de sortear los plantones y las medidas de seguridad para acceder al recinto legislativo. El muro y la vigilancia se reforzaron desde días antes porque ya había habido un intento de ocupar las inmediaciones del propio Congreso. El panorama era desolador.
Ese día en San Lázaro también era evidente la abundancia de reporteros, fotógrafos y camarógrafos cubriendo lo que fuera y esperando la nota principal, que podría ser cualquier cosa. La primera cuestión era si López Obrador movería sus razones y a sus seguidores hasta el Congreso. Antes de las cinco de la tarde se oyó la transmisión en directo desde el Zócalo de su célebre declaración: “¡Al diablo con sus instituciones!” Quedaba claro que los que se hallaban en la asamblea permanente en la Plaza de la Constitución no intentarían llegar a San Lázaro. Lo que tuviera que pasar pasaría sin auxilio externo. Al subir a los asientos para los invitados se percibía tensión. Seguía en duda si el Presidente podría, y en qué condiciones, hacer uso de la palabra. Muchas filas a izquierda y derecha estaban ocupadas por miembros de las fuerzas armadas; en medio diplomáticos, empresarios, políticos, público general.
Iniciada la sesión, representantes de los partidos fueron hablando uno tras otro; al final deberían intervenir el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, cuyas actuaciones van a condicionar los tres años de actividad de la LX Legislatura. Todos hicieron alusión a las condiciones de excepcionalidad en las que se celebraba la sesión, al enorme despliegue de fuerza; unos profundizaron en las razones de ello y otros se limitaron a decir que era ofensivo para la clase parlamentaria. La exhibición policiaca que rodeaba el recinto no era sino antiparlamentaria. Los parlamentos son para hablar y las medidas de seguridad para garantizar el derecho a la expresión.
Los invitados podíamos ver la paulatina articulación de la protesta. Yo vi cómo en la primera fila se tomaban posiciones estratégicas para exhibir carteles con la leyenda de “Voto por voto”. Faltando siete minutos para las siete, cercana la hora en que debería arribar el jefe del Ejecutivo, el senador Carlos Navarrete, del PRD, hizo un duro alegato contra la limitación del derecho de tránsito y la suspensión de los derechos constitucionales en la zona aledaña, y contra el aislamiento de uno de los tres poderes de la Unión; luego, con una seña a sus compañeros de bancada, dio pie al acto final de esta pantomima de normalidad: sus compañeros se levantaron y empezaron a ocupar la tribuna de San Lázaro.
Inmediatamente todos –y todos somos ciento cuatro millones de corazones, doscientos ocho millones de ojos sobre San Lázaro– tuvimos la sensación de que comenzaba el acto final. Que habíamos llegado al cierre de ese 1o de septiembre anunciado y teorizado como el inicio de la imposible normalidad. Comenzaron los gritos de “Voto por voto, casilla por casilla”, y por otra parte los de “Vicente, Vicente”, contrarrestados con “Sirviente, sirviente”. Fue subiendo la temperatura de los dos grupos, que no llegaron a chocar. El Presidente de la Mesa, claramente desbordado, pidió la retirada de la tribuna. Llegó el Presidente de la República y ocurrió lo que sabemos: Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox se habían preparado para una representación cuyo fin consistía precisamente en que no hubiera representación.
Durante los minutos siguientes, la puesta en escena se desarrolló con éxito: unos impidieron que se diera un discurso y otro cumplió con su obligación constitucional y luego, frente a las cámaras de la televisión, donde realmente siempre quiso estar, dijo lo que el disturbio le impidió decir. La tristeza invadió a todos los que no formamos parte del reparto. El éxito de Vicente Fox radicaba en que no lo dejaran hablar. El éxito de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento radicaba en que el Presidente no pudiera hablar. Para el resto del país no hubo premio de consolación, sólo preguntas: ¿a dónde vamos? ¿Para qué sirven los grupos parlamentarios que juegan a estar dentro y fuera de las instituciones? No se puede negar una institución mientras se aprovecha su plataforma. Al final, una gran tristeza: la de quienes fuimos a votar el 2 de julio. La palabra secuestrada, el futuro asesinado. La normalidad fingida. Y en medio de todo eso, lo más sorprendente de todo: para la mayoría de los observadores, analistas, comentaristas políticos y políticos en ejercicio, una gran descarga de sus conciencias y de sus cadenas: “Fue lo menos. La libramos con poco. No hubo violencia.” La violencia es el patrimonio de los no pensantes. Cualquier animal tiene la capacidad de producirla. Para los pensantes, es el último paso de una carrera de degradación. Existe la violencia moral, la dialéctica, la institucional, la intelectual. Seguramente la violencia física, patrimonio de los irracionales, de los débiles -que casi siempre es sinónimo de violentos-, es en el fondo la menos peligrosa aunque aparezca como la más destructiva.
Lentamente fuimos dejando la ciudad tomada de San Lázaro. Las caravanas para abandonar el recinto parlamentario se convirtieron en un viaje a ningún lugar. El mediano plazo eran los cinco minutos siguientes y el largo las dos horas posteriores. ¿Dónde está la posibilidad de ofrecer, construir, sumar, solucionar? ¿La recuperación de la esperanza para un pueblo que cumplió su parte, que acudió a las urnas? Los culpables somos todos, aunque no hay que caer en el “síndrome de Estocolmo” y terminar amando al secuestrador porque al final del día parece que saldremos vivos.
La limitación del derecho a la palabra es un crimen grave. Tan grave como adulterar a través del robo, la mutilación o el fraude la verdadera voluntad popular. Llegó un momento, como a las ocho y media de la noche, en que ya resultaba difícil pensar con lucidez. ¿Dónde encontrar una propuesta positiva para salir de la crisis política? ¿La capacidad de volver a tener un proyecto como país?
En Los Pinos, ante las cámaras, en actitud tan provocadora como la que ha emergido de la Plaza de la Constitución, el presidente Vicente Fox explicó que un grupo secuestró la voluntad popular –nos secuestraron a todos– y no le permitió cumplir con su deber constitucional. Dijo: “Una sociedad dividida es una sociedad débil; una sociedad incapaz de alcanzar sus fines; incapaz de atender a los más necesitados.”
Un ideario en el que estamos de acuerdo; todos podríamos firmarlo. El problema es que, se dijo antes, la política o es construcción o es nada: un huracán de palabras huecas que tiene su ojo en la vanidad de aquellos políticos a los que les importa más su razón y su visión que su obligación para con su país. Muchas veces, a lo largo de estos dos meses, me he hecho y me han hecho la eterna pregunta: ¿Qué hacer? Y me he respondido y he respondido: si es verdad lo que se acepta como verdadero para ocupar los escaños del Congreso y el Senado o la jefatura de gobierno del DF –con el consiguiente manejo de un presupuesto que viene a suponer el veinte por ciento de todos los dineros públicos de la República–, en nombre de los resultados electorales del 2 de julio, ¿cómo asumir que en todo eso no hubo fraude electoral y predicar que sí lo hubo en la elección presidencial?
El pasado 2 de julio la izquierda no sólo obtuvo su resultado más brillante, sino que conquistó la posibilidad de condicionar toda la política nacional. Y como en Fuenteovejuna, yo votante del 2 de julio tengo derecho a pensar que “todos a una”: los diputados, senadores, gobernadores, juntos, serían capaces de hacer triunfar un programa histórico.
La lucha por los principios, el evitar la estafa electoral, es fundamental. También es fundamental ofrecer al pueblo de México que sigue a quien fue candidato de la Coalición por el Bien de Todos no sólo la capacidad de cortar, interrumpir, abortar, sino la de construir. Mientras que el “candidato de la esperanza” (AMLO) tiene que responder por un programa político que sólo entiende él, el presidente del fracaso de la esperanza (Fox) tiene que responder del mayor debilitamiento en la historia reciente del Estado mexicano. El que ha tenido tanto éxito mediático deja a un país en el que los grupos de presión y poder campean a sus anchas y sostienen las dudas que han servido para abonar el estado general de sospecha.
Al final, el balance del primer día de septiembre es desolador porque nadie ha ganado, todos hemos perdido. La gran lección es muy sencilla: el futuro no estaba en San Lázaro, porque no está compuesto por el número de representantes de la voluntad popular, sino por la capacidad de diálogo que tengan esos representantes.
Todos esperamos la vuelta de la política, el final de los personalismos, y evocamos el eco de una frase del poeta Antonio Machado: “No mi verdad, no tu verdad, sino la verdad.” ~