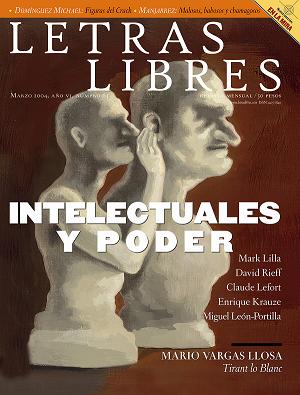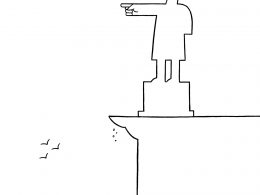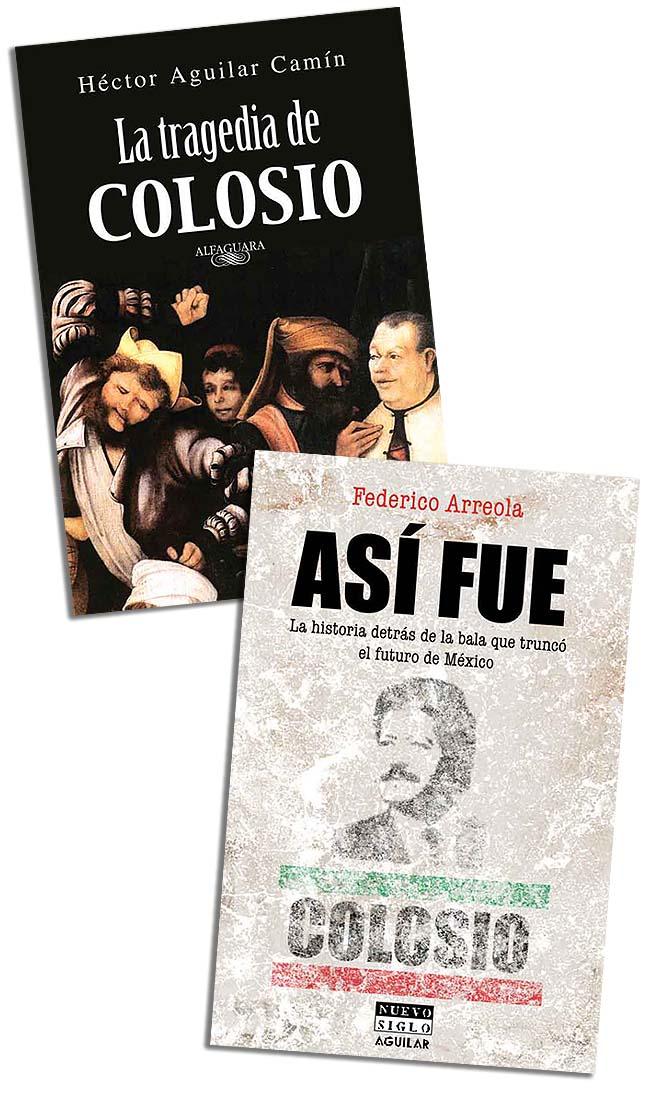En México se vive a fondo y se expresa con frecuencia una contradicción característica de las identidades endebles: por un lado existe la arraigada convicción de que México es el mejor de los países posibles, y por el otro se acepta como un hecho que lo mejor que le puede ocurrir a un mexicano es irse a vivir a otro lado. Esta contradicción —que se asume como algo a tal grado evidente que prescinde de cualquier necesidad de demostración— se llama “La paradoja de Chucho”.
Fue en efecto el ilustre cuanto inspirado compatriota Chucho Monge quien, en su tan sentida cuanto popular tonada “México lindo y querido”, postuló esa hipótesis, que está por demás demostrada si el éxito de su canción es un indicador confiable, a saber: la mejor (si no es que la única) manera de amar a la patria es estando lo más lejos posible de ella, y el gesto supremo de amor que se le puede expresar consiste en morirse lejos y regresar a sus lares sólo en calidad de difunto, siempre y cuando uno finja estar no muerto, sino sólo dormido.
Así pues, ostentarse mexicano es una emoción tan avasalladora que sólo se equipara en frenesí a la ilusión de cesar de serlo, aunque sea por una breve temporada. De este modo, se asume que salir del país es algo a tal grado deseado por el mexicano promedio que, cuando alguien recibe beca, es invitado a universidad remota o acepta encomienda foránea del gobierno, el gozo es tan absoluto e incondicional como entonar un extenso aleluya.
Desde luego, se obvia que esta emoción cae en el campo de lo personal y subjetivo, toda vez que la reacción de los congéneres compatriotas suele ser de muy otra índole: un desprecio público intensamente sazonado de envidia íntima. Así por ejemplo, si la Secretaría de Relaciones Ulteriores envía a Menchaca como su representante a la remota Europa, se desatará esta reacción en cadena: a) Menchaca es un imbécil, b) ¡Qué envidia me da Menchaca!
La otra decisión que se toma de forma consensada y sumaria —sobre todo si viaja con cargo al erario— es que Menchaca ha recibido un bochornoso premio. La curiosa metamorfosis, que convierte en premio el esencial castigo de tener que alejarse de una patria como la que “no hay dos”, es por lo menos intrigante. El puro hecho de que Menchaca acepte un encargo al servicio de la Patria fuera de sus acogedoras fronteras supone que los vigilantes de la conciencia Patria dictaminen que: a) Menchaca vendió su conciencia, b) Su castigo será tener que vivir fuera de México, c) Menchaca se lo merece, pues es un imbécil, y d) ¡Qué envidia me da Menchaca!
Porque este fenómeno sucede con especial intensidad en dos ámbitos. El primero, claro está, es el de quienes tienen el poder de mandar (y regresar) a Menchaca. Poder otorgar cargos en un país que, como ya se dijo, es amado con intensidad tan avasalladora que resulta imperativo salirse de él, es lo más parecido al Pantocrátor. Por lo tanto todo salido debe considerarse un premiado. Y en consecuencia, todo regresado es un castigado. Curiosamente, los adversarios de ese poder parten del mismo principio y la misma convicción. Son idénticos quienes purgan en Menchaca el odio a los “intelectuales” a quienes purguen en Menchaca el odio a “esos intelectuales” (es decir, los que no son mis intelectuales).
Que tanto el poderoso como el adversario de su poder consideren que Menchaca ha sido premiado, no deja, misteriosamente, de igualarlos. Si Menchaca acepta salir, se entiende que: a) Menchaca es un imbécil y, b) Menchaca es objeto de total envidia, una que sólo se habrá de atenuar cuando Menchaca sea ignominiosamente regresado. En ese momento, ambas pulsiones —la del poder y la de los envidiosos— se reencuentran felizmente: el regreso de Menchaca es su castigo por haber osado salir de tierra mexicana.
Porque, cuando Menchaca hacía sus maletas para salir, resignado e impasible como cualquier héroe epopéyico, podía palpar sin necesidad de antenas la reacción ambiente de amigos y enemigos. Si a los unos les parecía que Menchaca había tenido suerte, a los otros les parecía que finalmente a Menchaca le había hecho justicia la historia (ya no la Revolución) premiándolo —castigándolo— con un cargo exterior. ¡Lo que era formidable es que unos y otros estuvieran de acuerdo en las premisas!
¡Ah, misterios de Cuauhtémoc! ¡Oh, enigmas de Huichilobos!
El poderosillo sexenal, decorado con jadeítas y bezotes de turquesa, entona desafinadamente, como cualquier gorda en una opereta de Offenbach, la tonada “Fastidiamos a Menchaca” (faut pas qu’on le dise, chut!). El cacofónico izquierdete, igual de desafinado, entona, como en una balada de Brecht —ese Shakespeare del proletariado— “Se chingaron a Menchaca”… Pero ¡los dos celebran lo mismo! ¡Son iguales!
¿Qué más da? ¿Por qué se considera “un premio” salir de esa patria que se blasona sin parangón posible, y un castigo regresar a ella? Porque el ingrediente esencial del desaforado amor público a la patria mexicana es un íntimo, secreto y puntual desprecio a su asfixiante abrazo. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.