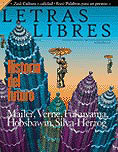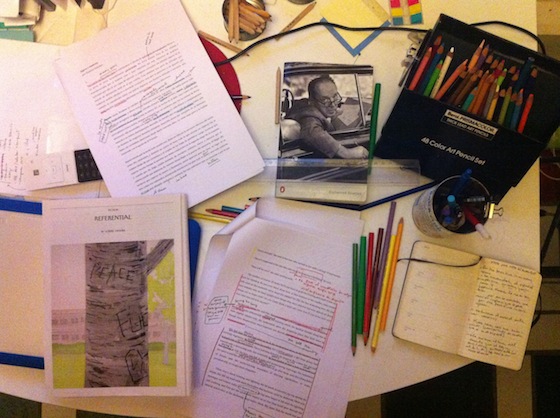Llegó al atardecer, completamente solo y sin conocer a nadie. De inmediato llamó la atención por ser muy alto, delgado, de piel blanca, ojos cristalinamente azules y facciones finas, particularmente la nariz —recta y delgada hasta el extremo de la fragilidad y salpicada de minúsculas pecas. No cabía duda: era extranjero. Luego se correría el rumor de que ese mismo joven, allá en su país, había recorrido caminos descalzo, la barba y el pelo crecidos, deteniéndose donde lo sorprendiera la noche o donde le viniera en gana sin más anhelo que el de fumar marihuana, comer lo que buenamente le ofrecieran y continuar al día siguiente sin rumbo fijo. Pero esa tarde llegó de quién sabe dónde con una sombra en el rostro que delataba que no se había rasurado en tres días, la mochila a la espalda, vestido de playera, con zapatos tenis y pantalón vaquero. Y así como llegó se perdió por las afueras del pueblo sin que nadie imaginara ni su destino ni su cometido. Reapareció a la mañana siguiente recién bañado, limpio y afeitado al ras, saludando sonriente a quien se cruzara en su camino, lo cual, al parecer, también resultó motivo de desconfianza. Durante esos primeros días se le veía a menudo por la plaza de Zitilchén: compró un mínimo de herramienta y un machete; compró lámina, cal, yeso y cemento; compró tabique, clavos, alambre y varilla. Se ausentó por unos días. No mucho después alguien descubrió dónde vivía. Se había avecinado con Loch Uc, un indígena que poseía una modesta casa de mampostería, allá por el rumbo del cementerio.
Quién te iba a decir que saldrías desde las extensas planicies de Iowa para venir a dar a una de las esquinas del mundo y hacerte cargo de una oscura parroquia. Tendrías que distribuir tu tiempo y tu persona en diferentes pueblos dejados de la mano de Dios. Y de eso hacía ya más de quince años. Y lo peor de todo: al llegar no hablabas una sola palabra de español y ni se diga de maya que es endemoniadamente difícil. Pero Dios sabe por qué nos coloca en ciertos caminos a pesar de que se encuentren llenos de dificultades. Esa era tu misión y no te quedaba más remedio que obedecer. Con la falta que hacen por acá los sacerdotes católicos. Abandonada la parroquia durante más de dos años y a falta de curas nacionales que pudieran atenderla, el sacristán se vio en la necesidad de suplir, en los pocos asuntos que podía, la presencia de un padre del lugar. Él se encargaba de mantener la iglesia abierta, de conducir las oraciones vespertinas, de rezar el rosario y no de mucho más, pues carecía de la investidura para poder administrar los sacramentos; los días santos o de fiesta, como el de la Inmaculada Concepción, él sacaba, apoyado por un grupo de devotas mujeres, a la Virgen en procesión.
Llegar hasta Zitilchén fue parte pues del destino que Dios te tenía deparado. A la gente le extrañó que fueras extranjero. Esa iglesia había sido mandada a construir por españoles con manos indígenas hacía cientos de años. ¿Qué hacía allí metido un cura norteamericano? Y sin embargo, poco a poco te diste a respetar bajo la mirada no siempre complaciente de tus feligreses y no sin haber cometido más de un error que unas veces llegó a provocar burlas y risas y otras llegó hasta el punto de la indignación.
Pero tu arribo motivó un gran cambio en las costumbres religiosas del pueblo. Como apenas te podías comunicar con tus feligreses te dedicaste a trabajar de lleno: arreglaste la sacristía que tu antecesor había dejado convertida en un chiquero; reconstruiste totalmente la casa sacerdotal para hacerla digna y habitable. Seguiste con el atrio. Chapeaste el terreno, lo desbrozaste, sembraste zacate, árboles frutales e incluso plantaste algunas flores; resanaste los muros, limpiaste los patios traseros. Poco después iniciaste una hortaliza, criaste gallinas y remozaste completamente la iglesia y sus alrededores. Entre tanto empezabas a hacerte entender con tus parroquianos en tu media lengua.
Presionaste a los feligreses. Los comprometiste para que empezaran a aportar dinero para el beneficio de la parroquia. Llevaste a cabo bautizos y matrimonios colectivos. Les apretaste las tuercas y cada vez que te enterabas de sus borracheras, de sus amasiatos, chismes, desmanes, fraudes, trampas y demás desórdenes les llamabas enérgicamente la atención.
Luego vino lo del retablo: lo mandaste recubrir con hoja de oro y lo pintaste con óleos y lacas; adornaste el altar con una estatuilla de la Virgen de la Inmaculada Concepción y otra de San Antonio de Padua, patrona y titular del pueblo. Pintaste las paredes y te deshiciste de la exagerada iconografía baratona que poblaba los flancos y que le daba un tinte de fanatismo e idolatría al templo. Empezaste a tener cierto ascendente entre los importantes del lugar. No sólo los feligreses, el pueblo entero se te acercaba a pedirte consejo. ¿Sembraré algodón o girasol? Todo el mundo dice que el algodón está dejando más dinero. ¿A dónde me conviene mandar a mi hijo a estudiar? ¿A Mérida o a Campeche? ¿Qué debo hacer para que mi esposo deje el juego? ¿Nos acompañaría usted al baile anual como invitado de honor?
Loch Uc cayó en el alcoholismo durante años. Aunque era un hombre trabajador todo su esfuerzo se volvió inútil al entregarse compulsivamente a la bebida. Sus hijos lo empezaron a ver con temor, su esposa le dejaba de hablar durante días. Le dio por faltar a su trabajo y en una ocasión, durante una parranda, se gastó todo el dinero de la nómina de la casa de materiales donde trabajaba. Lo acusaron de fraude. Estuvo a punto de ir a la cárcel y sólo se salvó porque entre sus amigos se cooperaron para restituir el dinero con la condición de que ingresara en Alcohólicos Anónimos. Ya les pagaría la deuda cuando se librara del vicio. Su esposa lo llevó casi a rastras y a partir de entonces entró en un auténtico proceso de expiación. En algún viaje a la ciudad de Mérida conoció a un ministro bautista y se convirtió al protestantismo. Al abandonar la bebida se transfiguró en un hombre sumamente religioso que cumplía al pie de la letra con todas las obligaciones de su nuevo culto.
Reapareció vestido de negro. Ave de mal agüero, se atrevió a insinuar alguien. A poca gente le dio gusto volverlo a ver. Pero era sumamente cortés y en poco tiempo se había ido aprendiendo los nombres de la gente. ¿Qué quería? Salvo Loch, no tenía ni amigos ni conocidos en el pueblo. Corrió la voz de que el extranjero andaba fincando dentro del mismo predio de Loch: se estaba haciendo una casita con sus propias manos. Era tan sólo un tejabán, pobre, modesto, pero eso sí muy bien construido. Una vez terminada su obra salía a caminar solo por todo el pueblo: animoso, saludador, con las manos cruzadas a la espalda, como peinando el lugar, estudiándolo. Fue por entonces que se supo cómo se llamaba: Ralph. Ralph Chapple.
A pesar de que Robert Shingle tenía ya más de cincuenta años era todavía un hombre recio, fornido, de espaldas anchas; Robert usaba lentes y una vereda perfectamente trazada en el lado izquierdo de su cabeza dividía su cabello; en el centro de la frente lucía un breve copetito que lo delataba como una persona que no había cambiado su arreglo ni su apariencia desde su primera juventud, seguramente a principios de los años cincuenta, antes de ingresar al seminario. Conservaba todavía el color castaño, y sólo unos cuantos pelillos, muy bien recortados por encima de la oreja, arriba de la pata de sus gafas, dejaban ver las canas que empezaban a cubrir sus sienes. Shingle pasaba de vez en cuando por una tienda llamada La Embajada con cuyo dueño, un solterón empedernido llamado Antonio, le gustaba conversar. Mientras hablaban, Shingle comía, como quien no quiere la cosa, todo tipo de golosinas:
—Dame una coca, por favor Antonio, ah, y una bolsa de papas fritas. Oye dime, me llegó un chisme de que hay un forastero en el pueblo, ¿tú sabes de quién se trata?
—Parece que es un gringo —contestó el Antonio.
—Dame unos charritos y otra coquita —pidió Shingle—, ah y dos salchichas. ¿Un norteamericano o un gringo?
—¿Pues qué no es lo mismo, padre?
—Bueno, sí y no —contestaba mientras se comía una de las salchichas de un bocado—. Lo que quiero decir ¿es mi paisano o viene de algún otro lugar?
—Nadie lo sabe muy bien, padre, pero parece que es gringo como usted, de los Estados Unidos, quiero decir. Pero déjeme averiguarle —contestó el Antonio sin darle mayor importancia al asunto.
—Dame unos doritos y aprovecha para cortarme cien gramos de queso fresco —pidió Shingle—. Pues sí, averígualo porque parece que tiene intrigado a todo el pueblo. ¿Cuánto te debo?
—Ni un centavo, padre, faltaba más.
—Bueno, pues dame unos chocolatines y unos chicles y muchas gracias, espero verte en la misa del domingo para darte la bendición por todo lo que haces por mí.
Robert salió satisfecho de la tienda, con su cuerpo voluminoso y su cara un tanto infantil, levantándose las gafas con el dedo índice que, con el calor, se le deslizaban hacia abajo para llegar casi hasta la punta de la nariz. Así lo veía alejarse Antonio, rumbo a la iglesia, moviendo todo el tórax a cada paso, pisando fuerte, con los brazos en vilo, contento de haber cumplido con sus deberes religiosos por el pueblo y con la rémora que acompañaba invariablemente a su voraz estómago un tanto apaciguado mediante las golosinas con las que apenas y había hecho un poco de boca: ya se encontraba listo para el suculento almuerzo que le esperaba en casa preparado por doña Matilde, su estupenda cocinera.
Ralph Chapple también empezó a frecuentar La Embajada. Pero él nunca comía nada. Compraba caramelos, bombones, paletitas, chamois, cocoyoles, mazapanes, garapiñados, pulpa de tamarindo, chicles y demás dulces que Antonio metía cuidadosamente en una o varias bolsas, pues Chapple solía hacer compras considerables.
—¿Y usted de dónde es? —preguntó distraídamente Antonio mientras le entregaba su paquete a Chapple.
—De Pensilvania —contestó el otro mirándolo fijamente—. ¿Por qué?
—Mera curiosidad —contestó el Antonio sin darle demasiada importancia y rehuyendo la mirada—. ¿Y se puede saber qué es lo que hace por aquí?
Una vez más Chapple lo miró de frente.
—Vengo a sembrar —contestó sin más comentarios y salió de la tienda, ágil y delgado, amistoso y meditabundo a la vez, para dirigirse hasta el predio de Loch Uc.
—Dice que vino a sembrar —le dijo Antonio la siguiente vez que vio al padre Shingle en su tienda.
—¿A sembrar? ¿A sembrar qué?
—Eso sí quién sabe, padre —repuso Antonio.
—Se oía como una música celestial —le confió uno de sus más cercanos feligreses a los que les dio como encargo que investigaran lo que hacía Chapple en el pueblo—. Estaban bien entonados. No, no había ningún instrumento que los acompañara.
Se encontraban reunidos en la casa de Robert Shingle, contigua a la iglesia. Estaban sentados en la mesa del comedor. Matilde había preparado chocolate caliente para todos y alguien había traído unos bizcochos para acompañarlo. La casa era sencilla pero muy limpia. Había sólo unos cuantos muebles de madera labrada que Shingle había traído desde los Estados Unidos: dos mecedoras y una especie de pequeña banca con los asientos de bejuco. En la sala había también un enorme secreter que era donde el padre trabajaba sus sermones y contestaba su correspondencia. Sobre la pared había un gran crucifijo.
—Es cierto —intervino alguien más—: era como un coro capaz de entonar canciones que jamás habíamos oído.
Y así, uno a uno le habían ido chismeando que los cantos que se escuchaban cerca del cementerio parecían provenir directamente de la casa de Loch Uc. Pero no tardaron mucho en darse cuenta de que no, no era precisamente de allí de donde salía la música sino de la casita de Ralph. Del tejabán que él había construido.
Shingle se veía pensativo. Dejó de lado los bizcochos que había empezado a comer con tanto apetito, apartó su taza de chocolate y preguntó:
—¿Qué pasaba allí?
—Nadie se lo imaginó hasta que vimos salir a un grupo de niños con caramelos en la boca y dulces en las manos.
—Todos conocidos y bien identificados, padre, sí, niños de nuestro propio pueblo.
—No lo puedo creer —dijo el padre Shingle para sí.
—Tal como se lo contamos —le contestaron.
Pensativo, molesto, Robert Shingle adivinó pronto de qué se trataba.
—Que ese tipo, Chapple o como se llame, nos haya engañado me parece menos grave a que se haya atrevido a traicionarme —dijo por fin y se levantó furioso de la cabecera de la mesa donde se encontraba rodeado de hombres y mujeres de su parroquia. Sin decir más se puso de pie y fue hacia el lavabo. Se aseó las manos y la cara, se acomodó el copetito con un peine y se ajustó los lentes.
—Espérenme aquí —dijo.
—Padre, ¿a dónde va? No vaya usted a cometer una locura. Permita que uno de nosotros lo acompañe.
—No. Este asunto tengo que arreglarlo yo solo —contestó y salió de allí.
Con sus acostumbrados pasos simiescos se dirigió hacia la casa de Chapple. No lo encontró. Había salido a Campeche y no regresaría sino hasta dentro de unos días. Se dirigió a la casa de Loch y pidió hablar con él. Nadie supo a ciencia cierta qué le dijo.
Loch Uc salió del El Cometa dando tumbos, la mirada turbia, hablando solo, deteniéndose el sombrero con una mano y levantando el índice de la otra: estaba completamente borracho, como si nunca hubiera pasado por Alcohólicos Anónimos. Había reincidido de buenas a primeras y diez años de abstinencia se borraron en un abrir y cerrar de ojos. Durante esa época se había comportado como un hombre ejemplar: en las fiestas y convivios bebía sólo agua mineral y se mostraba cordial, mesurado y conciliador. Como era además un hombre industrioso, se hizo del terreno donde fincó su casita y levantó a su familia. Sus hijos mayores, todos casados, se habían ido a vivir a otros pueblos. Además de su esposa sólo vivía en casa su hija menor, de quince años, que se dedicaba a ayudar a su madre en las labores del hogar.
Nadie sabe a ciencia cierta lo que Loch Uc le dijo a Ralphe Chapple aquella noche en que reincidió. La gente cuenta que cuando llegó, borracho como iba, fue directamente al cuartito donde vivía Chapple, junto a su pequeño templo. Tocó en la puerta. Chapple le abrió y se quedaron hablando durante horas.
Don Maximiliano Alcocer, encargado de la oficina de correos, fue el único testigo que presenció los hechos. Según comenta vio entrar al padre Shingle muy quitado de la pena a buscar la correspondencia de su apartado postal. De pronto se topó con la sorpresa de que ahí mismo se encontraba Ralph Chapple. Vestido de negro a pesar del calor, en un rincón del correo, cerca de la ventanilla, Chapple leía absorto una carta con un gesto que lo hacía verse entre interesado y divertido. Sin mayor preámbulo Shingle se aproximó a él y le espetó un severo reclamo. Al oír la voz de Shingle, Chapple apartó la vista de la carta y sacudió la cabeza como diciendo no sé de qué me habla. Yo no sé muy bien inglés, aclaró don Maximiliano, pero por lo que alcancé a entender el padre Shingle lo estaba tachando de embustero.
El reclamo del sacerdote católico empezó a hacer efecto en el ministro protestante. Shingle lo había hecho palidecer ligeramente cuando lo interpeló; pero a medida que vociferaba el rostro de Chapple adquiría un tono encarnado cada vez más intenso. Seguramente le estaba echando en cara lo que ya tantas veces había dicho: que Chapple mintió cuando le preguntaron a qué había venido al pueblo. Por su expresión me imaginé que Chapple empezaba a molestarse pero Shingle no lo dejaba ni hablar. El padre Shingle estaba fuera de sus cabales, fúrico como el mismo demonio. El otro trataba de explicarse, pero en vano.
Si la mentira es inaceptable en cualquier cristiano, había declarado el padre Shingle, cuanto más no sería tratándose de un ministro. Pero hay quien dice que Chapple no había menti-do pues, según cuenta la gente, lo que él decía es que había venido a sembrar su verdad entre las almas del pueblo.
Pero en lugar de convencerlo, los argumentos de Chapple lo irritaban más y Shingle le reclamaba que hubiera empezado abusando de la inocencia de los niños. Pervertidor religioso, se atrevió a llamarlo desde el púlpito el padre Shingle. No sé si eso le habrá dicho pero de pronto vi que el rostro de Chapple adquirió un gesto de franco enojo y echando la cara hacia adelante se enfrentó a la de Shingle, que era un poco más bajo que él, mirándolo de manera abiertamente desafiante. Al notar que estaban a punto de liarse a golpes intervine para separarlos.
—Calma, calma —les dije y me interpuse entre ellos dos.
—¿Por qué no predica con los de su tamaño? ¿Por qué no convence a la gente con criterio? ¿Por qué escoge a quienes no tienen todavía principios religiosos y los soborna con dulces? —me preguntaba Shingle.
Pero la verdad sea dicha luego supimos que Chapple siempre hablaba con los padres de esos niños antes de conminarlos a ir al templo con él y aunque se decía que los convencía con golosinas, canciones y falsas promesas hay que reconocer que esos niños, indígenas todos, pertenecían a familias tan pobres que sus padres no tenían ni para comprarles un dulce. Así que no sólo los niños asistían a los servicios de Chapple. También sus padres. Él había concentrado todo su interés en los más desposeídos, en los abandonados.
Algo pudo contestar Chapple. Algo dijo que enfureció aún más al padre Shingle que terminó con lo que me pareció una serie de amenazas. Shingle salió bufando de coraje de la oficina de correos sin siquiera despedirse de mí.
El ministro Ralph Chapple se quedó meditabundo durante unos instantes; se volvió a verme: hizo un ademán de duda y extrañeza, sonrió forzadamente y siguió leyendo su carta.
Y quién te iba a decir que pronto el enemigo sería exterminado, expulsado como el mismo Satanás y lanzado del pueblo como el ave maligna que siempre fue. Su templo quemado, destruido y reducido a cenizas porque vino aquí, a este rincón del mundo, a engañar a la gente con cantos y salmodias, con dulces y prebendas, tratando de alterar las costumbres tan bien arraigadas de este pueblo con una sola religión y una sola Iglesia, la primera, la única, la fundada por el mismísimo Jesús cuando le pidió a Simón que se convirtiera en Pedro, en la primera piedra.
Cada vez que estás en misa y levantas las manos para ofrecer la bendición observas los ojos anhelantes de tus feligreses y miras con satisfacción que las ovejas perdidas han vuelto al redil. No permitiré que nada ni nadie nos robe sus almas, les has reiterado una y otra vez.
Entonces comprendes que pese a todo hiciste bien. Por estas tierras no hay necesidad de más hábitos que los nuestros. –
(ciudad de México, 1946) es escritor y catedrático de la UNAM. Por su novela Península, península (Alfaguara, 2008) obtuvo el premio Elena Poniatowska y el Premio de la Real Academia Española.