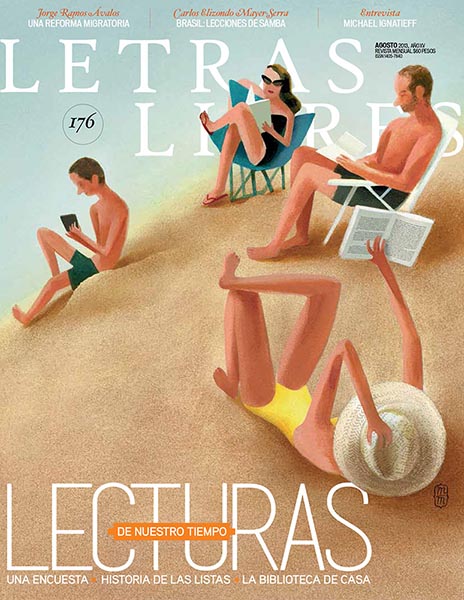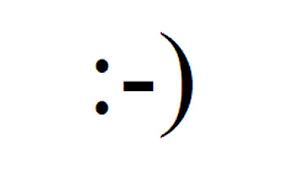El otro día escuché a alguien decir que Levrero estaba muy manoseado, pasado de sobe, como un trozo de carne molida que comienza a oxidarse entre las yemas del incómodo. Era una charla de ba- rra y el interlocutor del manoseador respondió que sí, obvio, Levrero iba ya en camino a la “bolañización”. Aquella respuesta me hizo pensar de inmediato en una de esas turbas que se abalanzan sobre los restos frescos del religioso descuartizado: algunos almacenan las uñas en saquitos de cuero, como amuleto; otros tasan los clavos como souvenirs caros de la fe. Imaginé a Bolaño desmembrado, y a sus detractores, editores, discípulos y lectores ocasionales, peleando por un pedacito de su cadáver. Me reí también porque me acordé de la torpe búsqueda que emprendí en pos de los papeles menos importantes de Mario Levrero (lo menos manoseado, vaya, o al menos lo que a nadie le ha interesado manosear tanto, todavía), y también de cuando me topé con una posada que lleva su nombre, en Colonia, Uruguay.
No solo la encontré: me hospedé allí, en una habitación con demasiadas camas y bautizada en honor a la organización criminal que pulverizó la carrera de Carmody Trailler. Placas hay por todos lados, como en museo sin videoartistas. La de la entrada, pasándose de manos, instruye: Aquí vivió el escritor uruguayo Mario Levrero 23/01/1940–30/08/2004, Colonia del Sacramento. Esta entrada, la diminuta puerta entre dos faroles, me hace pensar en una solapa, en la fotografía donde Levrero aparece tras el herraje decó en forma de luna morisca, con musculosa y lentes de pasta. Es aquí. También entre estos muros terminó El discurso vacío, me revela el dueño del hostal. Levrero odiaba esta propiedad. Son las ruinas embellecidas de un set: jardín al rape, ladrillo expuesto, hormigón y quincho top. Busco la reja por donde dejó escapar al perro, mientras espero que la audioguía comience a separar la imaginación instrumental de la inocentada sin remedio. En mi descargo debo adelantar que no soy afecto al turismo literario. Me rehúso a visitar tumbas, sobre todo. A nadie sorprendería si un día construyen un parque temático en, digamos, Key West. Pero este sitio es distinto: parece sacado de El lugar y se amolda según el deterioro del yo hospedado. La casa: la compró a regañadientes, azuzado por Alicia, su mujer, mientras veía sus días de crucigramista extendidos hasta el infinito, y más tarde mutilados por un empleado de papelería sin muchas luces.
Esos son los documentos que busco: juegos de ingenio, acertijos, crucigramas, perlitas de humor. Firmados por Jorge Varlotta, Álvar Tot o Lavalleja Bartleby, sus heterónimos ocasionales. Salí huyendo de la posada. En Montevideo, uno de los sobrevivientes del taller levreriano me recomendó trasladar mi búsqueda a la hemeroteca de Buenos Aires. La mayor parte del material que busca usted, dice, lo publicó Jorge durante su estancia argentina, en Cruzadas, una revista de Juegos & Co donde traba- jó como jefe de redacción, y más tarde como colaborador a distancia en una publicación yanqui que también se editaba ahí. Tomé el Buquebús y pasé de nuevo por Colonia. Me hospedé, como no, de vuelta en la Posada Le Vrero. Esta vez me tocó una habitación con nombre de cuento y sin tanto colchón desocupado. Sobra decir que la pesquisa fue un fracaso.
Encontré la hemeroteca hecha un caos, en mantenimiento. Luego intenté contactar a Jaime Poniachik, profesional del acertijo matemático y exjefe de Levrero, solo para enterarme de que había muerto el invierno anterior. En el rastro, conseguí un par de revistas, poco más. Al hijo de Mario, Nico Varlotta, lo acribillé con preguntas sobre el mítico empastado que contiene casi todo el material de ingenio, una suerte de obras completas autoeditadas y que por ahora permanecen custodiadas en la universidad, para su posterior estudio y clasificación. Hasta que eso suceda nadie va a manosear a fondo. Y es que Álvar Tot, el crucigramista, es a menudo opacado por su anagrama con partida de nacimiento. Fue uno de los renovadores del juego de ingenio, mucho antes de que el sudoku normalizador se instalara como antítesis del pasatiempo.
La virtud de Tot –Levrero– fue unir la lógica de la novela policiaca con los juegos de palabras: de su mente nació el “crucilaberintijo”, variedad sofisticada del clásico filas contra columnas donde las definiciones son sustituidas por pistas entretejidas; o el “Juego de Procusto” que exige al jugador manejar su propia cama de hierro y carnear los excesos lingüísticos a discreción. La experiencia de resolver los juegos ideados por Levrero está más enfocada al tránsito por distintos estados de ánimo que al mérito unívoco: sus creaciones son sistemas de control voluntario donde el lector/participante puede circular por las distintas capas del conflicto sin sentirse frustrado al no llegar a “una solución final”. Que no se malentienda: todos los juegos pueden ser descifrados de una o más maneras. De ningún modo estamos frente a simples explosiones lúdicas del ego. Solo que, al igual que en su obra literaria, Levrero se resiste a acatar un sistema de reglas que impone sus derechos como creador sobre la experiencia de quien juega.
El escritor cuenta que dejó de crear juegos de ingenio cuando pidió un aumento en la revista y se lo negaron. Corrían otros tiempos: comenzaba el reinado del ocio autómata. Ya nadie quiere enfrentarse a problemas sin solución: dejan angustia y se parecen mucho a la vida. Seguimos en las mismas. Si hay que vérselas con las palabras y los derechos de autor, más vale acudir hoy al higiénico retuit. Al ingenio de las redes y sus aplausos grabados. Ahí los perspicaces se arrebataron las reliquias hace rato. ~