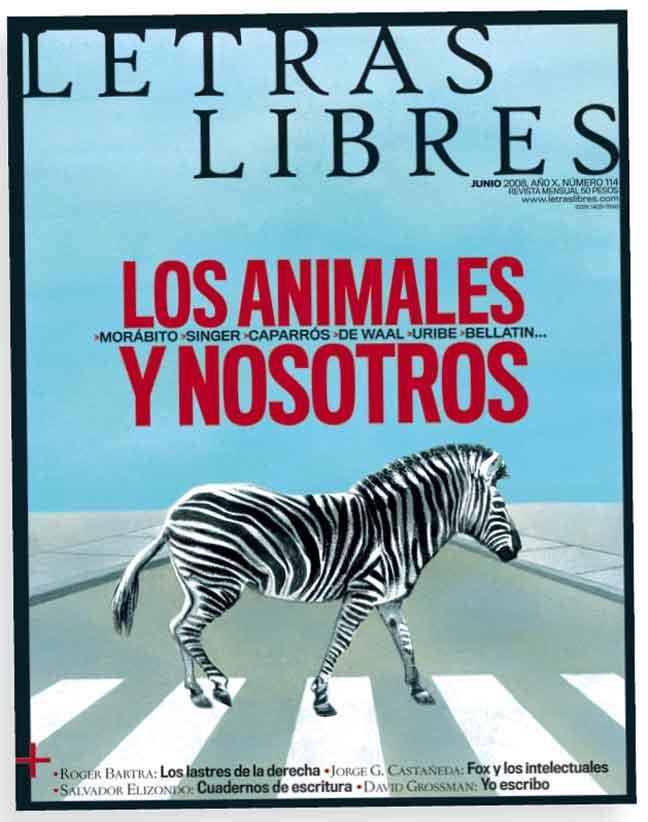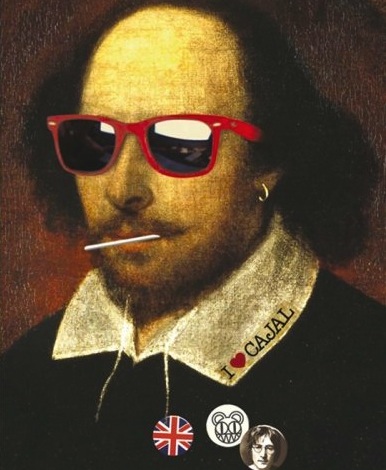Hace varios años, cuando todavía enseñaba en la Universidad de Chicago, tuve a mis primeros estudiantes chinos de posgrado, un par de muchachos serios, nativos de Pekín, que habían llegado al Comité sobre el Pensamiento Social esperando tropezarse con el fantasma de Leo Strauss, el filósofo político judío-germánico que hiciera carrera en esta universidad. Dada la silenciosa deferencia con la que acostumbraban tratar a sus profesores, era difícil entender lo que estos jóvenes buscaban, ya fuese en Chicago o en Strauss. Tomaban cursos y trabajaban diligentemente, pero, aparte de ello, se encerraban en sí mismos. Estaban en, pero no eran parte de, Hyde Park.
Al finalizar su primer año, invité a uno de ellos a mi oficina, para aconsejarlo. Él, obviamente concienzudo y serio, era ya bien conocido en los círculos intelectuales de Pekín por sus escritos y sus traducciones al chino de textos occidentales sobre sociología y filosofía. Pero su incapacidad de expresarse en inglés hablado o escrito nos había frustrado a ambos en un curso mío que él acababa de tomar. Comencé por preguntarle acerca de sus planes para el verano, llevando luego la conversación al tema de los programas de inmersión en inglés, sugiriéndole que los revisara con atención. “¿Por qué?”, preguntó. Un poco desconcertado, dije lo obvio: dominar el inglés le permitiría contactar a académicos extranjeros y avanzar su carrera en casa. Él sonrió de una manera ligeramente condescendiente y me dijo: “no estoy tan seguro”. Entonces, totalmente desconcertado, le pregunté qué pensaba hacer. “Oh, estudiaré un idioma, pero será latín, no inglés.” Era mi turno de preguntar el porqué. “Pienso que es muy importante que estudiemos a los romanos, no solo a los griegos. Los romanos construyeron un imperio durante muchos siglos. Debemos aprender de ellos.” Cuando se fue, era evidente que quien había recibido el permiso para retirarse era yo, no él.
Recordé esta conversación recientemente después de regresar de un mes de conferencias y entrevistas en China. Había oído que Strauss era popular allí, como lo era, para mi sorpresa, Carl Schmitt, el antiliberal de Weimar y teórico del derecho (también antisemita). The New Yorker incluso había publicado una pieza que hablaba de “la nueva generación de nacionalistas neo-conservadores”, mencionando el interés en Strauss como un desarrollo algo inquietante. Lo que descubrí, especialmente entre la mucha gente joven con la que hablé, fue algo mucho más interesante e importante. Strauss y Schmitt están en el centro del debate intelectual, pero son leídos por todo el mundo, independientemente de sus inclinaciones partidarias. Tal como me dijera un periodista liberal en Shanghái un día mientras caminábamos: “nadie lo tomará a usted en serio si no tiene nada que decir acerca de estos hombres y sus ideas”. Y el interés tiene poco que ver con el nacionalismo en el sentido decimonónico del término. Es una respuesta a la crisis: una creencia ampliamente compartida de que la milenaria continuidad de la historia china ha sido interrumpida y de que todo, tanto política como intelectualmente, está a disposición de quien lo quiera.
Mis conversaciones en China me hicieron recordar algunas discusiones políticas que tuve en la Polonia comunista a mediados de los años ochenta, luego del golpe, cuando el poder de Solidaridad estaba en su punto más bajo. Para mi sorpresa, la gente que conocí en ese entonces –académicos, periodistas, artistas, escritores– estaba más ansiosa de hablar sobre Platón y Hegel que acerca de temas contemporáneos, y no precisamente como una forma de escape. Para ellos, los clásicos eran justo lo que los tiempos sombríos demandaban. Estaba particularmente impresionado por el director de una pequeña revista tipo samizdat, impresa en un pésimo y cerúleo papel. El director remitía todo a los diálogos platónicos. Luego de que la Polonia poscomunista hubo fallado en cumplir con sus altas expectativas, llegó a ser ministro en el gobierno derechista de Kaczyński, de alguna manera confundiendo Cracovia con Atenas, y Varsovia con Siracusa.
No recuerdo si mis amigos polacos leían a Schmitt en ese momento, pero sí que confiaban en Strauss como guía a la tradición político-filosófica que ellos redescubrían fuera de los confines del sistema universitario comunista. Hasta cierto punto, desandaban los pasos de Strauss. Ante la “crisis de Occidente” que veía manifestarse en la débil respuesta al nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial, y más tarde al comunismo, Strauss se propuso recuperar y reformular las preguntas originales que se hallan en el centro de la tradición política occidental, y lo hizo guiando a sus estudiantes y a sus lectores en una metódica marcha de regreso en el tiempo: de Nietzsche a Hobbes, y de allí a la filosofía política medieval del judaísmo y del islamismo (evitó el cristianismo), y, finalmente, a Platón, Jenofonte, Aristófanes y Tucídides. Enfrentados con la pobreza, la incompetencia y la débil tiranía que el existente socialismo real había producido, muchos polacos que conocí habían iniciado un viaje intelectual similar. Y hoy es el turno de algunos jóvenes chinos que están siendo testigos no solo del colapso del comunismo sino además de su metamorfosis en una forma de capitalismo de Estado despótico. Su respuesta ha sido aprender griego, latín y alemán.
Lo que distingue a estos jóvenes de mis amigos polacos es que ninguno se describiría a sí mismo como un “liberal”. La era del liberalismo intelectual que comenzó en la década de los ochenta y que se propagó en los noventa, no solo en la Europa Oriental sino en otras zonas del mundo, ha finalizado, gracias al islamismo político y a las respuestas occidentales al mismo, y a las fuerzas de la globalización que nos han legado un “neoliberalismo” que en todas partes es asociado con mercados desregulados, explotación del trabajo, degradación del ambiente y corrupción oficial. Los intelectuales chinos que alcanzaron la mayoría de edad en la década y media después de la muerte de Mao participaron en intensos debates sobre vías irreconciliables a la modernización y se tomaron en serio los derechos humanos. El periodo culminó en los movimientos de Tiananmen de 1989. Pero varios años después, una vez que el partido asumió el eslogan “enriquecerse es glorioso”, y los chinos iniciaron la búsqueda de esa gloria, los intelectuales se revolvieron contra la tradición política liberal.
El pensamiento liberal, sienten hoy los jóvenes, no les ayuda a entender los dinamismos de la actual vida china, ni les ofrece un modelo para el futuro. Por ejemplo, todos con quienes hablé, sin importar su lugar en el espectro político, estuvieron de acuerdo con que China necesita un Estado más fuerte, no más débil: un Estado que cumpla con las leyes, que sea menos caprichoso, que pueda controlar la corrupción local y pueda ejecutar y realizar la planificación a largo plazo. Sus desacuerdos parecen ser todos sobre cómo un Estado fuerte debería ejercer su poder sobre la economía y cómo ese recién adquirido poder debería ejercerse en las relaciones internacionales. De forma similar, hay consenso en cuanto al derecho que asiste a China de defender sus intereses nacionales; solo hay diferencias sobre cuáles serían estos. Cuando llegó mi turno de hablar de política norteamericana, y traté de explicar la meta del movimiento “Tea Party” de “quitar al gobierno de nuestras espaldas”, fui recibido con miradas en blanco y sonrisas irónicas.
Hace ahora entrada Carl Schmitt. Por cuatro décadas los breves y esquivos escritos de este antiguo colaborador de los nazis han atraído a radicales occidentales de mente demasiado sensible para el empirismo marxiano, encantados con la noción de que tout commence en mystique et tout finit en politique. (Sin ello querer decir que hubiesen leído a Charles Péguy.) En China, sin embargo, el interés por las ideas de Schmitt parece más serio y hasta comprensible.
Schmitt fue de lejos el estatista antiliberal intelectualmente más provocador del siglo xx. Sus objeciones más profundas al liberalismo eran antropológicas. El liberalismo clásico asume la autonomía de individuos autosuficientes y trata el conflicto como una función de arreglos sociales e institucionales imperfectos; al reorganizarse dichos arreglos, llegarán consecuentemente la paz, la prosperidad y el refinamiento.
Schmitt asumía la prioridad del conflicto: el Hombre es una criatura política, en el sentido de que su característica más definitoria es la capacidad para distinguir al amigo del adversario. Para el liberalismo clásico la sociedad posee esferas múltiples, semiautónomas; Schmitt afirmaba la prioridad del todo social (su ideal era la iglesia católica medieval) y consideraba como una ficción peligrosa la autonomía de, digamos, la economía, la cultura, o de la religión. (“Lo político es lo total, y como resultado de ello sabemos que cualquier decisión sobre si algo es apolítico es siempre una decisión política.”) El liberalismo clásico trata la soberanía como un tipo de moneda que los individuos reciben por naturaleza y que ellos hacen efectiva al construir para sí mismos instituciones políticas legítimas; Schmitt veía la soberanía como el resultado de un acto de autofundación arbitraria por parte de un líder, un partido, una clase, o una nación que simplemente declara que “así será”. El liberalismo clásico tenía poco que decir sobre la guerra o los asuntos internacionales, dando la impresión de que, si solo los derechos humanos fueran respetados y los mercados dejados en libertad de acción, emergería un orden mundial moralmente universal y pacífico. Para Schmitt, ello constituía la más grande y reveladora abdicación intelectual del liberalismo: si no tienes nada que decir de la guerra, no tienes nada que decir de la política. No hay, escribió, “en absoluto una política liberal, solo una crítica liberal de la política”.
Dada la amplia insatisfacción con el ritmo y el carácter de la modernización económica china, y la percepción de que la misma constituye el neoliberalismo en acción, estas ideas de Schmitt parecen ser más que sabias: lucen proféticas. Explica a la izquierda, sin apelar al marxismo, por qué es falsa y perniciosa la distinción entre economía y política, y de qué manera funciona el liberalismo como ideología, ignorando o justificando fenómenos centrales para la vida política. Su idea de que la soberanía es establecida por una mera decisión arbitraria, apoyada por una ideología oculta, también le permite a la izquierda darle un sentido a la extraña influencia que las ideas del libre mercado tienen hoy sobre la gente y les da esperanza de que algo –¿un desastre?, ¿un golpe?, ¿una revolución?– podría restablecer el Estado chino sobre bases que no sean ni confucianas, ni maoístas, ni capitalistas. (Aquí es donde la mystique aparece.)
Los estudiantes de tendencia más conservadora están realmente de acuerdo con mucha de la crítica de la izquierda sobre el nuevo capitalismo de Estado y los desajustes sociales que ha causado, aunque están interesados sobre todo en el mantenimiento de la “armonía” y no fantasean (solo tienen pesadillas) con que China atraviese otra transformación revolucionaria. Su lectura de la historia los ha convencido de que los retos permanentes de China han sido siempre el mantenimiento de la unidad territorial, la paz social y la defensa de sus intereses frente a otros Estados; retos aumentados hoy por las fuerzas del mercado global y una ideología liberal que idealiza los derechos individuales, el pluralismo social y el derecho internacional. Igual que Schmitt, no pueden decidirse entre la afirmación de que las ideas liberales son irremediablemente ingenuas y no le dan sentido al mundo en el cual vivimos, y la de que ellas cambian el mundo de un modo dañino para la sociedad y para el orden internacional. Estos estudiantes están particularmente interesados en los proféticos escritos de posguerra de Schmitt, en los que señalaba cómo la globalización intensificaría, en lugar de disminuir, los conflictos internacionales (escrito en 1950) y cómo el terrorismo se extendería como una respuesta efectiva a la globalización (escrito en 1963.) La conclusión de Schmitt –de que, dada la naturaleza antagónica de la política, todos estaríamos mejor con un sistema de esferas geográficas de influencia dominadas por unas pocas grandes potencias– es particularmente bien recibida por muchos de los jóvenes chinos que conocí.
La doctrina política de Schmitt es un estatismo moderno y brutal, lo cual plantea algunos problemas en China. Aunque él era un jurista con mucho que decir sobre constituciones y sobre el Estado de derecho, en su pensamiento no se reconocen límites naturales para la autoridad estatal y no se explican los objetivos del Estado más allá de mantener su unidad y derrotar a sus adversarios. La tradición china del pensamiento político que comienza con Confucio, aunque de alguna manera estatista, es del todo diferente: su propósito es construir una jerarquía social justa donde cada persona tenga un lugar y esté ligada a sus congéneres mediante obligaciones claras, incluyendo al soberano, que está para servir. Son fundamentales para el funcionamiento de tal Estado los “caballeros” (o “pequeña aristocracia”, en algunas traducciones de Confucio), hombres de carácter y de conciencia entrenados para servir al soberano ayudándolo a ser mejor –más racional e interesado en el bienestar de la gente. Aunque los estudiantes chinos que conocí claramente querían épater a sus profesores y a mí, haciendo constantes referencias a Schmitt, la verdad es que ellos quieren una buena sociedad, no solo una sociedad fuerte.
Entra Leo Strauss, de nuevo. El aspecto más controversial del pensamiento de Strauss en los Estados Unidos durante la década pasada, dado el papel jugado por algunos de sus devotos en la fragua de la más reciente guerra de Iraq, es lo que él tenía que decir sobre el “caballero”. Siguiendo el ejemplo de Aristóteles, Strauss distingue entre los filósofos, por una parte, y los hombres prácticos que personifican la virtud cívica y se consagran al bien público, por la otra: él enseñó que, si bien lo que constituye la buena sociedad exige filosofía, para generarla y mantenerla se requieren caballeros. Las aristocracias reconocen esta necesidad; las democracias no. Y esa es la razón de que la educación de los caballeros sea difícil en las sociedades democráticas y que pueda necesitar hacerse en secreto. En los círculos straussistas, después de su muerte, se hicieron muchas interpretaciones de esta idea caballeresca, y cuando jóvenes straussianos ingresaron en el apparat de política exterior del Partido Republicano, empezando con la administración Reagan, muchos comenzaron a verse a sí mismos como miembros de una clase ilustrada guiando a América a través de la “crisis del Occidente”. (Este episodio todavía espera su escritor satírico.) En este sentido, ciertamente hubo una conexión entre el straussimo y la guerra en Iraq.
Pero para los jóvenes chinos con los que hablé, la distinción entre sabios y hombres de Estado y la idea de una élite educada para servir al bien público tiene mucho sentido porque ambas están ya enraizadas en la tradición política china. Lo que por añadidura hace de Strauss alguien atractivo para ellos, además del gran tapiz de teoría política occidental que les ofrece, es que él le otorga respetabilidad filosófica a este ideal sin referencias a Confucio, la religión o la historia china. Proporciona un puente entre su antigua tradición y la nuestra. Nadie con quien haya hablado hizo referencia a una China poscomunista, por razones obvias. Pero los estudiantes sí hablaron con franqueza acerca de la necesidad de una nueva pequeña aristocracia que dirija los asuntos chinos, y que fortalezca al Estado haciéndolo más sensato y justo. Ninguno de ellos lució particularmente deseoso de unirse al partido, el cual, dicen ellos, coopta incluso a los pensadores más independientes. Por el momento, parecen contentarse con estudiar lenguas antiguas, conseguir sus doctorados y enseñar, evidentemente esperando producir filósofos y caballeros. No tienen apuro. Roma no se hizo en un día. ~
Traducción del inglés de Marcos Villasmil
e Ibsen Martínez
© The New Republic
(Detroit, 1956), renombrado ensayista, historiador de las ideas y profesor de la Universidad de Columbia, es colaborador frecuente de The New York Review of Books y The New York Times. Su libro más reciente es El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad (Debate, 2018).