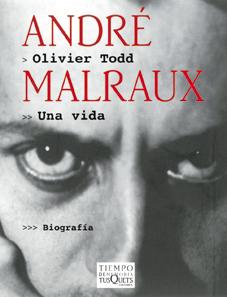Los buenos biógrafos actúan como los buenos novelistas: toman una hipótesis de personaje y la desarrollan a través de una trama documental previamente seleccionada y jerarquizada. Hay una imaginación biográfica como la hay novelesca. La diferencia reside en la base informativa: el biógrafo ha de obedecer a pruebas preconstituidas, como diría un jurista, en tanto que el novelista las preconstituye por su cuenta. Todd cumple con la buena fórmula y consigue actualizar a su personaje con elementos que el anterior biógrafo canónico de Malraux, Jean Lacouture, no manejaba. A ello se añade una mayor distancia del biografiado, que le permite adentrarse en más cuantiosos matices. El resultado es un relato vivaz y denso, donde el “caso Malraux” se toca con diversos órdenes de la historia: la de un individuo que es una generación que es un capítulo de la literatura francesa que es el currículo de un aventurero y un hombre público que es la crónica de una guerra mundial y de la deriva de los totalitarismos contemporáneos que es la eterna fábula del hombre arrojado a un paisaje de soledad y muerte.
Hay otras opciones biográficas. En estos tiempos se habla de la biografía científica, absurdo lógico comparable al de proponer una novela científica. No hay ciencia del individuo vivo, y planteársela conduce a esos tediosos archivos de papeles privados y públicos que suelen pasar por biografías. Todd, como en casos anteriores —sus libros sobre Camus y Sartre—, elude el riesgo y gana. Y los lectores, con él.
Narrar el incanjeable destino que es la vida de cada quien obliga a sumergirse en las primeras formaciones del inconsciente, la figura paterna que da nombre al proyecto de sujeto y lo zampa en la historia. He aquí al padre de Malraux, un militar que se vuelve empleado de banco, un cachondo con casa chica que provee a su hijo legítimo de dos hermanastros decisivos, un fabulador apto a las seducciones, un depresivo que cae en bancarrota y se suicida. Malraux buscará siempre a grandes padres que exageren y corrijan al propio, hasta que su parábola se encuentre con Charles de Gaulle, militar y político de extraordinaria imaginación, capaz de sentar a la derrotada Francia en la mesa de los triunfadores y de liquidar su imperio colonial a favor de una moderna potencia tecnológica. De Gaulle, tan arcaico en su patriotismo lugareño, tan cancilleresco y pomposo, o sea tan anticuado y, a la vez, tan actual.
Este Casanova del siglo XX, quiero decir Malraux, capaz de convertir su vida en leyenda y, a veces, en algunas de las mayores novelas del siglo (La condición humana, La esperanza), mantiene frente a esas figuras paternas monumentales el tipo del hijo favorito, el interlocutor que les habla de cima a cima en la cordillera de las eminencias. Recoge la tradición del escritor francés metido a hombre de acción: Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Barrès. Como ellos, sueña con encontrarse a Napoleón y tutearlo. Chateaubriand, que por cierto nada tenía de bonapartista, fue el único en conseguirlo y le dedicó un volumen de sus memorias que parece escrito por Malraux. Los demás persiguieron el fantasma e intentaron atraparlo en invenciones o sustituirlo en segundas y terceras figuras que se le parecían. Malraux estaba fascinado por lo que Napoleón tenía de revolucionario y hombre de órdenes y jerarquías, avasallador mariscal y manejador político, capaz de vencer y ser vencido, de inclinarse ante el mandarín de las letras (Goethe) y de hacer con Francia un imperio universal. Desde luego, a Malraux le tocaron tiempos menos vistosos: la decadencia del colonialismo, guerras calamitosas, revoluciones frustradas. De todo salió airoso porque comprendió, como buen escritor, que lo único perdurable en el tiempo es el cuento del tiempo, la cuenta del tiempo en la narración. Napoleón ha pasado, pero Waterloo y Borodino siguen batallando en Stendhal, Hugo y Tolstoi. Lo mismo ocurre con la Guerra de España y la Revolución China inventadas y, de algún modo, también inventariadas por nuestro escritor.
En esta encrucijada se sitúa la crisis espiritual del siglo XX tal como él mismo la formula, en términos que anuncian el existencialismo: ante la muerte de Dios, al hombre sólo le queda la certeza de la muerte. La vida, incluida en ella la verdad, es absurda. El único recurso obligado es, por paradoja, la libertad de la acción. Aventurero, militante, alcohólico, drogadicto, propagandista son, para Malraux, diversas encarnaciones del hombre que, a un mismo tiempo, no quiere morir y se va muriendo al gastar su tiempo en la ansiedad de la acción.
Su generación, aquella de los monederos falsos gideanos, vive como si la guerra del 14 no hubiera ocurrido, entregada a planes de trastorno histórico gigantesco, fascismo y comunismo. La ciencia y la religión, las dos grandes metas espirituales de Occidente, han caducado. Las sustituye un activismo sobrecargado de potencias juveniles, que dispara tanto hacia la construcción de un mundo nuevo como hacia un apocalipsis de la aniquilación. Porque, en definitiva, lo poco o mucho que tiene de inteligible el mundo es su ser: no hay Sentido del sentido, las cosas ni siquiera son absurdas, simplemente —nada menos— son, como son las melodías y los versos. Si podemos entender algo de lo que nos toca en la dramática repartija de la historia, ese algo es un fenómeno estético. Arriesgar la vida, no para morir, sino para vivir, trazar en el escenario de la historia las huellas del caballeresco beau geste. La eternidad del arte, la única eternidad humana.
Malraux nunca eludió los riesgos de este paisaje donde todo era extremo y confín. Se quiso aventurero, como en sus expediciones al Oriente, en busca de restos arqueológicos para los museos de Occidente, o de la ciudad donde vivió la reina de Saba (traduzco: una colección de fotomontajes trucados). El aventurero toma la historia como pretexto y ocasión para construir su propia persona. En el caso de Malraux, la historia se le sublevó y lo obligó a la militancia. En Indochina empezó a hacer periodismo de crítica contra el colonialismo francés, pidiendo la igualdad de ciudadanía para todos los nativos, y se inventó una participación en el comunismo chino. Sus modelos eran Barrès y D’Annunzio, dos escritores de la derecha más entusiasta que se la jugaron por causas vistosas y definidas: el proceso a Dreyfus y la reconquista del Fiume. Malraux tradujo estos modelos a la izquierda comunista.
Su militancia es indiscutible. Mejor o peor conducida, lo tuvo en puestos de combate y de riesgo: la Tercera Internacional, la Guerra Civil Española, la Resistencia, el gaullismo. Con todo, siempre fue un militante sospechoso y algo desencajado. No tanto porque en él hubiera restos de su aventurerismo, que los había, sino porque siempre intentó salvar su autonomía individual y una parcela de libertad donde desplegar sus interrogaciones de escritor. Y ya sabemos que la ortodoxia política, como cualquier otra, no pregunta jamás, sólo responde.
A mediados de los años treinta se puso al lado del comunismo en su versión Komintern. Participó en congresos y manifestaciones, aportó su cuota de escritos y hasta la peor de sus novelas, que nunca le gustó: El tiempo del desprecio. En ese orden, su gran frustración fue no haber llegado a filmar La condición humana con Serguéi Eisenstein.
Malraux sabía poco y nada de marxismo. Lo que percibía del comunismo era una vaga alianza francesa entre la pequeña burguesía progresista y jacobina con el proletariado, una suerte de frente popular antifascista. El fascismo, por su parte, era la pequeña burguesía armada contra el proletariado y el capitalismo. Pero su adhesión a Stalin era paralela a su defensa de Trotski, al cual intentó rescatar de su destierro en Siberia y luego ayudó a su paso por Francia. Junto con ellos demostró su admiración por Blum y Roosevelt.
El comunismo de Malraux es un humanismo que intenta superar al individualismo burgués. Éste ha producido la novela psicológica, tan superior a las simplezas de la ingeniería de almas soviética, pero exige ir más allá. Ese más allá puede ser el héroe comunista de Malraux, en esa alegórica China revolucionaria perfectamente inventada por él, o el héroe fascista de Drieu La Rochelle. Ambas opciones son belicosas: Roma o Moscú (la tercera Roma), pero en ningún caso la pacífica Ginebra.
Esta libertad de movimientos atrajo hacia Malraux algunas duras críticas de sus camaradas, sobre todo de Radek y Nikulin. Lo acusaron de individualista, liberal, fantasioso, surrealista, como habría de acusar Garaudy a Sartre de existencialista. En rigor, Malraux había eludido obedecer a organizaciones como el dadá o el surrealismo, y se había llevado regularmente mal con personajes como Aragon y Breton, pero los insultos estaban al alcance de la mano. Salirse del realismo socialista era pecaminoso y en el pecado está la penitencia. Otros pecados reconocibles eran su admiración por Dostoievski y su angustia de muerte, que según Paul Nizan había desaparecido en la urss. El comunismo, afirmación de la vida, no soportaba tales desvíos. Si la angustia de muerte era cosa del pasado zarista y burgués, ¿para qué leer a Dostoievski?
La Guerra de España, donde Malraux hubo de participar organizando una escuadrilla aérea con fortuna variable, acentuó su crítica compañía. No hizo públicas sus disidencias por solidaridad con los combatientes, pero el pacto germanosoviético acabó con sus lealtades. Las purgas de Moscú, la represión a las izquierdas en España, la andanada de insultos contra Gide por sus retornos de la urss, resultaban más graves que las discusiones estéticas sobre realidad y ficción.
Es curiosa su posterior deriva política. Movilizado, preso y fugado durante los primeros meses de la guerra, la indiferencia lo gana en un cómodo retiro hasta que sus dos hermanos mueren en la Resistencia, a la cual se incorpora, cae nuevamente prisionero y es rescatado por medio de un pago al contado. De lejos, opta por De Gaulle, que no le gusta pero ha salvado la posición de Francia entre los vencedores. De hecho, su gaullismo será siempre una forma de lealtad personal al general, la entrevista de Napoleón con Goethe.
Todd pasa revista a otras coloridas series malrauxianas. Sus encuentros con Mao, Nehru, Nixon o los Kennedy, contados de aquella manera por el propio Malraux que motivan la aguda conclusión de Kissinger: Malraux tiene opiniones anacrónicas, pero sus intuiciones de artista superan a cualquier oficial de inteligencia.
No menos interesante es la serie de sus mujeres, desde la germánica y vigilante Clara Goldschmidt hasta la mundana y otoñal Louise de Vilmorin, pasando por Josette Clotis, muerta en accidente, por la cuñada Madeleine y por la sobrina de Louise, Sophie, su última compañía. Josette sospechaba de una enmascarada homosexualidad, pero Todd no sabe concluir de quién era, si de ella o de él.
Lo cierto es que Malraux, buscador del Gran Padre, fue un padre bastante deficiente. La única hija reconocida, Florence, se le volvió políticamente en contra, en tanto los dos hijos no reconocidos hicieron una vida irregular y se mataron en un accidente de coches. Todo esto parece calderilla doméstica, pero subraya uno de los rasgos que el biógrafo rastrea con paciencia en su libro: a Malraux le apasionaba la humanidad y le fascinaban las grandes figuras de la memoria histórica, pero prestaba escasa atención a la gente de carne y hueso que tenía cerca. Excelente actitud de fabulista pero módica aptitud para lo casero. Suele darse en el mundo de la escritura, que es relación con todos y, a la vez, con nadie. Cuando uno, a los dieciséis años, decide que es escritor y exige ser tratado como tal sin haber escrito más de cuatro líneas, puede proponerse a los veinte esculpir su propia estatua, como dijo Malraux sin el menor temblor de voz.
Termino con un par de viñetas. Una es personal y ocurrió en la avenida Callao de Buenos Aires en 1965, durante la visita del general De Gaulle. La multitud seguía sus paseos por la ciudad. Entre la gente surgió un personaje malrauxiano que cubría su torso desnudo con una bandera francesa y gritaba a compás: “De Gaulle, Perón, un solo corazón.” La otra es relatada por Todd. Malraux y su viejo amigo José Bergamín coinciden en el París del mayo 68. Bergamín se va a la Sorbona con los estudiantes y Malraux, ministro, a la Cámara de Diputados. “Tú te vas a lo irracional, yo me voy a lo irreal”, comenta. Entre los dos extremos, cruzados por otros dos —la comedia y el heroísmo—, se ha debatido la vida de André Malraux y se sigue debatiendo la buena parte de su obra que continúa mereciendo atentas lecturas. Bueno, la vida de ese señor y la de cualquiera de nosotros. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.