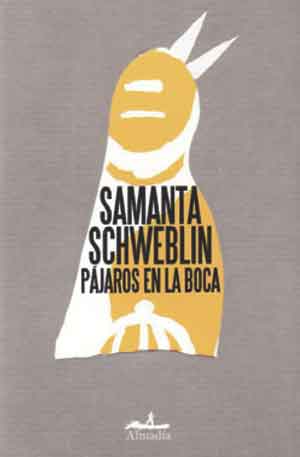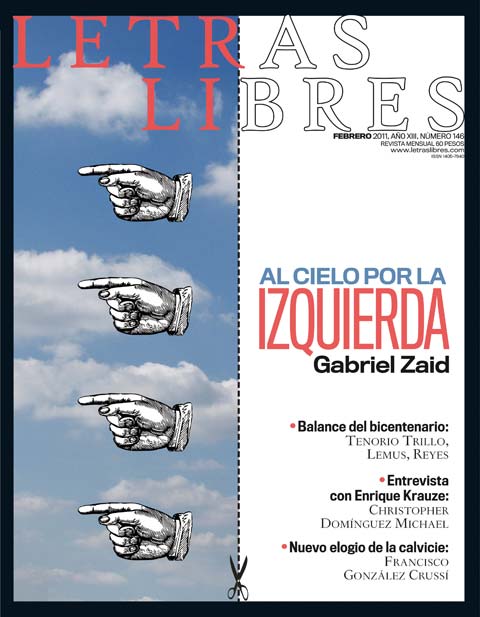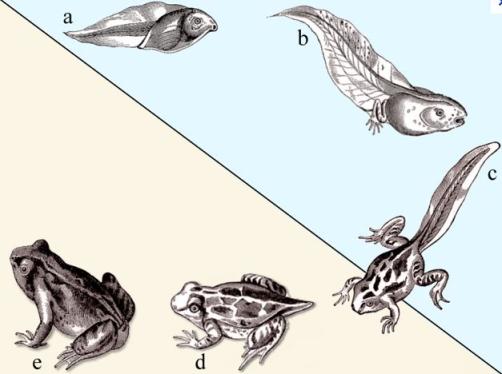Las narraciones de El núcleo del disturbio (2002), primer libro de Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978), exploran situaciones en las que se ve trastocada la lógica racional, y ante las cuales los personajes responden con desobediencia. Un ejemplo: al no tener cambio para pagar su pasaje ferroviario, y al percatarse de que los trenes, de cualquier modo, pasan sin detenerse en la estación, el protagonista de “Hacia la alegre civilización de la Capital” se ve llevado, mientras establece su vida en casa del vendedor de boletos, a fraguar un plan para huir. Aunque disparejo en la solvencia de sus tramas y prolijo en su prosa, el tomo muestra una imaginación díscola ante las prerrogativas de lo real, y logra textos contundentes en su tratamiento de la violencia citadina (“Matar un perro”) y el absurdo metafísico (“El momento”).
Con la excepción de “Conservas”, fábula de muy contemporánea pertinencia en la que una pareja de jóvenes se empeña con éxito en revertir la gestación de un bebé, los personajes del segundo volumen de la autora, Pájaros en la boca, determinan entregarse a la resignación apenas se descubren inmersos en rupturas de la lógica. Ese es todo el desarrollo que se presenta. Un hombre ve a su hija adolescente comer pájaros vivos. El relato –que da título al libro– consigna estrictamente el desafío a su credulidad (no hay más nada). El hombre no se afana en combatir el hecho insólito, ni mucho menos en combatirse a sí mismo en tanto latente cómplice de la irregularidad. Merced al pasivo temple de quien lo atestigua, el episodio finalmente se incorpora a la cadena de lo rutinario: la metáfora extravagante confirma, y no refuta, la realidad.
Varios de los relatos parecieran una respuesta extendida a la pregunta “¿qué pasaría si…?”, a partir de lo cual sugerirían una prospección, en clave absurda, del ser alienado de nuestro tiempo. Un hombre narra cómo, al instalarse en un terreno que acaba de rentar, se encuentra a un tipo esforzado en cavar y cavar un pozo. ¿Y qué otra cosa? Solo la imagen, sin desarrollar, del esfuerzo vano. Pero el narrador no muta. Lo anómalo se vuelve, en los dos sentidos del término, una ocurrencia: en tanto incidente y en tanto chiste, pierde su carácter siniestro, que le podría haber sido dado por la forma en que aquellos que lo presencian se viesen transformados no solo en sus cotidianidades.
Esto sería kafkiano solo en el primer movimiento, el más fácil de reproducir: imaginar la anomalía, a lo que falta el insertarla en la psique del personaje. La anomalía kafkiana vuelve cómplices a sus víctimas desde adentro: la trasgresión de la lógica que hay en un proceso, un castillo inaccesible o una metamorfosis, es de una fuerza superior a la expectativa realista del detenido, el agrimensor o el empleado de oficina que tercamente resiste, aunque termine siendo vencido. Pero en ese aferrarse a un pacto con lo real va produciéndose la mudanza interior, hasta que surge la pregunta, como en Josef K., de si en efecto se es culpable de un crimen que no se advirtió cometer. Lo absurdo, al tejer la sospecha en los íntimos tejidos del personaje, lo mina. Su derrota final no es resignación sino enfermedad: se halla ahora infectado por la duda que el poder emplea como arma.
Al plegarse a la variación de lo externo, el personaje en los relatos de Schweblin ve colocada una muralla en torno de su psique. El dueño de una juguetería, en “La medida de las cosas”, percibe la regresión infantil de Enrique, su inopinado dependiente, pero él mismo no experimenta, en sí, crisis alguna. El testigo no se ve retado a una evolución incómoda o ya de plano destructiva. Los textos, en aras de la supervivencia de los personajes, permanecen en la marginalidad de lo dramático. Como tal, la misma sensibilidad del lector se ve salvaguardada. Una ficción que tiene tanto tacto con quien la lee se acerca mucho a la intrascendencia –algo similar podría diagnosticarse en los últimos libros de Dino Buzzati, como Le notti difficili.
¿Qué necesidad tendríamos de ver elevada la temperatura dramática? Acaso mi reparo sea moral, pero también es literario –no creo que los dos adjetivos se hallen para nada distantes uno del otro. Como metáfora de una fisura secreta, la anomalía puede abrir una percepción de la naturaleza paradójica de seres humanos que, al no tener la valentía para ser sus propios verdugos, asignan ese papel a sucesos disruptivos ante los cuales no hay manera –o eso pienso– de mantener la indiferencia. En cambio, por timorata, la pesquisa en torno de la conducta humana, en Pájaros de la boca, se queda en lo superficial.
Y si repite, abaratado (la anomalía sin la consecuencia profunda), el mecanismo propio de Kafka o el primer Buzzati –si no incorpora una variación que surja del temperamento o la circunstancia epocal–, el discípulo permanece en esa condición al revelar sometimiento a la parte más obvia de un método urdido por otros, lo que podría interpretarse como oportunismo: aunque incompleta, la lección ya canónica es fácilmente aplaudida por el lector conformista, sobre todo si nos encontramos ante una prosa sin exigencias, léxicamente seducida por la pobreza y la palidez y negada a la audacia técnica debido acaso a la propensión formulera por finales sorpresivos que, a estas alturas de la repetición, son de lo más predecibles (en “Bajo tierra”, el viejo que cuenta la historia de los niños perdidos en un pueblo minero termina siendo él mismo un minero). Sobre todo una cosa: el texto narrativo puede ser clasicista en su ejecución y austero en su trabajo prosístico cuando la perspectiva de lo vital que la voz literaria presenta es discordante y nueva, y no una reiteración edulcorada de lo que otros antes con mayor hondura han patentado.
¿Para qué ofuscar al comodino lector con una prospección dramática que, si perturbadora, es por lo mismo de aprobación incierta? Supongamos el caso: me subo a los hombros de un gigante, pero en vez de ponerme de pie, estirar los brazos hacia las alturas y lanzar lejos la vista y la voz, mejor cierro los ojos y busco encogerme, guardo silencio aferrándome por el temor a caer o a superar, con el arrojo propio, al gigante que me hospeda. De ese modo, no habré de caer nunca, pero también me niego el mirar lejos, hacia una nueva y mayor distancia. Así estas ficciones. Sobre los hombros de Kafka, se niegan el privilegio de arriesgarse a la victoria sobre Kafka. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).