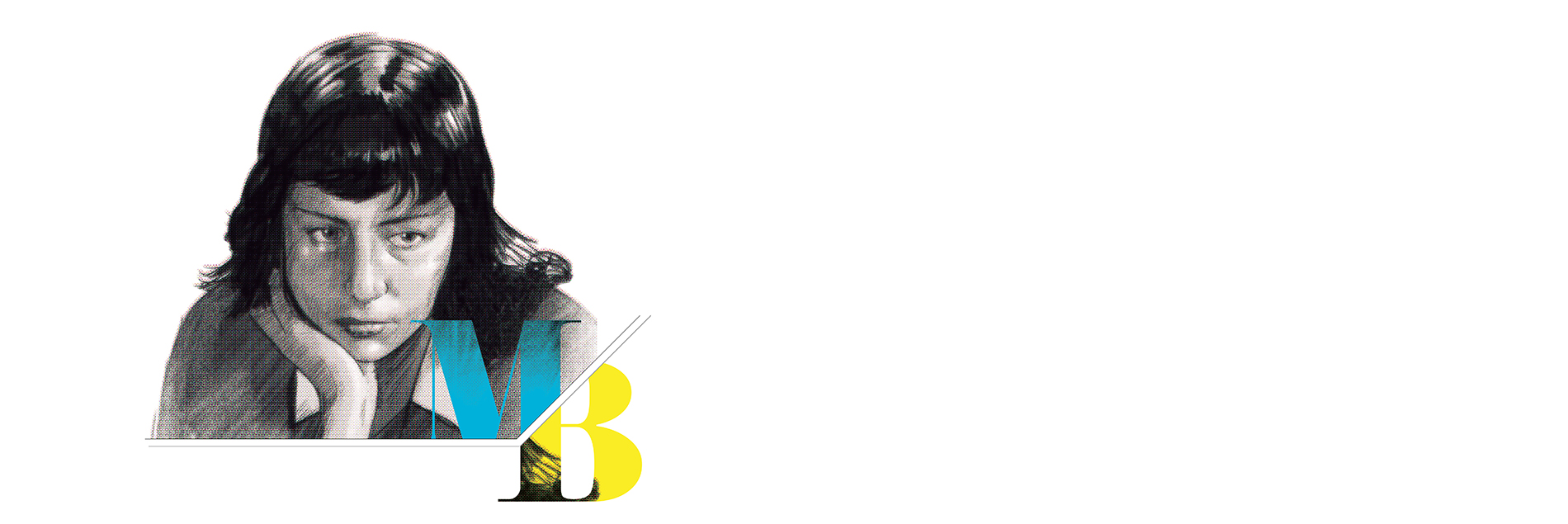Las coincidencias y las confluencias. Un joven periodista me deja un recado en el teléfono diciendo que me llamará luego (lo que no hace). De inmediato pienso que se trataría de conversar sobre Eugenio Montejo, de cuya muerte (5 de junio) se cumplía un año el siguiente viernes. Me pongo a revisar algunos libros de Eugenio y su correspondencia. En una carpeta me encuentro con un e-mail de Alejandro Rossi comentándome el artículo que publiqué, al momento de morir en 2005, sobre Julieta Fombona, a quien ambos conocieron. El domingo siguiente me sorprende El Nacional con la noticia de la muerte de Alejandro, el viernes 5 de junio. Vuelvo al artículo referido: Eugenio tuvo la cortesía de enviárselo y Alejandro le contestó hablándole de Julieta y de mí. “No puedo olvidar –dice– aquellas cenas (1960-61) de los tres en París en el fondo tan optimistas.” El afecto entre nosotros duró siempre; no así “el optimismo”. Sé que apreciaba en Julieta “sus preciosas singularidades venezolanas” (como escribió en su e-mail), por sus colaboraciones en Plural, la primera revista de Octavio Paz, uno de los vínculos entrañables entre nosotros. Y quizá remotamente recordaba que Julieta fue de los estudiantes de la ucv que participó en la rebelión del 21 de noviembre de 1957, pocos meses antes de la caída de la dictadura militar. ¿No fue ese acto el que inició públicamente los sucesivos que, como escribió Ángel Rosenblat, habían “salvado el honor nacional en los momentos más obscuros”?
Pero no quiero desviarme de nuestra relación con Alejandro y de la de él con el país. Cuando venía a Caracas nos visitaba o nos llamaba, lo cual era signo de su amistosa solicitud con nosotros. También su preocupación por la democracia venezolana era persistente, y no sólo por sus nexos familiares. En un ensayo de 1988, “Venezuela a la vista”, recuerda cómo el 23 de enero de 1958 fue “a darle un abrazo a don Rómulo Gallegos en su casa de México, en la calle Goethe. Había euforia personal y una inmensa esperanza histórica. Comenzaba, en efecto, otra Venezuela”. Son muchas las referencias a Gallegos; citaré una del comienzo del exilio de este. En 1999, cuando recibe el Premio Nacional de Literatura, sus palabras de agradecimiento dilucidan varios aspectos de la cultura. Al final se refiere a la libertad, que “es la que nos permite romper con los destinos heredados” y “entrar en la región de la creatividad”. Concluye con esta anécdota significativa: “Hace años, muchos años, en una casa de la ciudad de México, Rómulo Gallegos me preguntó si conocía yo algún escritor nuevo que él debiera leer. Le respondí, sin titubear, que sí: había un nuevo libro, El llano en llamas y su autor era Juan Rulfo. Lo apuntó en su libreta y murmuró: ‘mañana se lo pido a Orfila’. Es un ejemplo de literatura en movimiento, de tradiciones que se encuentran, de diseminación de la palabra. De eso se trata: diseminar la palabra. Eso es la literatura, semillas para un himno.” El subrayado es mío porque sin duda Alejandro pensaba en el título de un poema y, a la vez, de un libro (a mediados de los cincuenta) de Octavio Paz. No hay manera de salir de ciertos nombres, de un linaje estético y moral. Se ha olvidado, o no suele recordarse, que el autor de ese libro fue quien en una reunión del Fondo de Cultura Económica pronunció las palabras para despedir a Gallegos en 1958.
Por su venezolanidad, por haber dado diversos cursos en nuestra Escuela de Filosofía, pero sobre todo por la proyección de su obra, Alejandro Rossi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Central de Venezuela, nada menos que con Rafael Cadenas en 2005. Enrique Krauze le dedica El poder y el delirio, y como para acentuar esa raíz venezolana nos decía que era tataranieto del general Páez, lo cual nos hacía mucha gracia, aun en el sentido de la política actual del país. También fue Monte Ávila, cuando su director literario era Eugenio Montejo, la que reeditó Manual del distraído, contribuyendo a darle más presencia intelectual entre los lectores venezolanos. Alejandro, a su vez, contribuyó a publicar a muchos escritores nacionales de nuestra generación, y de otras anteriores. La mejor Obra escogida de Teresa de la Parra (con correcciones pertinentes y a veces sustanciales, sobre todo de sus famosas Conferencias, con inéditos de su epistolario y su diario, y una magnífica selección temática de sus cartas, gracias a la inteligente investigación y gusto de María Fernanda Palacios) fue coeditada en el fce por mediación de Alejandro: fui testigo cuando le pidió los originales a María Fernanda para llevarlos a México. Uno de los escritores venezolanos que más admiraba era Mariano Picón-Salas, y según me confió una vez fue él quien sugirió que se reeditara en “La Biblioteca Joven” del mismo fce Regreso de tres mundos (1959), casi treinta años después de la primera edición. Creo que le gustaba el estilo elegante, la distancia lúcida, escéptica pero no nihilista, con que Picón-Salas veía la historia así como la añoranza continua de su propia vida. Es probable que lo haya conocido en El Colegio de México, donde también conoció a Raimundo Lida, de quien me hablaba (yo también lo conocía) con afecto y gratitud por el rigor de su enseñanza en el orden literario y hasta gramatical de la lengua.
Siendo uno de los filósofos más técnicos de nuestra lengua, Alejandro supo crear un cálido mundo estético y su lenguaje logró dar, desde el comienzo, con su tono peculiar, a la vez reticente y apasionado. Es posible que Manual del distraído (1978) siga atrayendo por su densa levedad, su inventiva y su sabia combinación de géneros, o su ruptura. Escribió libros más ambiciosos, pero este será tal vez su “clásico”. Con razón, Gustavo Guerrero, al releerlo en 2008, lo consideraba tan joven y actual.
No puedo hablar de su trabajo filosófico. Los entendidos (como su gran amigo Luis Villoro) consideran que Lenguaje y significado (1969) es uno de nuestros libros pioneros en la filosofía analítica (Wittgenstein, Austin, etcétera). Aun se hablaba de un libro (¿más temprano?) sobre Hegel, que nunca quiso publicar. De ser cierto esto último, Rossi fue sumamente precoz en el campo filosófico (había nacido en 1932, no lo olvidemos). Antes de conocerlo, amisté un poco con el director de la Maison du Mexique, el profesor Cabrera, quien me hablaba de él como una de las esperanzas filosóficas de la UNAM. Eran los años 55-56. Alejandro no dejó nunca de ser filósofo: lo prueban su primer libro de 1969, sus trabajos filosóficos en el Instituto de Investigaciones, cuyos resultados aún no conocemos. Leído en 1983 en El Colegio Nacional conmemorando el centenario del nacimiento del filósofo español y luego recogido en un Breviario del Fondo, donde lo leí, “Lenguaje y filosofía en Ortega” es considerado como de las mejores apreciaciones de la filosofía orteguiana. Con sus reticencias, Rossi rinde tributo a Ortega, quien –dice– había hecho filosofía nueva en un país donde no la había y supo divulgarla en un tono casi periodístico.
Hablando de un texto leído por ambos, le escribió a un amigo común: “Me doy cuenta que el tiempo nos iguala y advierto la similitud de estilo que tenemos algunos contemporáneos. El aire de familia, la música compartida, las inclinaciones prosódicas.” Esa “música compartida”, esas “inclinaciones prosódicas”, ¿no recuerdan el decir de Borges, nuestro contemporáneo espiritual? En su Manual, “La página perfecta” sobre Borges (aun por el título) tiene la sutileza de quien en 1930 había escrito “La supersticiosa ética del lector” (Discusión), la crítica más perfecta de la perfección estilística. Como Borges, usa el humor, la cordial impertinencia, la inventiva suspicaz, la vindicación del lenguaje coloquial (“prosa de sobremesa es la de Montaigne, la de Cervantes”, dice Borges) e intuye, como él, que en el verdadero escritor “el tema manda sobre las palabras”. Nada más lejos de Rossi que la quincallería verbal, el énfasis, los refritos, los términos ya agobiantes pero que aún rutilan: “sublime”, “exquisito”, “insigne”, “monumental”, and so on. Para él, quien escribe hoy “mas” en el sentido de “pero”, muestra un raro culto por el estilo “elevado”. Rossi es un buen ejemplo del entono sobrio, distante de la sobredosis. Hizo de su obra una continua variación de la memoria y sus juegos íntimos, menos “impactantes”.
Vuelvo a las coincidencias y convergencias. Alejandro le mandaba un e-mail a Eugenio Montejo al mismo tiempo que este me enviaba un poema suyo impreso en una cartulina y, como apostilla, unas palabras para mí. Escrito en la Residencia de Estudiantes de Madrid, como parte de una Jornada de Poesía y Música, “El mirlo”, además de ser el tema de muchos de sus anteriores poemas (“La terredad del pájaro es su canto”), tiene el júbilo y la melancolía, así como la música de su obra. Rossi se hacía eco de esa entonación y cuando murió Eugenio publicó una nota en Letras Libres, acompañada de uno de sus últimos poemas de Fábula del escriba, al cual también pertenece “El mirlo”. Además de reconocer la voz poética de Montejo (“extraordinaria, compuesta de variados tonos y de una larga sabiduría literaria”), recurriendo al entrelíneas, añadía casi al final: “El tono profundo y civilizado de Montejo era la refutación diaria de la gritería oficial.”
Aunque conocía a Montejo por sus primeros libros (recordaba siempre de Élegos el verso “Había un padre y yo era su hijo”) y hace poco me sorprendió encontrar en mi reducida biblioteca la edición de El cementerio marino de Valéry, con la famosa traducción de Jorge Guillén, dedicada por Eugenio y fechada en Madrid, enero de 1968, dudo que en esa época tuviéramos relaciones personales. Lo que recuerdo es que lo conocí a mediados de los setenta cuando viajó como representante de Monte Ávila en Buenos Aires. Esta permanencia austral le fue provechosa. Por ejemplo, y él mismo lo resalta, mantuvo amistad con José Bianco, antiguo jefe de redacción durante muchos años de la revista Sur, narrador, ensayista de reducido prestigio, pero muy reconocido por escritores como Borges. Eugenio amistó con Bianco e hizo reeditar en Monte Ávila varios de sus libros y, en los ochenta, cuando fue director literario de esta editorial, ideó y dio forma al boletín Folios, Bianco fue uno de los asiduos colaboradores (recuerdo un ensayo suyo sobre su amistad con Albert Camus y su mujer Francine). Alejandro Rossi era también fervoroso amigo de Bianco. Lo curioso fue que en los años sesenta yo sostuve un intercambio epistolar con Bianco. Para ese entonces, él era director literario de Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, cuyo rector era Risieri Frondizi, y había iniciado la colección “Genio y Figura” en la que ya habían aparecido los libros de pocas páginas dedicados a Darío, Borges, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, entre otros. Bianco me ofreció que hiciera la colección Picón-Salas, lo que acepté con gusto y en cosa de unos meses ya tenía preparado el primer borrador. Pero en 1966 se reiniciaron los golpes militares en la Argentina. Bianco renunció a Eudeba y me escribió una carta refiriéndomelo y dejándome en libertad de enviar mi manuscrito. No lo hice; por solidaridad con él y con otros autores comprometidos con la colección. También –¿por qué no decirlo?– con el rector Frondizi, quien había sido profesor fundacional de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, y a quien traté en varias ocasiones.
Mi verdadera amistad personal (no literaria) con Eugenio empieza a mediados de los ochenta, cuando trabajamos juntos en Monte Ávila, y por tres años fui miembro principal de la junta directiva. Néstor Leal era el director general, Eugenio el literario, y su asistente era Silda Cordoliani; Juan Luis Delmont era asesor. Fue un periodo fecundo y de reorganización de la editorial, ese de 1983-1988. Alberto Rosales fundó la colección “Pensamiento Filosófico”; Delmont, “Memorabilia” para traducciones especiales; el propio Eugenio fundó la colección “Las Formas del Fuego”, que acogía a poetas y ensayistas muy jóvenes. Además se iniciaron y diseñaron la “Bibliotecas” de Mariano Picón-Salas y de Ángel Rosenblat. Podría hablar con reconocimiento de todos los que he nombrado, pero me limito, por razones obvias, al trabajo editorial de Montejo: amplio, exigente y eficaz. Eran los años en que estaba ya en plena madurez poética y con un impulso cada vez más fecundo. Habría sólo que pensar en cómo fue aumentando su obra selecta Alfabeto del mundo entre 1988 y 2005, enriquecida con libros tan importantes como Adiós al siglo xx (1992), Partitura de la cigarra (1999) y Papiros amorosos (2002), sin contar Fábula del escriba, otros inéditos y los poemas de sus heterónimos. La obra completa de Montejo, incluyendo sus ensayos, terminaría por ser una de las más variadas, ricas y significativas de nuestra literatura contemporánea.
Aunque siempre nos carteábamos y él me enviaba sus libros, después de su misión diplomática en Lisboa nos veíamos poco. Ya habían empezado los tiempos difíciles. A veces eran encuentros inesperados: por ejemplo, en los pasillos de la Ciudad Universitaria, cuando tuvimos ocasión de hablar sobre la adversidad que se cernía sobre el país después de los golpes militares de 1992. Como Rossi, sin ser ningún avisado político, tuvo la intuición de lo peor. Con cierta frecuencia nos llamábamos por teléfono. En 2004, cuando recibió el Premio de Poesía y Ensayo Octavio Paz. En 2005, cuando apareció en Pre-Textos la selección de Vicente Gerbasi, Los espacios cálidos, con un prólogo suyo que me pareció no sólo consecuente sino el justo homenaje al poeta venezolano que más admiró entre los que fueron nuestros contemporáneos. La última vez que lo vi fue el mismo año de su muerte: unos meses antes, en el velorio de Adriano González León. Lo noté triste: acababa de someterse a una operación de cataratas.
En los años ya oscuros mantuvo una estrecha relación con jóvenes de nuestra Escuela de Letras, como Leopoldo Iribarren, quien fue el editor de uno de sus heterónimos (creo que fueron los poemas de Tomás Linden: El hacha de seda), o como Juan Cristóbal Castro, quien lo invitaba a dar charlas sobre justamente sus heterónimos y lo que él llamaba “el estilo oblicuo”. También en la Escuela de Letras recuerdo haber oído una ponencia del entonces novísimo profesor Jorge Romero sobre la primera poesía de Eugenio que no dejó de impresionarme: ponía el acento en la luminosidad espiritual y en la de su lenguaje. Lo que realmente significó desde el principio hasta el fin.
Alejandro Rossi y Eugenio Montejo estuvieron unidos por un afecto profundo así como por una estética de la claridad. La nobleza y la benevolencia fueron signos de su obra y de su vida. Por todo ello los recordaremos siempre como seres fraternos y fraternales. A través de ambos ahora sentimos también que estuvimos vinculados con un momento privilegiado del espíritu y con seres y escritores que hemos querido y admirado. ~
Tumeremo, Bolívar, 1933) es poeta, traductor y crítico literario, autor, entre otros libros, de Borges, el poeta (Universidad Nacional Autónoma, 1967) y La vastedad (Editorial Vuelta, 1990).