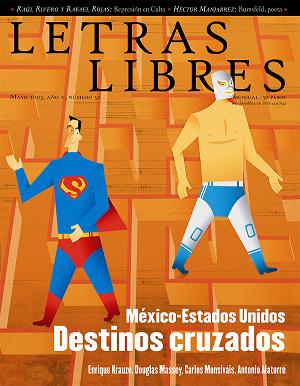En un país como Iraq, no hay mayor lujo que el agua. Saddam Hussein tenía mucha: fuentes, cascadas y varias albercas para curar su retorcida espalda. Al principio de la primera Guerra del Golfo, Saddam nadaba tranquilo en una de sus múltiples piscinas en alguno de sus múltiples palacios. La brazada fluida, el bigote boyante. No había razón para perder el sueño. En algún momento de aquel enero del 91, Saddam reunió a su alto mando militar para delinear la estrategia que los llevaría a la victoria. Primero, explicó, había que entender que los estadounidenses no tolerarían un número considerable de bajas durante el conflicto: a diferencia de los iraquíes, los enemigos eran unos cobardes. Una vez establecido el dogma, Saddam procedió a explicar su infalible plan: ordenaría la captura de miles de soldados estadounidenses. Una vez atrapados, Saddam utilizaría a los prisioneros como escudos: los amarraría al frente y a los costados de cada tanque iraquí y, así, avanzaría por el desierto. El enemigo no dispararía, paralizado ante la posibilidad de matar a los desafortunados que, como Ahab, viajarían atados al lomo de la bestia. Fin del plan.
Complacido, Saddam guardó silencio un momento. Nadie atinó a responderle. Los generales se miraron entre sí. Tratarían de llevarlo a cabo, le explicaron. Saddam sonrió por primera vez, convencido de su propio ingenio: Líder Supremo, Tío (así le llamaban) de todo Iraq, Saladino, Nabucodonosor, descendiente directo de Mahoma. Pero algo salió mal en las semanas siguientes. El ejército iraquí no pudo atrapar suficientes adversarios como para ensamblar la armadura humana soñada por Saddam, y la Madre de Todas las Batallas terminó en una derrota que hundió al pueblo iraquí en la más profunda crisis de su historia moderna. Fue el principio de un paréntesis que se cerraría doce años después, en el inclemente abril del 2003, entre el Tigris y el Éufrates.
Saddam Hussein se ha ido y, con el fin de su régimen, también han desaparecido varios de los personajes más pintorescos del paisaje dictatorial del planeta. El clan Hussein se lleva las palmas cuando de anécdotas atroces se trata. La historia es larga y nutrida. Todo empieza, como es tradición, con un matrimonio arreglado. Saddam se casó con su prima Sajida en 1958. La unión regaló al mundo cinco hijos: tres hijas y dos varones. De las mujeres se sabe poco. El único dato fidedigno constituye una de las muchas linduras del régimen: Raghda y Rana, las dos hijas mayores del dictador, casaron con los hermanos Hussein y Kamel Hassan, ambos oficiales del ejército. En 1995, ambos matrimonios —los cuatro muchachos soñadores— decidieron huir a Jordania, donde los hermanos Hassan se dedicaron a divulgar secretos de Estado. El hecho parecía ser el principio del desmoronamiento del gobierno de Hussein: ¡Los yernos de Saddam huyendo de Iraq y despotricando contra el patriarca! Era impensable. La sorpresa terminó cuando, algún tiempo después, las dos parejas regresaron a Bagdad bajo la promesa de un perdón inmediato. Pero Saddam, tierno como era, no se caracterizaba por ser un suegro particularmente misericordioso. Kamel y Hussein fueron asesinados de manera repugnante a los pocos días de su vuelta a casa.
El autor del doble homicidio fue otro miembro de la amorosa familia Hussein: Uday. Iracundo dirigente deportivo, talentoso coleccionista de armas, admirado periodista, voraz violador de doncellas y diseñador de modas, el hijo mayor de Saddam era un estuche de monerías. Las historias sobre Uday son sorprendentes. Le gustaba, por ejemplo, crear sus propias prendas: entre sus obras más notables estaban trajes en rojo escarlata, para combinar con el infaltable auto deportivo, y varios sacos sport que, como toque exclusivo, prescindían de una solapa. Esperemos que semejantes creaciones primavera-verano hayan sobrevivido a los bombardeos.
Más allá de sus esfuerzos en corte y confección, Uday era un trastornado genuino. Su violencia y saña harían palidecer incluso a Vasya, el hijo de Stalin que insistía en ser llamado Príncipe.

En 1988, Uday irrumpió en una fiesta y atacó, frente a la esposa del presidente egipcio y otros distinguidos invitados, a uno de los guardaespaldas más cercanos a su padre. En el primer embate contra su sorprendido enemigo, Uday utilizó un cuchillo eléctrico. Después de rebanado el pavo, Uday le recetó un certero balazo para terminar con el problema de una vez por todas. El orgullo de papá Saddam también se encargaba de manejar el Comité Olímpico Iraquí. En el edificio que albergaba las instalaciones deportivas del país, Uday mandó construir una pequeña cárcel donde castigaba cualquier indisciplina o mal resultado con algunos días de aleccionadora incomunicación o, aún mejor, de pavloviana tortura. Quizá en ese mismo inmueble, o en alguno de los palacetes propios de su clan, Uday acostumbraba recibir regalos muy peculiares. Su predilecto eran las mujeres vírgenes que él mismo escogía en la calle para luego violarlas y golpearlas a placer. Pero no todo era malo en Uday. El mayor de los Hussein pasaba arduas jornadas de trabajo manejando el periódico Babel, el más importante de Iraq. Uday era un reportero de tal calibre que, en 1999, se hizo acreedor al premio Periodista del siglo, otorgado por gloriosa unanimidad por la Unión Iraquí de la especialidad. ¿El motivo del premio?: su innegable “defensa del discurso honesto y comprometido”.
Además del dulcísimo Uday, Saddam también dio vida a Qusay, el menor de sus hijos. Qusay no era tan vistoso como aquel dandy que tenía por hermano mayor. Qusay era callado, pero efectivo. Era el encargado de la tortura, extorsión y ejecuciones en masa en Iraq. Manejaba con maestría los distintos tormentos del régimen. Uno de sus favoritos, dicen algunos, era someter a un padre de familia prisionero al encuentro entre alguno de sus hijos y una centena de gatos hambrientos.
Pero Qusay salió a papá y le daba por pensar en grande. Entre 1988 y 1989, quizá harto de la sobrepoblación penitenciaria en Iraq, ordenó un programa de “limpieza carcelaria” que, para eufemismo, resulta casi un insulto. La fervorosa higiene de Qusay llevó frente al pelotón de fusilamiento a miles de presos, cientos de ellos encarcelados por oponerse al régimen paterno. El benjamín de los Hussein se encargaba, además, de lidiar con cualquier molesta revuelta, como la encabezada por la tribu al-Dulaym en el 95 o el irritante levantamiento chiita del 97. Los kurdos, por supuesto, tampoco eran del agrado del pequeño Qusay. Pero cuando de ellos se trataba, nadie como Alí Hasan al-Majid, primo de Hussein y experto en el uso de armas químicas. Conocido por el gracioso apodo de Alí el Químico, Al-Majid se encargó, en 1988, de arrasar químicamente con los kurdos del poblado de Halabjah. Miles y miles de kurdos quedaron retorcidos en las calles, envueltos en vómito, cruelmente ahogados gracias a la habilidad de laboratorio del asesor presidencial de Hussein. A partir de ese día, Al-Majid se ganó otro sobrenombre: El Carnicero del Kurdistán.
Pero, hoy, todos ellos se han ido. El mundo, y sobre todo los iraquíes, ya no podrán disfrutar de su reconfortante compañía. Adiós tío Saddam. Adiós Uday, Qusay y Alí el Químico. No más al sueño panárabe del Saladino iraquí y sus cámaras de tortura (especialidades: la extracción de lenguas y el baño ácido). Romántico como soy, al repasar de nuevo cada cosa realizada por el clan Hussein, no me queda más que preguntarme, ¿quién detendrá al imperio? ¿Cuándo entenderemos que, antes que nada, debemos respetar la soberanía de los pueblos, sin importar nada más? Esta guerra sin justificación ha pisoteado al pueblo iraquí, que vivía feliz y en armonía, gobernado por este apacible grupo de personas. Por Dios, ¡hasta dónde hemos llegado! ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.