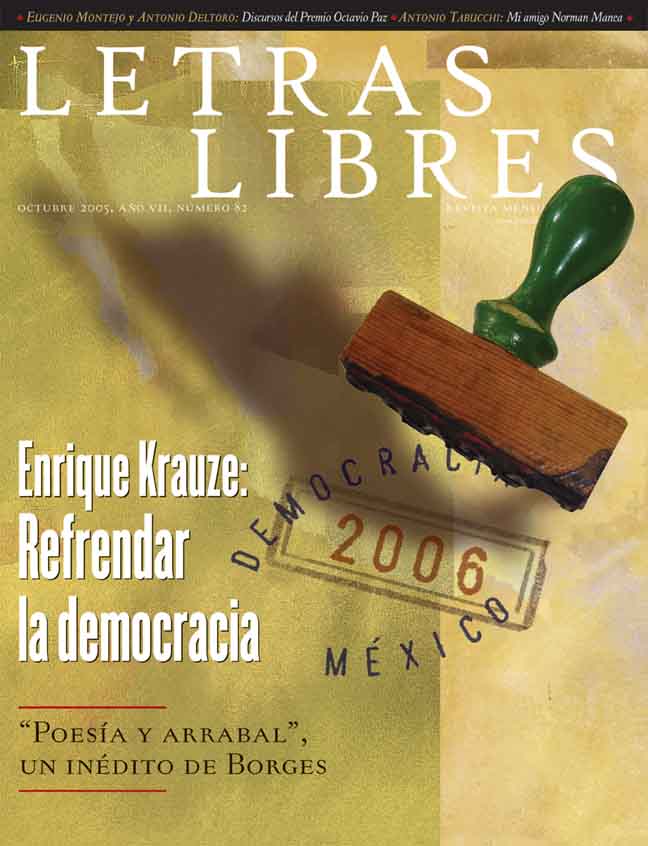1. Mientras caminábamos rumbo a la calle de Argentina, Severino canturreaba e imitaba los pasos tijereteados de Vittorio Gassman. Había visto Il Sorpasso de Dino Risi a la edad de veinte años y le había impactado hondamente. Llegamos y la función ya había comenzado. El haz del reflector bruñía las cabezas de los espectadores como la luna los adoquines de un callejón. La historia de unos jóvenes dispuestos a pasar una parranda inolvidable que deviene tragedia me conmovió.
Cuando se encendieron las luces, mientras las familias abandonaban en silencio la pequeña sala Fósforo, su rostro se distendió como un globo dejando silbar el agobio. El mistral pavesiano de los jóvenes de clase media que aprovechan el día feriado para alcanzar la costa, donde bailan, toman vino peleón y tontean con las aldeanas, eventualmente alcanzaba la velocidad del vendaval del absurdo: no había tragedia ya que ningún orden cósmico se había violado. No era necesaria la trasgresión: bastaba con existir. Como en Jacques el fatalista de Diderot, pareciera que nuestros actos conducen al desastre.
2. Erigida sobre un manto mítico, la obra de Severino Salazar es la evocación y construcción consciente de una mitología. Cierto resabio de Pavese, cierta consagración de la juventud debido a su condición de etapa iniciática al amor, la busca de la dicha y elección del derrotero que determinará la vida adulta, permea los cuentos augurales de Las aguas derramadas. Hermanados por la escisión vital, la mayoría de los personajes desconoce que el momento de esplendor en la hierba es la juventud; el amor, la frágil armonía con el cosmos; temas todos que religan al individuo con los otros. Es precisamente la intrusión de las fuerzas externas, revestidas por la codicia, la envidia, la cobardía o cualesquiera otra de esas formas de la impotencia que constituyen los pecados capitales, el elemento que impide la vigencia del acuerdo con el mundo. Muchos años después, los personajes descubrirán que de detentar el papel protagónico han venido a desempeñar el de testigos, sobrevivientes de sí mismos, para quienes la vida concluye en páramo; o más aún, en un relato inconcluso. La desdicha consistirá en recordar con nostalgia el paraíso al que alguna vez accedieron, mientras avanzan hacia la muerte vegetando en una especie de limbo o muerte en vida. De ahí ese nitrófero aroma de tragedia y esa conciencia de continuar viviendo a la deriva, incapaces de encauzar su rumbo, que convierte a los personajes de Salazar en parientes lejanos de los héroes románticos de Emily Brontë, Juan Rulfo o Scott Fitzgerald.
Delicados ejemplos de una busca de la libertad que no se comprende, los héroes de Severino atestiguan la crucifixión del deseo por la realidad. Mucho de la insólita dimensión de esta obra reside en la vocación ética de instruir sobre cómo enfrentar la existencia más allá del temor o la imprudencia. Vivir será un proceso de conocimiento cuyo propósito es una mayor autoconciencia, una implícita aceptación del riesgo y un gozo por vivir en los pequeños detalles. Mientras sea el impulso el rector de las acciones, éstas indefectiblemente concluirán de modo ingrato corroyendo toda posibilidad de redención. De ahí la efectividad del epígrafe que condensa los destinos individuales: "Aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse."
3. Junto a la nítida simbología de la catedral, en estrecha vinculación con la música, como emblema y cifra de las aspiraciones humanas, de las posibilidades de felicidad, y de la flor como símbolo de la perennidad del hombre —aunque en momentos, ambos símbolos incidan dentro del subconjunto de la fragilidad—, el profeta del desierto que hay en Salazar compone sutiles movimientos geológicos donde se percibe el sedimento de T.S. Eliot (las alusiones específicas a "The Waste Land" en "Un feliz recuerdo de juventud"), pero sobre todo de la iconografía agrícola, como lo son los cambios de piel, un tema pertinaz que reaparece en varios relatos, o el contrapunto entre los tópicos del jardín y del desierto.
Dos utopías se enlazan como sierpes en el caduceo de esta simbología: la Ciudad de Dios y el Vergel. La catedral representa lo mejor del hombre; de ahí que en los momentos de mayor felicidad, el alma sea como una ciudad con catedrales de cristal. En consonancia, las canciones, construcciones efímeras que inundan el vacío, semejantes a flores del desierto, expresan la nobleza, aspiraciones y melancolía de la vida. Compleja y elusiva, esta obra nos plantea un mundo de contrarios imbricados: pétalos rodeados de espinas; catedrales frágiles… En algún momento los personajes experimentaron el Acontecimiento y, cualesquiera que fuesen los motivos, no supieron manejar esa felicidad. En adelante sólo quedará el recuerdo inclemente de las catedrales derruidas o el vergel marchito.
4. Manejamos hacia una de esas cantinas de amplias y espaciosas galerías en cuya atmósfera contienden como en una lucha de relevos australianos, el aceite de las frituras, el perfume alcanforado de las meseras, el escozor del tabaco, el raído terciopelo de la cerveza derramada. Atmósfera mortecina disfrazada de fiesta, las baldosas percudidas del piso, los lentos pétalos heliotrópicos de los ventiladores en el techo esparciendo las volutas rituales del sahumerio de los cigarrillos. Volviendo el encendido rostro musitó: "¿Te das cuenta? Se la pasan planeando cómo salir de la cárcel y cuando están fuera actúan como si no hubieran salido." Divagaba sobre Bajo la ley de Jim Jarmusch, que acabábamos de ver en una sala de la Cineteca Nacional. Estimulado por la cerveza, indicaba semejanzas y descubría las cerradas tomas con que el sigiloso director trabajó, incluso en uno de los espacios abiertos por excelencia: los pantanos. "Siguen estando presos. No saben cómo escapar a sus cárceles mentales", concluyó mientras una anciana prostituta pedía cigarrillos y él extendía una cajetilla casi vacía.
5. Ya en "Un feliz recuerdo de juventud" se nos indicaba que el hombre construye su ruina al imponer límites. Límites, denotativos o metafóricos, que indican afán de parcializar el universo. En esta concepción cuyo eje es la armonía y la circulación, las pasiones alteran tal flujo. En Desiertos intactos palpita la idea de la existencia como un saber integrarse al mundo, aunque en modo alguno debe tomarse el precepto como un motivo para el aislamiento. No hay que oponerse a la circulación pero tampoco apartarse del flujo. La vida es un equilibrio entre el orden cósmico y el combate de las fuerzas primigenias. El cuerpo como escenario de la pugna entre el bien y el Mal; o mejor aún, entre la vida y el Mal, porque más que una idea tópica de la bondad contra el Mal, lo que respira en esta obra panteísta es una noción arquetípica del Mal como la negación de la vida. El bien es permitir la continuidad de la existencia. Así, en La arquera loca, una reflexión sobre los fines narrativos, se nos dice que hay que vivir para permitir la articulación de una trama, otro nombre para el combate primordial: "La vida nos es encomendada para hacerle una trama. O sea que una historia es la vasija que contiene una vida. Y la vida se justifica solamente por la historia que ha logrado tramar." Acaso entonces el verdadero meollo de esta singular obra sea la de desentrañar los atributos de la libertad y su inserción dentro del orden cósmico.
Uno de los personajes de esta obra dice que quizá no haya mayor desdicha que estar en el mundo y no entender nada. Para Salazar, no es tarea del hombre inquirir el sentido de la existencia, sino preservar el orden cósmico. El mundo está bien hecho; son nuestros actos los que perturban la perfección relojística (Desiertos intactos). En esa suerte de alma universal que constituye la vida, es nuestra vacilación, entendida como miedo para enfrentar la existencia en su compleja actividad, la que paulatinamente erige murallas.
En su admirable La bestia en la guardería, Adam Phillips remonta los criterios al uso para recordarnos que la existencia es la recuperación del deseo pueril. Salazar, intuitivo y complejo, ha patentizado este dilema, sin cesar de recordarnos que vivir es necesario y la única aventura posible. Es nuestra elección decidir que la vida se encuentre a la altura de nuestro deseo. Al releer Las aguas derramadas y escuchar sus matices orquestales —la cámara de ecos de motivos del pop (desde Jim Morrison y su saga del asesino de la carretera hasta la mitología del punk, pasando por el tópico por excelencia: el verano como depuración del mundo), su concentración paisajística, que revela una cualidad japonesa de asociar el ánimo con el cambio de estación—, no puedo dejar de insistir: éste es uno de los libros fundamentales de nuestra narrativa.
6. Hace un año, recuerdo que era agosto, estaba en El Palacio, bebiendo con Nacho Trejo. Me había dicho que llegaría Severino. Llegó e invitó, como era habitual en él, las rondas. Hablamos un poco de los amigos comunes de Xalapa, de los pequeños chismes con que se acompañan las libaciones. No parecía triste sino sereno. Prometió enviarme su novela El hombre de las flores, y después salimos los tres a la noche. Prometí escribir, llamarle. Y aun la última vez que estuve en México pregunté por él, sin saber que esa noche, una noche de pequeñas confidencias, de tácitas aceptaciones del cáncer de la vida, era la despedida de una amistad profunda y generosa.
Aprecié mucho al escritor, así tuviera ciertos reparos en algunas obras; valoraba la inteligencia, la pasión por conformar un mundo. Al hombre, al ser humano, lo aprecié sin reparos. Fue un ser generoso, honesto, coherente consigo mismo, un agnóstico convencido de la necesidad del bien y del valor del arte en un mundo salvaje. En fin, que era un hombre bueno.
Ahora el mundo es un poco más malo y extraño.~
(Minatitlán, Veracruz, 1965) es poeta, narrador, ensayista, editor, traductor, crítico literario y periodista cultural.