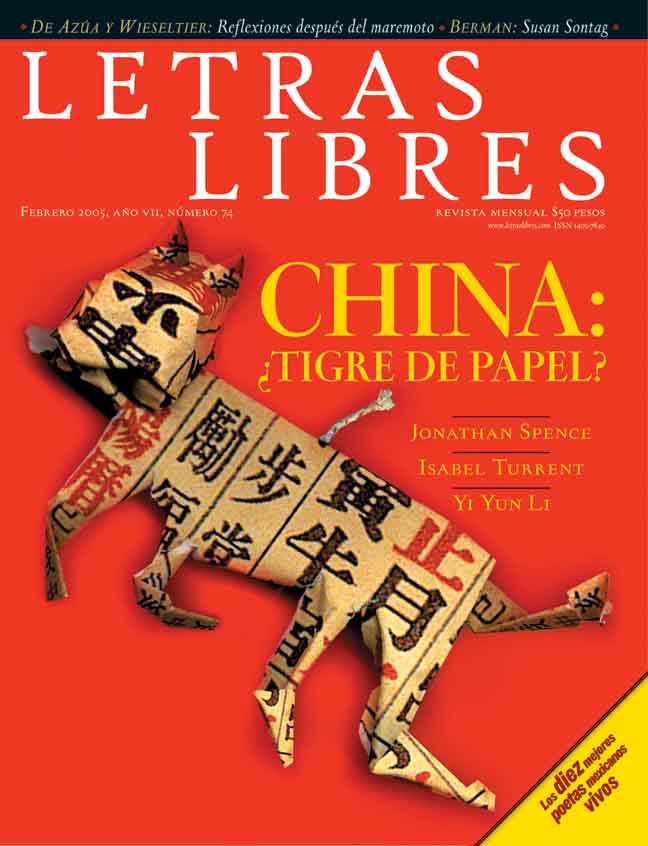Susan Sontag fue una intelectual valiente, pero su valentía no fue sólo intelectual. En 1989, cuando Salman Rushdie y sus editores fueron condenados a muerte por el ayatolá Jomeini, muchas personas en todo el mundo, de derecha y de izquierda, se afanaron en explicar que Rushdie habría hecho algo en verdad terrible al escribir sus Versos satánicos, y que —como intentó esgrimir Jimmy Carter— tal vez se tratase meramente de un oportunista, un hombre que intentaba vender libros por la vía del escándalo. Susan era a la sazón presidenta de la rama estadounidense del PEN Club. Fue ella quien testificó ante el Congreso de Estados Unidos. A ella, y no a los líderes políticos, le correspondió explicar que la fatwa de Jomeini contra Rushdie ya había amenazado de muerte a un editor estadounidense, y que la libertad literaria bien podría ser un tema de interés nacional para Estados Unidos.
Cabe recordar que, como resultado de la fatwa del ayatolá contra Rushdie, más de cincuenta personas alrededor del mundo fueron asesinadas, entre ellas el traductor de Rushdie al japonés —esto sin contar las bombas sembradas en dos librerías noruegas, el ataque suicida a un hotel británico y las puñaladas que recibió el traductor de Rushdie al italiano. Hacía falta valor para defender a Rushdie. Y Susan lo defendió, dejando la impresión de que su respaldo era, simplemente, un asunto de instinto y que no requería en absoluto de valor. Era ésta justamente la impresión que debía quedar.
Unos años más tarde, Susan fue a Sarajevo, en Bosnia. La ciudad se hallaba bajo el violento sitio de los nacionalistas serbios enloquecidos. Ahí, Susan dirigió la producción de Esperando a Godot. Fue un acto magnífico. Al dirigir una obra (¡y qué obra, para una ciudad sitiada!), se afirmó plenamente como una intelectual y una artista. No se presentó como una luchadora, ni como una estratega geopolítica, ni como un general de café. Sólo montó una obra. Pero, al hacerlo, le demostró fehacientemente a los cosmopolitas y los liberales del mundo lo que estaba en juego en Sarajevo: a saber, la supervivencia de una civilización urbana capaz de montar una producción de Esperando a Godot. Así, indirectamente, Susan también solicitaba ayuda a su propio país, el lejano y por mucho tiempo indiferente Estados Unidos, que estaba en posición de rescatar a los habitantes sitiados de Sarajevo, si tan sólo se asumiera la decisión política para hacerlo.
Es difícil recordar hoy día cuánto valor fue necesario en el caso de Rushdie, y es igualmente difícil hacer memoria de lo controvertido que fue el llamado a intervenir en los Balcanes en la década de los noventa. Pues si Estados Unidos intervenía militarmente, ¿no equivaldría esto a un acto imperialista semejante a las intervenciones estadounidenses en América Latina un siglo atrás? ¿Acaso la intervención estadounidense no era una atrocidad por definición, algo que debía evitarse a toda costa? ¿No era factible que una intervención estadounidense irritara y enfureciera a los rusos, que habrían de reaccionar con violencia y resentimiento? ¿No se estaba cocinando un nuevo desastre al estilo Vietnam? Éstos eran los argumentos, y eran intimidantes. Al dirigir la obra, Susan no abordaba ninguna de estas cuestiones. Tal fue su genialidad. Ella se limitó a dirigir la mirada de todo el mundo a la escena de Sarajevo, una escena poblada de gente que amaba el teatro y las grandes obras literarias, gente que no odiaba y que, sin embargo, sería asesinada o arrancada de sus casas, a menos que los países poderosos se levantaran en su defensa.
Por aquellos días, en Nueva York, yo fui una de las personas arrastradas a la acción por el gesto de Susan en Sarajevo. Quienes albergábamos este mismo sentimiento organizamos en un teatro de Nueva York el evento llamado "Una velada por Sarajevo", con el ostensible propósito de recaudar fondos para los miembros del PEN Club en esa ciudad. Convencimos a una fabulosa lista de personas para que asistiera y ofreciera unas palabras: Joseph Brodsky, Derek Walcott, David Rieff (el hijo de Susan, que ya estaba reportando desde Bosnia), Stanley Crouch, Leon Wieseltier, Simon Schama y otros cuantos, por no mencionar a Wynton Marsalis, que nos deleitó con su jazz. Rushdie, que aún se guardaba de la fatwa, envió un comunicado de apoyo, y mi tarea fue subir al escenario y leer su comunicado (lo cual, por risible que parezca, me hizo darme cuenta de que en aquellos días defender públicamente a Rushdie sí requería de unas cuantas cavilaciones privadas sobre el significado de la valentía y la ponderación del riesgo).
A decir verdad, al organizar este evento nuestro objetivo era empujar al presidente Clinton y al Congreso de Estados Unidos a jugar un papel más contundente o, por lo menos, a proporcionar medios de defensa a los habitantes de Bosnia. Aunque también recaudamos fondos que ascendieron a cuarenta mil dólares, una buena suma. Entonces tuvimos que ingeniárnoslas para hacer llegar esta suma al PEN Club de Sarajevo —a la gente que se hallaba bajo el sitio serbio. Así que le dimos el dinero a Susan, en efectivo, y ella partió a la zona de guerra con los billetes en la mano.
Empero, la valentía física más grande de Susan fue el seguir escribiendo y pensando pese al terrible hecho de que gran parte de su vida adulta estuvo dedicada a luchar contra el cáncer, una y otra vez. Ella vivió bajo una sombra, pero irradió vida, siempre.
*
Susan podía ser difícil de tratar. Mientras trabajé con ella en nuestra pequeña campaña de apoyo al PEN Club de Sarajevo, tuve la impresión de que era insufrible: miraba casi con desdén a algunos de nosotros que estábamos totalmente de acuerdo con ella y que, entusiastas, nos atareábamos fielmente a su servicio. Hace poco, me encontré con ella en un evento del Consejo de Relaciones Exteriores, donde presenté mi opinión sobre la guerra en Iraq. En esta ocasión, no estábamos totalmente de acuerdo. A mi modo de ver, la guerra en Iraq es una guerra bastante similar a la que se libró contra Milosevic: una guerra destinada a derrocar a un tirano y ayudar a sus víctimas oprimidas a establecer una sociedad libre, para su propio beneficio y para beneficio del mundo. Susan tenía una opinión diferente. Y cuando me vio en la reunión, apenas pudo obligarse a inclinar la cabeza a modo de saludo. Yo sólo pude entornar los ojos como respuesta. Ya que estoy repasando la lista de los defectos de Susan, debo mencionar que a veces también hacía declaraciones obtusas —y sus declaraciones obtusas están destinadas a ser inscritas en su biografía, aunque sea sólo porque algunas personas (¡los intelectuales, ja, ja!) siempre se complacerán en colgar señalamientos ridículos al cuello de cualquier intelectual vulnerable.
Pero estos defectos —su arrogancia, su extravagancia despreocupada (cuando le complacía ser extravagante)— parecen estar indisolublemente ligados a sus grandes virtudes. Susan estaba decidida a ser impetuosa y lúcida, se empeñaba en serlo, y me parece que trabajó muy, muy duro para conseguir su ímpetu y su lucidez. En una ocasión, en los días en que habitaba una de las viejas casas decimonónicas de la King Street, en Greenwich Village, me invitó a su casa para charlar. Se sentó en un sofá, recargó sus pies en una mesita, y de alguna manera se enfrascó en una desconsolada confesión sobre las dificultades que pesaban sobre ella en ese momento particular. Susan intentaba escribir un ensayo sobre André Gide y su actitud frente a la Unión Soviética, de lo cual deduje que intentaba zanjar retrospectivamente su visión de las anticuadas actitudes prosoviéticas de la izquierda. Era éste un tema de enorme importancia, con miles de implicaciones. Susan quería condenar a la Unión Soviética y al comunismo y, no obstante, se negaba a caer en una serie de clichés políticos que aborrecía —quería desarrollar un pensamiento propio, y no simplemente un conjunto de fórmulas ya existentes. Para cumplir su objetivo, pensaba sobre Gide y su desasosiego en torno a estas cuestiones, hace mucho tiempo, cuando estas ambiciones particulares eran mucho más difíciles de conseguir que en el tiempo de Susan.
Sin embargo, según me dijo, se había estancado —un momento frustrante para ella. No podía avanzar en su ensayo. Nunca supe si finalmente lo completó. Tal vez lo hizo, y su ensayo sobre Gide y la URSS fue publicado debidamente y yo me lo perdí y debería buscarlo hoy. O tal vez se dio por vencida respecto de ese ensayo y se abocó a otra cuestión. De cualquier forma, la confesión de su contrariedad sobre el tema me mostró la cantidad de trabajo implícito en su claridad y rigor. Ella trabajaba, como cualquier pensador debe trabajar; los pensamientos no descendían sobre ella como la lluvia. A veces, su trabajo era en vano. Sin embargo, en otras ocasiones, lograba exactamente lo que quería. Y bien pudo haber sentido, después de tanto trabajo, que le era lícito tenerse a sí misma como una reina, y ser tan arrogante como quisiera. Y si de vez en cuando soltaba una declaración pomposa, vaya, esas declaraciones expresaban su buen humor, el donaire aforístico de la seguridad que en su fuero interno albergaba sobre algún tema de genuina importancia y complejidad —tal vez incluso en momentos cuando una pequeña duda podría haberle beneficiado. El donaire era su mayor encanto, a mi modo de ver; y quienes señalan insistentemente sus comentarios obtusos o hiperbólicos han errado el camino. Susan se divertía. A veces, se volvía humorista. Hay un cierto placer en el arduo trabajo del pensamiento, y ella rebosaba placer.
*
La contribución singular de Susan a la literatura y al pensamiento de Estados Unidos radicó en sacudirse los hábitos parroquiales que siempre han constreñido la escritura en este país y salir al mundo. Fue ella quien descubrió a varios escritores europeos y latinoamericanos para el público de Estados Unidos. Fue ella quien atrajo la atención estadounidense sobre los escritores franceses de posguerra. Su ensayo "Notes on Camp" refleja la influencia francesa. Pero pienso que su mayor logro fue algo más grande que presentar a estos escritores y sus ideas ante los estadounidenses, más grande que incorporar unas cuantas ideas extranjeras a su propio pensamiento. El ensayo analítico en Estados Unidos, considerado como un género literario, siempre ha tendido a seguir un modelo entre varios: la meditación amateur del caballero al estilo inglés (éste es el gran modelo para la revista The New Yorker, donde Susan publicó algunos de sus trabajos, y siempre ha tenido cierta influencia en las letras españolas); el ensayo académico; el sermón aforístico o de exhortación, al estilo de Emerson; la presentación marxista de tesis; y la reseña impersonal de libros.
Sin embargo, Susan escribió en un estilo que era serio, erudito, filosófico, moral y profundamente personal al mismo tiempo, aunque no necesariamente confesional. Es éste el estilo que ha descendido de Montaigne: el estilo no del ensayo de Estados Unidos, ni del ensayo británico, sino del ensayo francés. Me parece que, en Estados Unidos, los logros plasmados en la forma de escribir de Susan nunca han sido del todo valorados. Algunos críticos en Estados Unidos han querido encontrar en el trabajo de Susan la prosa refulgente del ensayo convencional estadounidense, o la manía sistemática de los escritores académicos. Y estos críticos sólo han encontrado carencias. La prosa de Susan tiende a ser frugal, en lugar de refulgente; sus pensamientos, demasiado personales como para constituir un sistema científico. Pero estas quejas también yerran el camino. A Susan le preocupaban las mentalidades más que lo evidente, incluso aunque escribiera sobre ello; y su propia mentalidad era la de un ensayista francés. No obstante, escribía en una prosa estadounidense franca y buena, y ésa era una combinación poco usual.
Susan contribuyó a presentar a Roland Barthes a los lectores estadounidenses; pero su logro clave fue demostrar que era posible pensar al estilo de Barthes, y hacerlo en inglés. Tal vez en este respecto tuvo una deuda con el maestro de Barthes, Gide —lo cual puede constituir otra razón de la dificultad que experimentaba al hablar sobre este último. Quienes no aprecian la gran diferencia entre un lenguaje-cultura y otro —esto es, la mayor parte de los lectores monolingües de Susan en Estados Unidos— nunca comprenderán cuán grande fue su logro al hacer esto, al componer ensayos de estilo francés en su propio tono de voz estadounidense. Pero éste fue, de hecho, un gran logro. Y un logro perdurable: un nuevo tipo de ensayo para la literatura de Estados Unidos. Fue ella quien abrió la puerta para los escritores por venir.
Los lectores de habla hispana pueden sentirse un poco desconcertados por estas afirmaciones, ya que París ha sido una capital intelectual para el mundo de habla hispana durante casi doscientos años. Los lectores de Octavio Paz no verán nada inusual en la idea de un escritor no francés que recibe influencia de los franceses y de su forma de escribir ensayos. Estos lectores, empero, deben reflexionar sobre los logros de Rubén Darío, a saber, el idear una manera de incorporar ritmos y conceptos de la poesía francesa al lenguaje español. Esto era extremadamente difícil de hacer y, aun así, Darío lo hizo, y un sendero fue abierto para quienes vinieron después de él. La literatura siempre ha luchado por ser dos cosas a la vez, ser local y ser cosmopolita, y cada una de sus batallas es en verdad tremenda. El logro de Susan fue una victoria en la lucha por el cosmopolitismo. Por eso Susan siempre ha sido reconocida como una escritora del mundo, y no sólo estadounidense.
Puedo imaginar que la valentía física de Susan también debía algo a su inspiración francesa. En los tiempos modernos, el "compromiso" ha sido una costumbre particularmente marcada de los intelectuales franceses —mucho más que de sus contrapartes en Estados Unidos. Esto se debe en parte a la historia francesa del siglo XX y especialmente a la experiencia de la guerra contra el fascismo. Pero existe otra explicación, más filosófica, de la costumbre intelectual del "compromiso". La literatura francesa siempre ha estado obsesionada por la tarea de registrar el pensamiento racional o irracional del escritor mismo —siempre ha estado obsesionada por lo subjetivo. Y esta obsesión genera naturalmente en los escritores la voluntad de salir al mundo y verlo por sí mismos. Los franceses han querido confiar en sus propios ojos, y no sólo en las informaciones de los expertos y los periodistas. Han querido ganarse lo que ellos mismos, como individuos, puedan descubrir. Ellos han querido sentir las cosas en su piel, y no sólo comentarlas a la distancia. Así, Gide fue a la URSS, Malraux peleó en España, Régis Debray se unió al Che y André Glucksmann viajó a Chechenia. Susan fue a Sarajevo, y sus lectores leales han comprendido intuitivamente que, al arriesgarse así, estaba afirmando el espíritu de sus propios textos. Sus actos de valentía no fueron actos de vanidad. Fueron muestras de coherencia con su propia persona. –
— Traducción de Marianela Santoveña
Mallorca con queso: una ensaimada en esteroides
Son un pan dulce y mantecoso en forma de espiral sobre el que se echa azúcar en polvo una vez sale del horno. Harina de trigo, agua, huevos, levadura...
AMS I y II, juguetes en el espacio
Uno de los temas más fascinantes de la física es la de la detección de partículas subatómicas directamente en el espacio.
Almadía festeja: 1 libro a las 3 primeras personas que…
Regalaremos 1 libro a las 3 primeras personas que, vía Twitter, nos digan...
Asiain en Japón
Los lectores de Letras Libres leyeron en la entrega del mes de junio cuatro hermosos poemas de la tradición japonesa traducidos y comentados por Aurelio Asiain. Son algunos de los muchos más…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES