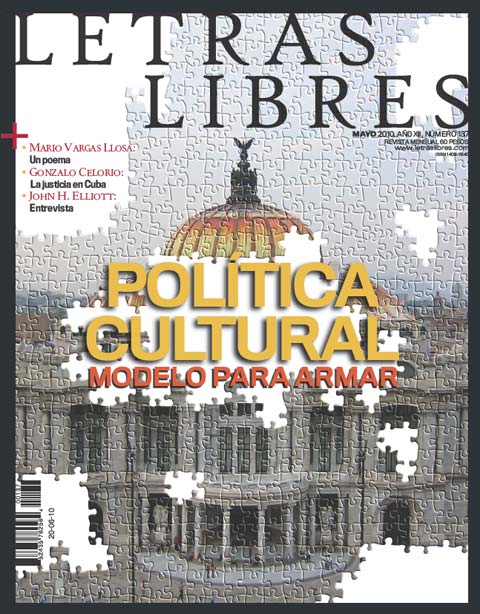En 2006, cuando se aprobaron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el futuro de la radio y la televisión pública se tornó incierto. Las modificaciones, que cancelan la concesión de frecuencias gratuitas a organizaciones sin fines de lucro, ejecutaron legalmente al imer, Once TV, Canal 22 y TV UNAM, entre otros medios. Posteriormente, cuando estos cambios fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suscitó un breve debate en torno al papel que la televisión pública debía cumplir en México. Quedó claro que estas propuestas no comerciales eran necesarias para la incipiente democracia nacional, pero también fue evidente que tenían que ser reestructuradas en pos de una mayor sintonía con el público; debían asumir un protagonismo inédito en la reflexión de nuestra pluralidad. Por eso en 2007 se desarrollaron los programas Defensor del televidente (Canal 22) y Defensor de la audiencia (Once TV), mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede sugerir transformaciones y cuestionar el funcionamiento de estos organismos. A tres años de instauradas estas políticas podría decirse que la televisión pública vive un momento óptimo, pero su desempeño aún no se corresponde del todo con una sociedad que, entre adormilada e indiferente, la contempla.
La televisión pública es el escaparate del Estado que la patrocina, así como de las instituciones de educación superior que la administran. Como una página de internet, su programación es la faz con la que se muestran al mundo y esta debe representar, así como seducir, a la ciudadanía. Debido a este compromiso sus niveles de audiencia no sólo señalan la recepción de un producto, además determinan la efectividad comunicativa que tienen con la sociedad. Ese diálogo se da en dos contextos, el nacional y el internacional. En el primero su propuesta televisiva resulta fresca, renovadora e incluso vanguardista. Pero en un medio global –y en una época en que la televisión se ve por cable, en la red y DVD– el proyecto resulta insuficiente, carece de audacia, imaginación y alcance.
Al tomar en cuenta sólo la televisión nacional, la oferta pública se agradece porque no recurre a la estridencia –dejo de lado la cuestión de los contenidos ya que, por no tener nada en común, resultan imposibles de ser comparados. Visual y auditivamente prudentes, Once TV, Canal 22 y TV UNAM son un remanso de serenidad en medio del bombardeo amarillista que estructura el perfil ideológico de sus contrapartes privadas. Conscientes de que gritar no implica contundencia en la argumentación, la propuesta pública realiza su apuesta en “sordina”: sus mejores producciones son una delicada invitación al razonamiento, se conforman con crear las condiciones para una reflexión y hará todo, incluso callar, antes que aturdir. Algo sorprendente en un medio tan proclive al aspaviento. Primer plano, por ejemplo, el mejor programa de análisis político del país, es la opción televisiva para quien quiere entender la realidad que lo circunda y no sólo escandalizarse. Sus noticiarios –Noticias 22 y Noticiario nocturno– despliegan una cortesía desusada en su línea editorial: la ciencia y la cultura cohabitan con la política y la nota roja; deportes es sólo una sección y no un noticiario paralelo. Pero esta mesura, que yo aplaudo en el entorno mexicano, se vuelve insuficiente cuando nuestra televisión pública compite con las propuestas extranjeras, tanto privadas como de Estado, ya sean culturales o de entretenimiento. Ese recato, en un sofisticadísimo mercado mediático, deja de ser una propuesta atractiva y se convierte en una de sus más grandes trabas.
Once TV, Canal 22 y TV UNAM abusan del documental tradicional –ese más afín a la programación de Edusat que a los proyectados en Ambulante– y con él comparten sus virtudes y defectos. Nadie podrá escatimarle a Engañados por la naturaleza, A ciencia cierta o Los imprescindibles su voluntad informativa y su talante educador. Son sin lugar a dudas inteligentes, incluso podrían llegar a ser interesantes. Pero estos valores, tal como son presentados en estas producciones, sólo alcanzarán a dos tipos de audiencia: una ocasional, que recala ahí por un agotamiento en el zapping, y otra interesada en algo tan específico como las estrategias reproductivas del colibrí. En un contexto internacional, donde la experimentación televisiva no sólo es incesante, además se ha convertido en una poética, el tempo pausado y cauteloso de estos canales deja insatisfecho al espectador inteligente. Este tipo de documentales quieren transmitir un saber, pero su fórmula, en lugar de facilitarle su labor, ha terminado por dificultarla. La entrevista con el experto, las imágenes que sólo buscan ilustrar y su temática remota, entre otros recursos trillados, hacen del género algo obsoleto y lo vuelven predecible. El mensaje emitido ya no puede ser comunicado, mucho menos podrá ser discutido.
No importa qué tan interesante o inteligente sea la televisión pública, por su forma se presenta ante su público sólo como aburrida. Ese es el problema de, por ejemplo, Discutamos México, el gran proyecto con el que las televisoras públicas están festejando el Bicentenario. La intención es loable pero no tan efectiva como se desearía. Su formato aleja al televidente, transmite la sensación de que es algo ya visto, es como un “repetido”. Si la efeméride lo amerita, ¿por qué no imitar el modelo norteamericano e intentar algo como John Adams, la serie de hbo sobre el segundo presidente de los Estados Unidos? Acudir al drama antes que a la mesa redonda, a la intriga antes que al revisionismo. Si la producción resulta satisfactoria, como el caso citado, el revisionismo y la mesa redonda se darán posteriormente de forma natural. Como un profesor que disfruta de plaza vitalicia, la televisión pública sabe pero ya no prepara clase, todavía enseña pero sólo al alumno pertinaz, aquel que no se amedrenta por el tedio del dictado. Requiere, en una palabra, de imaginación, carencia esencial que no se compensa poniendo luces de neón en la escenografía de Primer plano. Eso no lo hace ni más “moderno” ni más “atractivo”. Aunque públicas, estas instituciones deben compartir su objetivo último con las compañías privadas: tener una audiencia reincidente y no accidental.
Hacer una televisión pública que manifieste la pluralidad social no implica hacer televisión para minorías. Este reto, el mayor al que se enfrentan estos organismos, sólo podrá ser sorteado con lo que me gustaría llamar la imaginación institucional. No me quejo de la transmisión de Cuéntame cómo pasó y En terapia, entre otros ejemplos de gran televisión internacional, así como de la proyección de películas que no pasan por nuestra cartelera. Pero, debido al vacío creativo dejado por las compañías privadas, la televisión pública tiene hoy la oportunidad histórica de explicarnos, narrarnos e inventarnos. Once tv explora el camino correcto. Bajo la administración de Fernando Sariñana se han producido un par de series que buscan delinear la cara de ese país que desea verse retratado: XY y Bienes raíces. Digerible el primero, indigesto el segundo, son programas que intentan desmantelar los estereotipos que determinan el ser hombre y mujer en una sociedad conservadora como la nuestra. Si algún reparo tengo ante estos proyectos es que, para realizarlos, se sacrificó buena parte de la barra infantil del canal que era lo mejor que ofrecía. Por otro lado, la renovación impulsada por Jorge Volpi en Canal 22 es menos dramática pero pronto se estrenará Opera prima: un reality show de cantantes de ópera. Aún no sale al aire, y la apuesta es tan arriesgada que me espero cualquier cosa, pero a primera vista contiene en grado justo esa imaginación institucional: una forma audaz y convincente permitirá transmitir un sofisticado contenido cultural a un público amplio.
La televisión pública tiene tanto potencial no aprovechado que pareciera tener la finalidad expresa de no competir con la televisión privada. De no ser así el Estado hace gala de una candidez inconmensurable al no haber explotado un canal de propaganda idóneo. Uno que puede manifestar su índole democrática, plural e inteligente mejor que ningún otro medio. Por ahora, el gobierno que esta televisión ilustra es uno anticuado, indiferente al desarrollo de las telecomunicaciones que, además, subestima a su público. Por otra parte, las instituciones de educación superior que los dirigen, así como el CNCA, manifiestan una peligrosa propensión al autismo. La televisión no es laboratorio o cubículo universitario ni debe ser torre de marfil. Es ágora, plaza pública que exige un flujo de comunicación continuo para su funcionamiento. La autocrítica que estos organismos realizaron a su interior, si bien provechosa, no ha sido suficiente. Tiene que ganarse su espacio en la preferencia de los espectadores con astucia, no por decreto. Se requiere consolidar a la televisión pública porque sigue pendiente la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y, por ende, su existencia continúa en riesgo. Sólo ejercitando la imaginación institucional se podrá evitar el monólogo reiterativo del ruido blanco. ~
es profesor de literatura medieval y autor del libro La sonrisa de la desilusión. Administra la bibliothecascriptorumcomicorum.org, un archivo de textos sobre el humor.