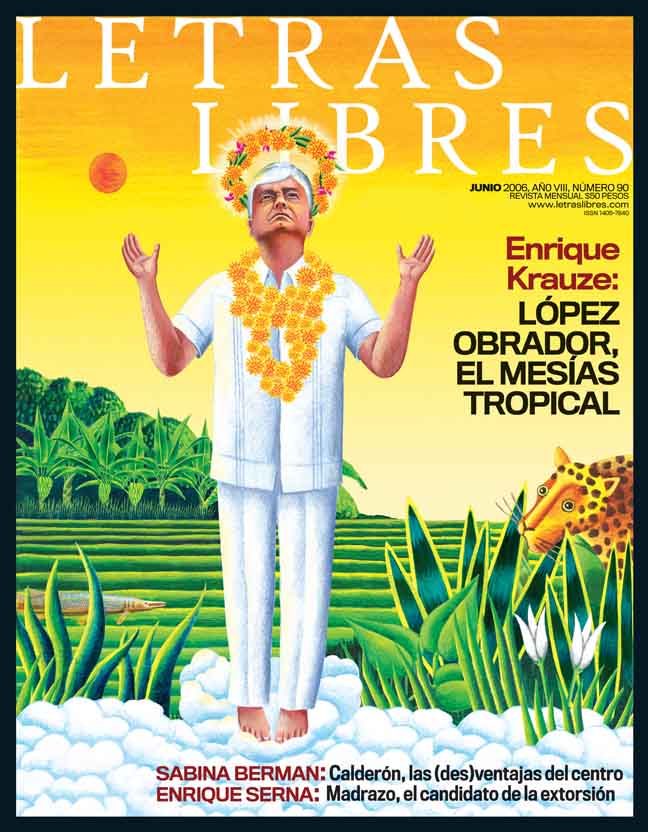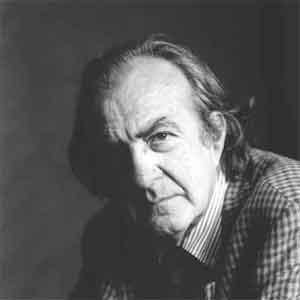La primera noticia que tuve sobre el antropólogo y cineasta Robert Gardner (1926) se debió a Octavio Paz. En un ensayo de 1974, “La pluma y el metate: Robert Gardner”, recogido en In/mediaciones (1979), se refiere a dos de los grandes documentales que cimientan la fama del bostoniense: Dead Birds y Rivers of Sand. Gardner fue uno de los primeros modernos en aplicar la cinematografía al estudio del hombre (un capítulo del libro, “Just representing”, repasa la historia de la vieja relación entre cine y antropología) y además lo hizo con fascinante pericia, integridad moral y soberbia belleza; mucho le debe desde entonces el género del documental a sus convicciones narrativas, éticas y estéticas.
En vísperas de graduarse, hace muchos años, Robert Gardner decidió “inventar un tipo de antropología que utilizase el cine y la fotografía en vez de palabras”. Lo consiguió a tal grado que, años después, mereció este elogio de Paz, difícil de atribuir sin hipérbole: “Su cámara mira con precisión y siente con simpatía: objetividad de etnólogo y fraternidad de poeta.” El escrito es de los años en que Paz acudía anualmente a la Universidad de Harvard, donde Gardner dirigía el Carpenter Center for Visual Arts. La amistad con el cineasta llevaría al poeta a escribir uno de los pocos textos que dedicó al cine. (Ojalá que algún día, ahora que ha publicado su testimonio de vida, y para que el círculo se cierre, Gardner pueda terminar un documental sobre su amigo Paz, a quien filmó abundantemente en México y en Cambridge.)
The Impulse to Preserve (Other Press, 2006, 384 pp., casi 500 fotos) es un prodigioso documento visual y narrativo. Una primera, extensa parte, profusamente ilustrada con increíbles fotografías o fotogramas de sus documentales, recoge los diarios de trabajo de campo escritos durante la filmación de una decena de documentales, y los salpica con notas o cartas –enviadas o recibidas– de su riquísima vida de científico y cineasta; la segunda, recoge varios escritos críticos sobre cine, fotografía y pintura. Ambas zonas, desde luego, están inflamadas por un fervor misteriosamente cargado a la vez de pragmatismo y pasión vital. Y es que la de Gardner ha sido una vida febril que no deja de estar marcada por ese prestigio aventurero que los exploradores clásicos del romanticismo cedieron a los científicos, arqueólogos y antropólogos modernos, últimos avatares del explorador que se adentra en el corazón de las tinieblas. En el caso de Gardner, esta pasión arraiga en los contrastes de una trayectoria escindida entre las aulas patricias de Harvard y los sitios más recónditos y “primitivos” del planeta. Una vida que ha puesto un pie en dos mundos opuestos y misteriosamente complementarios, de la sofisticación social y académica de Nueva Inglaterra a la crudeza de sociedades que contienen, en su escala diminuta, una intensa decantación de esencialidad humana: los danis de Nueva Guinea, los uda fulanis nigerianos, los coquetos gerewols, nuer sudaneses, afar y hamar etiopes o los ikas (una rama maya) del noreste de Colombia. Este contraste, desde luego, se extremó en el triste destino de otro antropólogo, Michael Rockefeller, amigo y colaborador de Gardner, que desaparecería legendariamente en la expedición a Nueva Guinea en 1961 y que es retratado por su amigo con contenida emoción en unas páginas del libro.
De la invención europea del “salvajismo” –tan bien explicada entre nosotros por Roger Bartra en El salvaje artificial (ERA, 1997)– al conflicto romántico entre modernidad y primitivismo, la curiosidad científica y los remordimientos del progreso han suscitado la última y extremada frontera de reflexión crítica sobre la naturaleza de la sociedad y el sentido mismo de la antropología, la etnografía y la historia, pero también un vetusto, nutrido troncal literario y artístico. El ingreso de la cinematografía a ese conflicto, con la fuerza de la imagen y la captura de una “verdad” ajena tanto al artificio como al diseño de cualquier noción de verosimilitud o verismo, atizó y refinó el dilema. El libro de Gardner es, en este sentido, una fascinante vuelta de tuerca, en tanto que regresa del documental a la intimidad de quien, detrás de la cámara y su aspiración de objetividad, debate su propia moral, cuestiona su responsabilidad y registra no sólo sus frustraciones y dudas de explorador, científico y cineasta, sino, muy especialmente, la naturaleza secreta de su pesquisa personal.
Todo viaje hacia el corazón de las tinieblas es un viaje al propio corazón en tinieblas, y The Impulse to Preserve cumple intensamente con ese aspecto desde su primer capítulo, “A human document”. Una fotografía sobrecogedora muestra a una criatura indecisa, un tejido de pellejos en el que lo animal y lo humano apenas puede diferenciarse. La imagen suscita entonces una prosa vibrante que explica a esa anciana consumida y abandonada, cuyos últimos alientos le permiten una supervivencia precaria que apenas palpita, comiendo tierra, mientras lentamente se reintegra al humus, en silencio, desprovista de piedad y compasión. Un jirón de alma casi convertido en basura que, durante varias semanas, mientras filma a su tribu (los danis, que practican obsesivamente la guerra ritual en Nueva Guinea), el cineasta observa con el asombrado pathos de quien puede sentir toda la piedad necesaria, y a la vez sabe que no puede intervenir de ninguna manera en un “orden” que rebasa sus emociones. De este modo, como es obligatorio, el viaje hacia las márgenes del mundo y de la “civilización” lo es también hacia las zonas marginales del observador, un “yo” que en el libro de Gardner, narra y analiza, observa y actúa las emociones perentorias de quien se está moviendo en la tiniebla, entre rituales y pulsiones inextricables, entre la materia prima misma de los convenios culturales “inocentes” –la guerra, el odio, el amor, la muerte– y que, a diferencia del misionero o del político, se halla desprovisto de todo lo que no sea su poder de observar, de mirar a través de una lente que es, al mismo tiempo, una coartada y una conciencia.
Entre las suntuosas narraciones que dividen el libro en un capítulo por cada película realizada, y el minucioso registro de cada incidente, los retratos de personajes y lugares, es especialmente interesante la forma en que Gardner termina por trazar su propio retrato y sumergirse en su propia “áfrica” interna, eso que en los documentales sólo se adivina en la elección de alguna toma, en el ritmo que se le otorga o la forma en que el montaje alude a una emoción del cineasta. En efecto, Gardner confiesa sin ambages, aquí y allá mientras avanza el libro, que “al perseguir la quimera de estos pueblos aislados, se me ofrecen las metáforas para ahondar no sólo en su aislamiento, sino en el mío propio”. Una pesquisa amarga que a veces se resuelve en una furia incómoda, desesperación ante los innumerables contratiempos, arranques de intensa ternura o en sutiles ironías, como cuando, con una inevitable sonrisa, confiesa cierta semejanza con Henderson, el rey de la lluvia, el atribulado personaje de Saul Bellow, paradigma del fugitivo que, sin objeto ni razón precisa, huye de la civilización.
The Impulse to Preserve es un libro extraño, como señala el poeta Charles Simic en su prólogo, al subrayar cómo se entretejen en su factura los sueños y las realidades, lo remoto y lo cercano. Extraño por su prosa y por sus imágenes, y hasta por su nombre (tomado de Philip Larkin, para quien ese impulso yace en el fondo de toda actividad artística), la clave del libro parece radicar en esa pregunta final: el impulso por preservar… ¿qué? No sólo esas culturas en la periferia de las periferias, ni tampoco el respeto que merecen y que no pude impedir que, inevitablemente, sucumban ante el progreso. En 1996 (“Going back”), Gardner narra un viaje de regreso al territorio de los danis y levanta un conmovedor inventario de la forma en que, 35 años después de la filmación de Dead Birds, todo ha cambiado. Quizás la respuesta a qué y por qué preservar se halle en una fotografía maravillosa (p. 312) de ese capítulo y que podría operar como una alegoría de una vida de trabajo y de una elección moral. En la imagen se ve, bajo el sol de Nueva Guinea, sobre una vereda, a dos hombres abrazados: un dani oscuro de rostro vivísimo llamado Weyak, descalzo y con taparrabos, y el alto cineasta rubio que décadas atrás lo había fotografiado. Más allá del tiempo y de orígenes y culturas, la amistad los une en un afecto indescifrable. Quizás lo que hay que preservar es aquello que, en el centro y en el fondo de nuestra más clara y opaca naturaleza humana, palpita sin diferencias con los antepasados culturales que todos llevamos dentro. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.