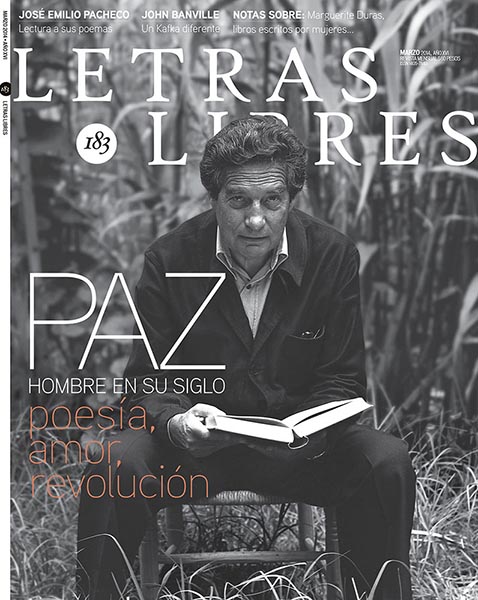Durante cuarenta y siete años estuve ligado a Octavio Paz. En 1955, cuando se terminó mi beca en la Universidad de Kioto, volví a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Columbia. En Japón había trabado amistad con Faubion Bowers, quien hizo mucho por el teatro kabuki. Se decía que era un género tan arraigado en el mundo feudal que era imposible representarlo, pero gracias a las gestiones de Bowers obras tan importantes como Chūshingura pudieron llevarse a escena. Fue este buen amigo quien, en Nueva York, me presentó a un mexicano que había conocido una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Yo no había leído nada de su obra, pero me resultó enormemente atractivo y despertó de inmediato mi simpatía; me impresionaron la profundidad de su cultura y la vastedad de sus conocimientos. Puede parecer una contradicción, pero no he conocido persona más cosmopolita y, al mismo tiempo, más mexicana.
Lamentablemente, en esa época no llevaba un diario. Estaba seguro de que no olvidaría las cosas: ignoraba que con el tiempo la memoria se vuelve traicionera. Conservo, sin embargo, un recuerdo de 1956. En la edición de agosto de la revista Chūōkōron publiqué un artículo sobre Nueva York, que entonces se consideraba un nido de intelectuales. Me habían invitado, no recuerdo por qué, a casa de Edgar Varèse; entre los invitados estaban Paz-kun (les sonará un tanto irrespetuoso el tratamiento) y su esposa. También había varios músicos holandeses y tres ancianas francesas, probablemente parientes del compositor. Un inglés leyó algo acerca de la música de Varèse y luego nos trasladamos a otra habitación, donde escuchamos algo, no recuerdo qué exactamente, pero muy moderno, muy de vanguardia. Lo que se oía eran meros ruidos, martillazos, algo mecánico. Creo que el título era Desierto, y a eso sonaba. Me perturbó. Un músico estadounidense dijo: “Qué buena es, nunca me había sentido tan conmovido”; el inglés comentó: “Sin duda es muy buena música; aunque, en ciertos momentos, me parece que quiere reproducir un efecto wagneriano”; una de las ancianas añadió: “Esta música la deja a una encantada.” Al final los Paz y yo nos fuimos a un bar, donde aquella anciana dijo: “¡Tal como lo esperaba! ¡Apenas terminó el espanto, todos se deshicieron en alabanzas!”
Octavio Paz, que había terminado la traducción de Sendas de Oku (Oku no Hosomichi) con un amigo japonés y la comparaba con la mía, comentó que le gustaría traducir al español Sotoba Komachi, una pieza de Yukio Mishima que yo había traducido al inglés, para presentarla en México. Su esposa estuvo de acuerdo y añadió que debíamos presentar una obra de Mishima en un teatro de Tokio.
Paz me enviaba siempre sus libros. (Mi español no es impecable: lo estudié dos años en el bachillerato y llegué a hablarlo bastante bien, pero no lo he practicado durante mucho tiempo y no me expreso con confianza. Puedo leer sin problemas, siempre que no se trate de un diario, porque entonces necesito tener un diccionario al lado.) Yo también le enviaba los míos, y no solo los leyó todos, como era de esperarse, sino que llegó a citarme más de una vez, lo que desde luego fue un gran honor para mí.
Después de que Paz se fuera de Nueva York nos vimos en distintos lugares. Nunca lo planeamos, y a mí me gusta decir que fue obra del destino. En 1965, por casualidad, me encontré con él en Nueva Delhi. Yo iba en viaje turístico y no sabía que Paz estuviera en esa ciudad, así que me alegró mucho encontrarlo. Percibí una gran felicidad en él; creo que fue su época más plena. Su trabajo como embajador no era excesivo, y podía dedicar tiempo y energía a sus estudios. Se interesó profundamente en el arte y el pensamiento de la India, que siempre le habían atraído mucho. Seguramente pasaba algún tiempo en el despacho, pero se dedicaba a sus propios estudios. El resultado fue un libro maravilloso, quizás el mejor que conozco sobre la India y el más interesante: Conjunciones y disyunciones. Por entonces se inició en la práctica del yoga, que le dio una apariencia de juventud y una salud envidiable.
Paz tenía una peculiar capacidad para advertir, en cualquier lugar donde estuviera, los aspectos positivos y benéficos, la belleza y la riqueza de cada cultura; siempre descubría algo. En estos días he releído lo que escribió sobre el arte, la literatura y el teatro de Japón. En 1955 no había muchas traducciones, pero él conocía esas pocas; había asistido a una representación de teatro noh, y con un poderoso instinto, respaldado por una vasta cultura, era capaz de comprenderlo profundamente. Paz entendía la cultura japonesa.
Había sido embajador en la India y, al mismo tiempo, en Afganistán, que le parecía un lugar muy interesante. “Tienes que ir –me dijo–. Es un país de rocas, pero entre esas rocas hay un valle verde maravilloso y, ahí, unas enormes estatuas de Buda esculpidas en la roca. Tienes que verlas.” Seguí su sugerencia, fui a Bamiyán y así, gracias a él, pude ver un paisaje ahora lamentablemente desaparecido.
Luego, en 1967, di un par de conferencias sobre literatura japonesa en el Colegio de México y pasé un mes en la ciudad, donde casualmente se encontraba Octavio Paz. Se alojaba en la casa de Carlos Fuentes, que estaba entonces en París. Fui a visitarlo, acompañado por Kazuya Sakai, un viejo amigo argentino hijo de japoneses, pintor de obras maravillosas, que enseñaba literatura japonesa en el Colegio de México, y con quien me hospedaba. Apenas los presenté percibí cierta tensión; poco a poco entendí lo que ocurría. Paz veía en Sakai –que era argentino y se sentía orgulloso de serlo– a un japonés. A Sakai, que lo trataran como japonés no dejaba de incomodarlo. Con el tiempo se hicieron buenos amigos, trabajaron juntos en la revista Plural, y en su ensayo “La tradición del haiku”, Paz escribió:
Después de la Segunda Guerra Mundial los hispanoamericanos vuelven a interesarse en la literatura japonesa. Citaré, entre otros muchos ejemplos, nuestra traducción de Oku no Hosomichi, el número consagrado por la revista Sur a las letras modernas del Japón y, sobre todo, las traducciones de un traductor solitario pero que vale por cien: Kazuya Sakai.
Líneas más adelante, anotó:
El Japón ha dejado de ser una curiosidad artística y cultural: es (¿fue?) otra visión del mundo, distinta a la nuestra pero no mejor ni peor; no un espejo sino una ventana que nos muestra otra imagen del hombre, otra posibilidad de ser.
No conozco mejor razón para leer la literatura japonesa que la que enuncia esa breve frase. La cultura japonesa, dice Paz, no es un espejo sino una ventana a un mundo distinto, ni mejor ni peor que nuestro mundo occidental. Conocer este mundo nos da placer y nos enriquece. Personalmente, al cumplir ochenta años y ver que he consagrado sesenta a la literatura japonesa, no estoy arrepentido.
Algún tiempo después de aquel viaje, hubo en México acontecimientos trágicos. En respuesta, Paz decidió renunciar a su puesto de embajador en la India e inició una vida errante. Fue profesor en varias universidades, en dos de las cuales, otra vez por casualidad, nos encontramos. La primera vez fue en Cambridge, en la Universidad de Harvard; la segunda también en Cambridge, pero no en Estados Unidos sino en Inglaterra. “Es la fuerza del destino”, decía. Nos vimos en Gran Bretaña en el mejor momento: era primavera y los narcisos estaban en flor. Estábamos sentados en el césped cuando Paz observó: “Hay tumultos estudiantiles en todo el mundo, pero parece que en Cambridge de momento no ocurre nada; con el tiempo seguramente protestarán. Querrán más becas.” Pero eso no ocurrió.
En Nueva York había un grupo de admiradores entusiastas de Octavio Paz, y cuando él estaba ahí se organizaban lecturas de sus poemas. Una vez me tocó presentarlo. He olvidado todo lo que dije excepto la última frase: “Todos vivimos en el mundo de Octavio Paz.” Aunque hay muy buenas traducciones al inglés de sus obras, alguna vez tuve la tentación de emprender yo mismo la traducción de una, una pieza dramática poco conocida, basada en una novela corta de Hawthorne: La hija de Rappaccini. Pero, como no confío mucho en mi español, no llegué a realizarla.
Entre los muchos gratos recuerdos que tengo de Octavio, uno inolvidable es su estancia en Tokio, a donde vino invitado por la Fundación Japón. Pronunció una conferencia en la Universidad Sofía. Antes de que comenzara, por cierto, quien iba a servir de intérprete pidió disculpas: “No se suponía que yo hiciera la traducción. Se lo habían pedido a un experto en literatura hispanoamericana y a última hora he tenido que ocupar su lugar, pero mi especialidad es el comercio internacional y dudo mucho que sea capaz de traducir una conferencia de literatura.” Hizo su trabajo espléndidamente, sin embargo, y me dejó bastante sorprendido. Cuando la conferencia terminó, hubo la habitual serie de preguntas. Aunque no soy japonés, me inquietaba que alguien hiciera alguna pregunta fuera de lugar. Todas fueron magníficas. Al final, un estudiante tomó la palabra: “Maestro Paz, usted dijo que la respiración es esencial en la poesía, pero lo hemos escuchado a través de un micrófono. ¿Podría leermos sus poemas sin utilizar el micrófono?” Creo que Paz se sintió algo desamparado: en la sala había más de trescientas personas, era difícil que su voz se escuchara y, aunque aceptó, dijo que no sabía sus poemas de memoria y no tenía sus libros a la mano. Pero el estudiante le ofreció el que traía; Paz lo tomó y empezó a leer. Se hizo un silencio total y su voz se escuchó perfectamente. Fue muy emocionante, un momento maravilloso.
Después fuimos a cenar, creo que por cuenta de la Fundación Japón. Éramos cuatro: Octavio, Marie-José, Kōbō Abe y yo. El menú fue vegetariano –Paz en esa época era vegetariano– y nos invitaron a un restaurante maravilloso, el Daigo. No había una lengua común y temí que, obligado a hacer de intérprete, me vería en aprietos. Nada de eso: Paz y Abe se hicieron amigos desde el primer momento y recuerdo pocas noches tan agradables como aquella. Nunca me he sentido más contento de ser intérprete, una función que normalmente padezco; fui muy afortunado al servir de puente entre dos personas extraordinarias.
Luego, cuando Paz ganó el premio Nobel, me invitaron a participar en diversos homenajes en México y en Estados Unidos, pero, por desgracia, mis compromisos me impidieron asistir. Una sola vez volví a verlo en Nueva York, y me impresionó mucho que él, quien siempre se vio más joven de lo que era, no tuviera buen aspecto: estaba sin afeitar, y no parecía gozar de muy buena salud. Pero apenas empezó a hablar volvió a ser el Octavio Paz de siempre, ocupado en una nueva traducción de Sendas de Oku.
Dije al principio que Paz era un verdadero cosmopolita. La palabra suele designar hoy a alguien que conoce la mejor sastrería de Londres y sabe cuál es el mejor restaurante en Francia. En el caso de Paz, define a un hombre que dialogaba con la sociedad a la que se acercaba y la enriquecía. Su conversación y sus obras enriquecieron el mundo.
Quisiera citar una frase que Paz escribió en defensa de José Juan Tablada, un poeta muy importante aunque poco conocido fuera de México, al que sus contemporáneos acusaban de practicar “un orientalismo descabellado”. Se trata, dice Paz, de “la acostumbrada, inapelable condenación en nombre de la cultura clásica y del humanismo grecorromano y cristiano. Una cultura en descomposición y un humanismo que ignora que el hombre es los hombres y la cultura las culturas”.
Son palabras de un verdadero cosmopolita, que deberían grabarse en piedra. Paz amaba profundamente a México y era auténticamente mexicano. Descubrió a Bashō y redescubrió a Tablada; dio a conocer al mundo entero los mitos y las obras literarias mexicanas y dio a conocer a los hispanoamericanos las Sendas de Oku. Fue inmenso lo que nos dio a todos. ~
____________________________________________________________________________________________________
Conferencia pronunciada en octubre de 2002 en la sede de la Fundación Japón en Tokio, durante la sesión inaugural de un ciclo organizado por la Embajada de México, encabezada por Carlos de Icaza, en conmemoración del cincuenta aniversario de su apertura por el segundo secretario y encargado de negocios interino Octavio Paz. También participaron en la mesa Eikichi Hayashiya y Enrique Krauze.
Traducción de Aurelio Asiain.