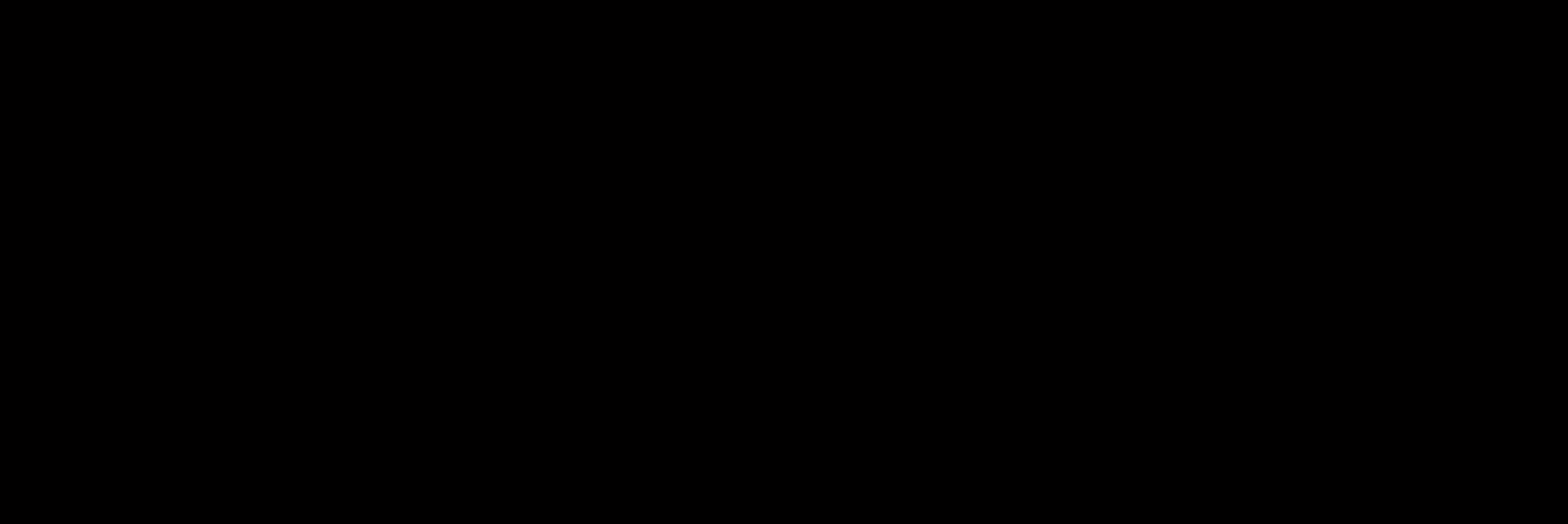Fue oficial en un navío en el desembarco aliado en las costas de Normandía. Nació en Cornwall y estudió en Oxford. Se ganó la vida, hasta antes de El señor de las moscas, su gran –quizás único– éxito, como maestro de escuela. Bebía desmesuradamente, odiaba a su hijo por haber nacido con una malformación congénita en un pie, ganó el premio Nobel en 1983 y fue nombrado Sir en 1988. Siempre estuvo atribulado por no haber nacido en un estrato social más alto. Murió de un ataque al corazón en 1993.
Un biógrafo escudriña el archivo; accede a un diario llevado durante veinte años. Entre los dos millones y medio de palabras, Golding confiesa que, durante su adolescencia, intentó violar a una conocida. No lo logró. Además, demasiado consciente de su misantropía, revela que de haber nacido en Alemania seguro se habría unido a las filas nazis. Estas aserciones las retoma tiempo después en un largo texto que escribe para su esposa a manera de confesión. Lo dejó inédito.
De nuevo la disyuntiva: descartar la prosa por las flaquezas y las iniquidades del autor o celebrar la independencia de una y otro. Un par de argumentos éticos traslapados, puestos en conflicto, irresolubles. En estos tiempos de escritura autorreferente, de exhibición voraz de las inadecuaciones personales, la confesión lleva un asterisco: si es golpe de efecto, ardid autopromocional, o estrategia para lograr empatía ajena, está bien vista. Es justo lo que se espera: la humanidad a escala, la sordidez sin demasiado filo. En cambio, si uno sólo se confiesa para desembarazar una culpa, para mostrar la sorda lucha contra uno mismo, eso ya es mal gusto, provoca desagrado; qué necesidad, dicen los lectores, de escuchar pujidos, impudicias. Quizá no haya nobleza en la confesión, no haya piedad que dispensar a Golding por haberse exhibido de ese modo. Quizá lo que hay en esas frases descubiertas sea sólo desgarro, la tentación de devenir bárbaro. ~
(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.