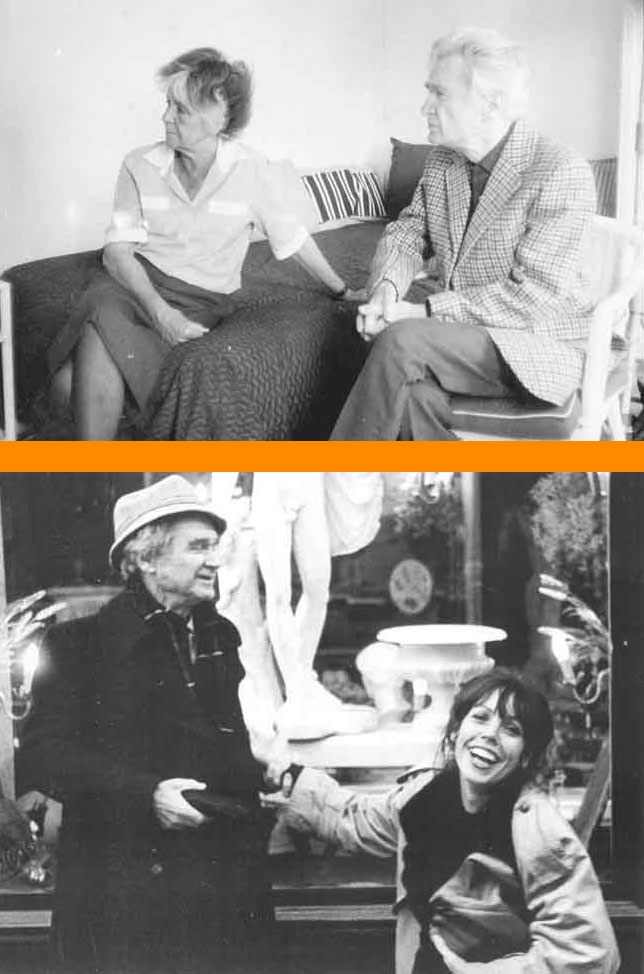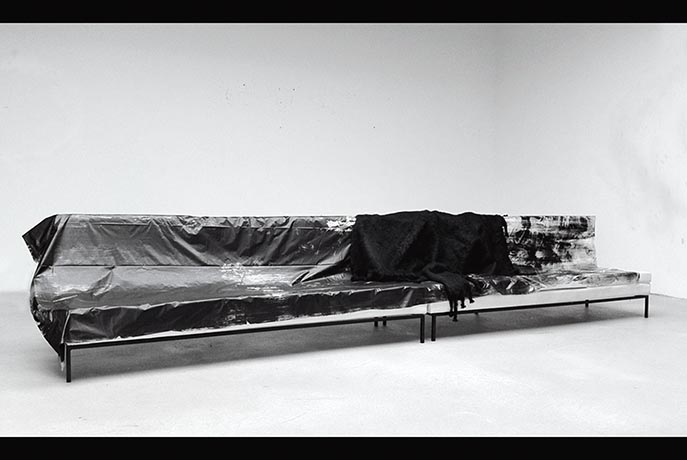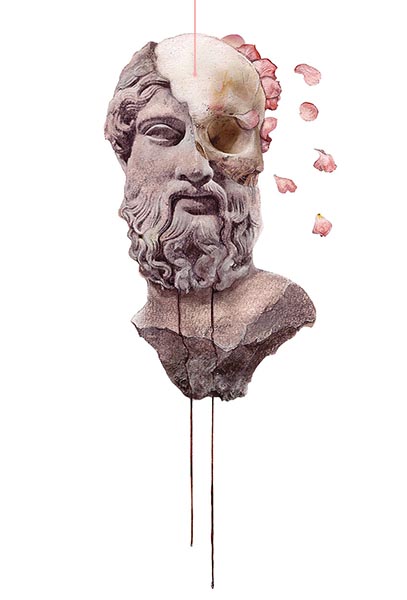En 1973 me dieron el título de abogado en la Universidad de Antioquia. Yo soy de esa generación de estudiantes que se graduaron con el triunfo de la Revolución cubana y por eso siempre he sido un idealista. Una persona que cree que Colombia no saldrá adelante si no se producen ciertas transformaciones sociales.
Unos meses después de salir de la universidad, el Tribunal Superior de Medellín me nombró juez en el municipio de Murindó, en el Urabá. A ese sitio tan lejos ningún juez quería ir. Pero a mí no me importaba que fuera lejos. Yo siempre había querido ser juez y estaba feliz de que me hubieran nombrado. Administrar justicia era lo que siempre había soñado desde que entré a la de Antioquia.
El municipio de Murindó queda entre Turbo y Quibdó. Durante el viaje, viendo esa inmensidad de territorios vírgenes yo pensaba que Alfonso López Michelsen (presidente de la república de 1974 a 1978) tenía razón cuando hablaba de “la otra Colombia”. La que no tiene Estado ni infraestructura. Así era Murindó. No había policía, no había administración municipal, nada, solo unos caseríos miserables. El despacho judicial era un cuartucho con un par de estantes para poner papeles y una mesa con una máquina de escribir.
–¿Y este es el juzgado? –pregunté yo cuando llegué.
–Pues sí –me respondió mi asistente, un joven inválido de una pierna que habían nombrado a última hora para que yo no me sintiera tan abandonado.
Para los empleados del municipio estar en ese sitio era como una especie de castigo. Todos esperaban que los nombraran en otra parte. Pero yo no estaba preocupado. Era el primer juez que llegaba a Murindó y eso me hacía sentir orgulloso y con muchas ganas de trabajar.
En Murindó el Estado era la Fábrica de Licores de Antioquia y el colegio público. El colegio me llamó mucho la atención, porque los profesores no eran del pueblo. Venían de otras partes cada treinta o sesenta días a hacer acto de presencia y a cobrar.
La población que vivía en el municipio era flotante; muchos de ellos eran delincuentes que venían de otras partes, expulsados por la violencia de la década del cincuenta y por el bandolerismo.1 Ellos fueron los pioneros de la colonización del Urabá antioqueño. Por eso la cosa empezó mal desde el principio. En la población existía una fuerte discriminación racial de los blancos hacia los negros y de los negros hacia los indígenas. El que era paisa estaba salvado. Los antioqueños podían ser pobres y negros pero si eran antioqueños eso pesaba mucho.
Cuando empecé a ejercer como juez me enteré de que el secretario del despacho era del frente 35 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En esa época las FARC todavía no tenían mucha presencia en esa zona. Creo que eran los frentes 35, 37 y el 53 los que estaban allí. La guerrilla no tenía mayor interés estratégico en este municipio. En realidad, solo iban a Murindó para descansar.
Cuando llegué hice un inventario de los procesos del juzgado. Eran veinticinco, todos sin terminar y, lo peor, sin nada que me permitiera hacerlos avanzar aunque fuera un poco. ¡Ah!, y yo con esas ganas de administrar justicia. Entonces me puse a la tarea de seleccionar aquellos que tenían mayores posibilidades de terminar en una sentencia. Pero ¡qué va! Era muy difícil. En una ocasión, tratando de armar uno de aquellos procesos –a ver si yo sí había aprendido algo de derecho en la Universidad de Antioquia–, conseguí a unos colonos paisas que estaban vinculados a un proceso civil y les propuse que fueran al juzgado para que me rindieran una declaración.
–Oiga, fulano –le dije a uno de ellos–, pásese por el juzgado para que hablemos del proceso que tiene en su contra.
–¿Que vaya al juzgado? –me contestó todo altanero–, ¡lléveme si se atreve!
–Hermano, ¿sabe qué?, vaya cuando quiera, yo no me voy a poner a pelear con usted.
–Nosotros qué vamos a ir, hombre. Aquí nadie va a los juzgados. Si aquí la ley somos nosotros.
Y era verdad, la ley la hacían y la aplicaban los colonos antioqueños en alianza con los concejales, que eran de la Unión Nacional de Oposición (uno), y con los de las FARC. Mejor dicho el problema que yo tenía era que al juzgado no iba nadie. Yo iniciaba algunos procesos de oficio cuando me enteraba de vainas que pasaban en el pueblo pero después de abiertos nunca se podía hacer algo porque nadie colaboraba con la justicia. Ni siquiera cuando se trataba de indígenas, que son los más pobres y desvalidos de la población. A ninguno de ellos les interesaba la justicia blanca y por eso era imposible conseguir testigos o algo de información para encontrar al culpable.
Lo único que hacía yo era cobrar el sueldo y rendir unos informes con estadísticas llenas de ceros. ¿Que cuántos procesos tiene?, tantos; ¿que cuántos ha evacuado?, ninguno; ¿que por qué?, pues porque no hay gente para conseguir las pruebas. Si esos informes dijeran la verdad deberían decir algo así como: se avocó el conocimiento, se bajó del estante, se pasó para el escritorio, se miró, se volvió a pasar al estante y listo.
Un día empecé a tener problemas con el señor del estanco. Resulta que los indios desplazados por los colonos bajaban de las cabeceras de los ríos y venían a dar al pueblo con la india y con todos los hijitos. Al llegar, lo primero que hacían era emborracharse. Tomaban trago hombres y mujeres por parejo. Yo veía esas mujeres tiradas en las calles, todas vomitadas, y me daba mucha lástima. Entonces, como yo tenía ese idealismo por dentro, le decía al estanquero:
–¿Por qué les vendes alcohol a esos pobres indios? Vos sabes que el aguardiente antioqueño es mortal; eso es alcohol “puro”.
Eso era antes, claro, ahora el aguardiente es suavecito.
–¿Qué necesidad tenés vos de venderle a esa pobre gente, siendo tan pobres y sabiendo que les hace tanto daño? –le preguntaba yo.
–No, lo que pasa es que yo tengo que vender –me decía.
Con tanta preguntadera un día se me puso bravo, y me mandó al carajo. Pasaron los días y la pelea con el estanquero se fue saliendo de lo personal y todo el pueblo se enteró. Entonces llegaron las FARC y le dijeron al tipo que no siguiera vendiéndoles trago a los indios porque estaba produciendo muchos estragos en la comunidad. El tipo no se quedó callado. Me denunció, dizque porque yo lo tenía amenazado y no sé qué cosas más. Lo peor fue que los concejales tomaron partido a favor del estanquero. Claro, ellos recibían regalos de la Fábrica de Licores.
En otra ocasión me tocó presenciar una masacre en pleno pueblo. Todo empezó un día que llegaron unos tipos y me dijeron:
–Óigame, juez, hágame el favor y se retira que nosotros vinimos aquí a matar a unos concejales.
–¿Y yo por qué me voy a ir?
–¡Se va o lleva!
–No, pues si la cosa es así, yo me voy –les dije.
Me escondí como a tres o cuatro locales del juzgado y presencié todo el crimen. Era por la nochecita. Yo miraba cómo mataban a la gente. “¿Será que salgo a ver si de pronto auxilio a esa gente o no? –me preguntaba yo–, ¿pero a quién voy a buscar?”
Eso me dio muy duro. Uno con todos esos sueños de la universidad y que vengan y le digan que van a matar a alguien en su presencia; e-ave-María, eso es muy duro; al fin y al cabo uno se cree todo ese cuento que le enseñan en la universidad de la dignidad del juez, de la supremacía del derecho, del imperio de la ley.
…
En la justicia, para que lo trasladen a uno, hay que conversar con un magistrado amigo y esperar que salga una vacante. Eso hice yo, y al cabo de unos meses logré que me mandaran para San Pedro de Urabá. Para ser franco, salí contento de Murindó.
Al entrar a San Pedro de Urabá me recibió la comisaria política del Ejército Popular de Liberación (EPL).
–Mire, yo soy el juez y vengo a tomar posesión –le dije.
Entonces se me quedó mirando y respondió:
–Sabe qué, no hay problema en que se quede en el pueblo pero, eso sí, sepa muy bien que aquí los que administramos justicia somos nosotros.
Yo me quedé callado un momento, como pensando a ver qué respondía.
–¡Listo!, no se preocupe –dije–. En todo caso, vea, si le sobra un casito por ahí, le agradezco si me lo manda; o si necesita alguna asesoría me dice.
Es que venía con unas ganas machas de ejercer.
Como los que mandaban eran los del EPL, yo me limitaba a trámites formales: sacar oficios, hacer informes, pero nada sustancial. En todo caso, nada que me condujera a conocer a los violadores de la ley –que los había–, mucho menos a ordenar su captura.
Al principio me ilusioné cuando me enteré de que, a diferencia de Murindó, en San Pedro había un comando de policía. Pero qué va, la policía solo mandaba en la estación, que quedaba en una de las calles principales del pueblo. Más allá del pedacito de calle que ocupaba la policía, San Pedro era territorio del EPL y ahí se aplicaba la justicia revolucionaria.
El conflicto armado estaba por todas partes. Cuando mataban a alguien, por ejemplo en la salida hacia Valencia o en Mata de Maíz, yo me iba a hacer el levantamiento. Entonces contactaba al comandante de la policía.
“Sírvase a acompañarnos a hacer un levantamiento”, le mandaba yo decir por medio de un oficio. “Señor juez –me respondía–, nosotros tenemos órdenes expresas del gobierno de no salir a zonas rojas.” “Entonces me dan una copia del telegrama donde dice que ustedes no están autorizados para salir. Así yo la anexo al expediente”, le decía yo.
No se levantaba el cadáver y, así, todos nos lavábamos las manos.
Los únicos procesos que se movían eran los que beneficiaban a los ricos del pueblo. Por ejemplo los cobros, las letras de cambio y el gota a gota diario, que es un préstamo por el que todos los días hay que pagar interés.
Nosotros en el juzgado éramos como la Corte Penal Internacional, es decir: subsidiarios. Yo fallaba pendejadas. O me limitaba a llenar papeles en un proceso o a redactar informes mientras las cosas graves pasaban saliendo del despacho. Esas cosas graves eran resueltas por la comisaría política del EPL: por ellos pasaba todo. Desde problemas de infidelidad hasta homicidios, pasando por peleas de linderos. Y yo con unas ganas de que me llegaran esos casos.
…
En 1985 me propusieron traslado de San Pedro para Buriticá, en el occidente de Antioquia. “¡Bueno, listo!”, dije yo, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Cuando llegué, justo en la mitad del parque del pueblo, me encontré con semejante ametralladora m-60 del Ejército. Resulta que por fuera del perímetro urbano estaba el EPLy de vez en cuando entraba al pueblo.
Con los procesos pasaba lo mismo. Solo que aquí la mayoría eran por lesiones personales, violencia intrafamiliar o problemas de alcohol. También había procesos gordos pero los hechos sucedían en las veredas controladas por el EPL. Cuando, por ejemplo, ocurría un homicidio en Tabacal, una vereda del municipio, yo le decía al secretario:
–Nos vamos para Tabacal.
–No, pero cómo así, doctor –contestaba él–; por allá no se puede ir, esa zona es del EPL.
–Entonces pidámosles a los militares una constancia. Una constancia que diga que no es posible ir a ese lugar con el objeto de practicar una inspección judicial.
De todos modos yo redactaba un oficio pidiendo una declaración al inspector de Tabacal. El oficio se manda con el bus, uno de esos de escalera,2 que viajan por Antioquia. Se le entregaba al ayudante, el ayudante llegaba a Tabacal y se lo daba al comisario político del EPL.
–Aguárdese un momentito –decía el comandante del EPL. Entonces iba al despacho del corregidor y le pedía al secretario que respondiera que no se había podido localizar a los testigos, y que blablá. Yo recibía la respuesta y listo, al archivo. Así se hacía justicia.
…
En 1987 me trasladaron a Cisneros. Cisneros era un municipio bueno para el turismo porque tenía el ferrocarril de Antioquia, unos charcos famosos y el Túnel de la Quiebra. Pero también había mucha descomposición social. Mucha prostitución, mucho trago, mucho delincuente menor. Pero bueno, por lo menos no había guerrilla ni paramilitares. Eso sí, existía un grupo de limpieza ciudadana.
A Cisneros venía sobre todo gente de estrato medio bajo. Algunos se emborrachaban. Entonces no faltaba quien les robara todo lo que traían puesto. La policía más o menos sabía quiénes eran los ladrones. Pero no podían hacer mucho, porque se les escapaban, o cuando cogían a alguno lo tenían que soltar por falta de pruebas. Entonces empezaron a aparecer muertos por todas partes. Y yo empecé a atar cabos. En ese tiempo teníamos que hacer visitas a las cárceles. Así me hice amigo de los delincuentes, de las putas más malas, de los bandidos. Por la información que ellos me daban me enteré de que como la policía no podía resolver el problema trajeron al f-2 y la sijin, cuerpos de inteligencia, para hacer operaciones de limpieza social.
Pero, ¿qué podía hacer yo? Entonces decidí hacerle una inspección judicial al comando. Yo toda la vida he sido muy bravo para enfrentar las cosas; sobre todo en el trabajo, cuando me toca investigar algo. Allá me metí. Pero qué va. Pasaba lo mismo de siempre. No había ningún rastro de nada, ni en el libro de población ni en el libro de ingresos. Nada. ¿Qué podía investigar? Nada, otra vez el aspecto formal de la justicia. Entonces fui al ministerio público a ver si me ayudaban con esa investigación.
–Yo con esa gente no me meto –fue lo primero que me dijo el encargado.
–Pero vea que están matando a esa pobre gente –respondía yo.
–¿Dónde están las pruebas? –me decían.
Cuando el escándalo de los grupos de limpieza con militares involucrados se volvía muy grande entonces aparecía la última clave de la impunidad: el fuero.
…
De Cisneros me mandaron a Fredonia, en el suroeste antioqueño. ¡E-ave-María, qué ascenso tan bueno! Pues sí, muy bueno el pueblo, pero la justicia igual de maniatada. Lo único que me llegó al despacho fue un par de homicidios pasionales en donde los acusados eran enfermos, o como decimos en derecho, inimputables. Qué frustración. En este país de ladrones, corruptos y violentos y a los juzgados ni siquiera llega un peculado chiquito, nada.
Lo peor fue que me sacaron del juzgado que porque había empezado a regir la carrera judicial. Me llamaron unos magistrados para decirme:
–Necesitamos el puesto.
–¿Cómo que necesitan el puesto?, ¿ustedes no me nombraron aquí, pues?
–Sí, lo que pasa es que vamos a nombrar a otra persona.
Y así terminaron mis días en Fredonia.
…
De Fredonia fui a dar al Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín. Estaba contento con ese nuevo cambio. Mi despacho quedaba en el piso 14 de un edificio con instalaciones modernas y cómodas. Además, en Medellín estaba mi familia y yo me sentía de regreso a casa después de tantos años rodando.
Al despacho me llegaban sobre todo procesos de pensiones alimenticias. Cada proceso traía detrás un problema social más grande. En nuestra sociedad muchos hombres son unos malvados con las mujeres; sobre todo cuando son pobres. Lo primero que había que hacer, porque había que hacer algo, era llamar al agresor y a la mujer y ponerlos frente a frente.
–¿Usted por qué no le paga alimentos a esta señora sabiendo que tiene un hijo con ella? –le preguntaba al tipo.
–Lo que pasa es que no tengo plata para darle.
–Ah, ¿pero para darle a la otra sí tenés, no es cierto? –respondía la mujer–, ¡si yo ya supe que le llevaste hasta pintalabios, sinvergüenza!
Y como un juez puede hacer muy poquito en estos casos me convertí en un trabajador social, en un conciliador.
–Primero vamos hacer esto –intervenía yo–: o ustedes se arreglan o se agarran definitivamente, hasta que aclaren las cosas.
A veces funcionaba.
Otros delitos que llegaban eran los hurtos de los almacenes de cadena. Estos casos venían por docenas. Yo intentaba absolver al mayor número posible de esa pobre gente. Desenterraba teorías que me habían enseñado en la universidad como la del “desplazamiento de la cosa” o la de “la órbita de vigilancia”, o la del “hurto imposible”, para ponerlos en libertad. Pero esas teorías no convencían a mis superiores. “¡Cómo que eso no es un hurto! –me decía el juez de circuito–. ¡Cómo se le ocurre absolver a una persona que se mete a los almacenes Éxito a robar! A usted quién le enseñó eso; no, señor, mande a esa gente a la cárcel.” A los pobres les va mal con la justicia. Si usted se viste bien elegante, a usted no lo paran, no lo requisan, no lo empapelan, no lo llaman, nada. Eso sí, viva desarrapado y maneje negocios de los almacenes de cadena o de los ladrones “cosquilleros” en los buses, y tenga y lleve.
Con la introducción de la carrera judicial logramos un poco de independencia pero no la suficiente; porque si a uno los superiores le revocaban mucho, lo calificaban mal y lo sacaban. Mejor dicho: o se somete o se somete. Había pues que condenar a unos cuantos, para que no se pusieran a la defensiva con uno.
Aunque eso no siempre era malo. Una vez le dije a un pobre diablo que había sido acusado de robo: “Te voy a dejar en libertad.” El otro respondió: “No, juez, no me diga eso, mire que yo vivo allá; a mí me va mejor en la cárcel que en la calle.”
A mí me gustan los casos grandes y peliagudos y ya estaba cansado de tratar casos insignificantes; por eso propuse mi nombre para hacer reemplazos en la justicia regional, en la época en la que el cártel de Medellín estaba en pleno furor. Como yo había leído algo de las guerras preventivas, de las zonas de orden público, del estado de sitio y de esas cosas, me escogieron. Me llamaban en vacaciones, cuando alguien estaba bien enchicharronado con un proceso delicado. Entonces yo pedía licencia y me iba para la justicia regional.
En la justicia regional estuve diez años. En esa época el cártel tenía prácticamente sometidas a las autoridades políticas y militares de la ciudad. Mejor dicho, Pablo Escobar le dijo al Estado algo así como: “Nosotros tenemos más poder que ustedes, si quiere coma con nosotros, que hay plata para todos. Si no, vamos a la guerra.”
Y como no hubo acuerdo Pablo mandó matar al ministro Lara Bonilla, a Luis Carlos Galán y a muchos más. ¿Qué lío tan grande para el Estado? Pero, como para todo hay solución en esta vida, aparecieron Los Pepes (acrónimo de “Perseguidos por Pablo Escobar”), una organización ilegal enemiga del cártel de Medellín, financiada por el cártel de Cali. Los Pepes empezaron a perseguir a todos los amigos de Pablo Escobar, a torturarlos y a desaparecerlos, hasta que los doblegaron.
Pero el asunto también había que solucionarlo en el papel; es decir, en el derecho. Y la solución se encontró en un pacto que hicieron el Estado y los abogados del cártel de Cali. De allí surgió una legislación llamada “Ley de sometimiento a la justicia”3 en la que se contemplaban una serie de beneficios para los narcos: terminación del proceso por la vía de la sentencia anticipada, negociación de penas, rebaja por confesión, rebaja por delación, etcétera.
Después de un tiempo dejé de ser encargado y me nombraron juez regional, es decir, juez sin rostro. Eso se lo inventó el gobierno para proteger a los jueces que investigaban a los miembros del cártel. Y ahí sí me tocó lidiar, en mi despacho, con los grandes, con los más malos de este país, como siempre había querido.
Nosotros no firmábamos las sentencias judiciales, sino que las firmaba el coordinador. Por eso no teníamos rostro para el público. Pero los únicos que se creían ese cuento eran mis compañeros. Los abogados del cártel terminaron descubriendo a cada uno de los autores de las providencias. Una vez en la cárcel me encontré con una lista pegada en un muro en la que estaba mi nombre y los de todos mis compañeros.
A mí me tocó juzgar al “Arete”, el lugarteniente de Pablo Escobar. “Señor Arete, ¿cuántos homicidios tiene usted?”, le pregunté una vez. “Unos mil”, me dijo. Parece mucho pero para la justicia no era nada. Había que ver los procesos contra ese delincuente. Los errores eran incontables; todo había sido elaborado para mantener la impunidad. Ni la misma policía se preocupó por anexar los certificados de defunción al proceso. Todo estaba hecho a los machetazos, como decimos en Antioquia. La unidad procesal estaba en mil pedazos. De un proceso salían veinte, ochenta o cien procesos, y todo se hacía de ese modo para diluir responsabilidades y evadir las investigaciones de fondo.
Los resultados que podíamos mostrar contra los miembros del cártel dependían más de ellos –de los malos– que de nosotros. Las investigaciones no daban para condenar a nadie; así que todo dependía de que los criminales colaboraran y confesaran. En esa época los delitos de homicidio y los de terrorismo tenían penas de hasta sesenta años. Pero ¿qué podíamos hacer con todos estos procesos?, ¿acumularlos?, ¿dictar una sentencia anticipada?, pero ¿cómo?, si no había ninguna investigación, ninguna prueba. Si ellos mismos no confesaban no se llegaba a nada.
Como no había investigación, la justicia que aplicábamos era una formalidad. Tenía mucho ornato: debates, providencias, acusados, códigos, normas por miles, todo eso, menos jueces e investigaciones judiciales. Llegó un momento en el que el “Arete” sabía que yo lo iba a condenar. Entonces le dije: “Vea, yo no le puedo reconocer todos los beneficios consagrados en la ley, porque si lo hago me voy más fácil para la cárcel que usted.”
Nosotros estábamos muy molestos porque Pablo Escobar nos había matado a una compañera juez. Sabíamos que el asesino no era “Arete” sino un tal “Boliqueso”, uno de Los Pepes que ya había sido capturado. Pero, como siempre, no había pruebas contundentes. Por otro lado no se podía dictar la preclusión del caso porque eso iba a consulta y a segunda instancia y allí la orden era que había que condenar. Qué lío se armó con eso.
Ahí fue cuando el “Arete” me dijo: “Échemela a mí, no hay problema.”
Y así fue. Yo acusé al “Arete” de ese homicidio y de esa manera se “esclareció” el asesinato de nuestra compañera. Con ese asesinato y todo, solo lo pude condenar a catorce años, que con todas las rebajas quedaron en seis.
También me tocó el proceso de otras personas del cártel, entre ellos Roberto Escobar, el “Osito”, hermano de Pablo. Varios de ellos estaban asesorados por exmagistrados de la sala penal y por los profesores y penalistas más prestigiosos del país. Los mismos que yo había leído en la universidad para aprender derecho penal. Como maestros del derecho eran unos fregones. Pero como abogados le estaban haciendo el juego a la mafia. Desde que estuve en Murindó nada me dio tan duro como ver a mis profesores ídolos del derecho penal defendiendo a la mafia.
Cuando se acabó la justicia regional se volvieron a barajar las cartas de los puestos y los traslados. Los que tenían palancas lograron que los dejaran en Medellín trabajando como jueces de ejecución de penas o como jueces de familia. Los que tenían algunas palancas se quedaron en municipios de Antioquia. A mí me mandaron para Montería. Eso fue en julio de 1999.
En Montería trabajé diez años como juez especial del circuito. Tuve algunos casos de paramilitares, pero nunca pude condenar a un pez gordo. ~
__________________________________________________________
Una versión de este texto fue publicada en el libro Jueces sin Estado (editorial Siglo del Hombre, 2009) de Mauricio García Villegas, que recoge testimonios de distintos funcionarios de la Justicia en zonas de conflicto armado. El estudio, basado en una treintena de entrevistas, abarcó tres regiones de Colombia: Putumayo en el sur, Urabá en el noroeste y Bolívar en el norte.
1 Los bandoleros operaron durante la época de “La Violencia” en Colombia, a mediados del siglo XX, cuando se enfrentaron liberales y conservadores en una especie de guerra civil. Eran campesinos, por lo general de origen liberal, que asaltaban fincas y robaban ganado. Algunos de ellos se unieron luego a los movimientos guerrilleros.
2 Un bus de escalera es un bus de pueblo al que se le quitan los asientos y se vuelve camión de carga.
3 El decreto 2047 de 1990 por medio del cual el gobierno dio prerrogativas penales a los narcos para que se entregaran.
Es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad.