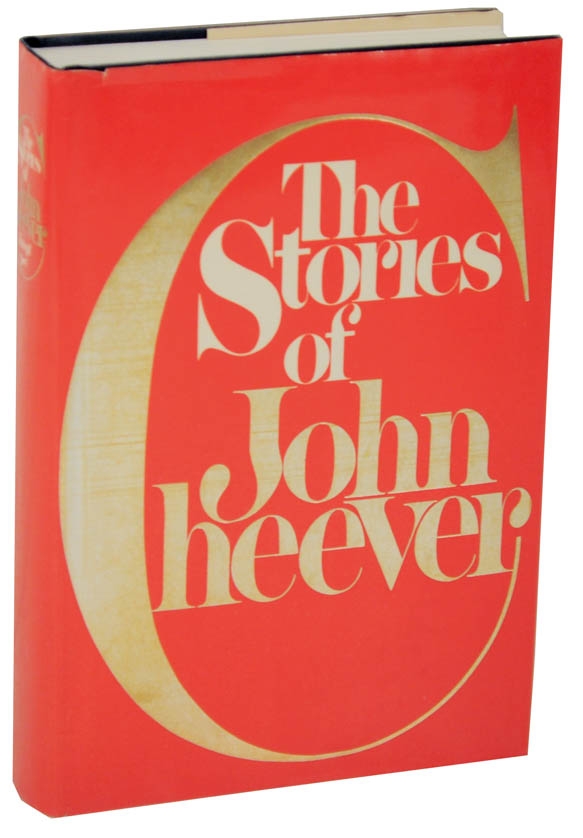El 2010 parecía un año propicio para pensar la historia del país. Teníamos dos centenarios: la Independencia y la Revolución. Conmemorábamos el inicio de dos guerras, que solemos celebrar como hechos consumados. La conmemoración fue sin embargo dispar y puso de relieve las dificultades del país para asumir este legado y la incapacidad del gobierno para liderar una discusión abierta, crítica y plural.
La conmemoración de la Independencia fue fecunda, en cambio la de la Revolución mexicana enfrentó una doble dificultad: asumir, por una parte, la larga usura que la noción de revolución había sufrido a manos de quienes, desde el poder, se habían autoproclamado sus herederos; por otra, ser celebrada por un partido en el gobierno –el PAN– que había nacido de la clara oposición al legado político revolucionario y cuya elección significaba, para muchos, la ruptura de un prolongado dominio político.
((Sobre la llegada del PAN a la presidencia en 2000 y su relación con el agotamiento del autoritarismo “revolucionario”, véase “El fin del consenso autoritario y la formación de una derecha secularizada”, de Soledad Loaeza, publicado, Conservadurismo y derechas en la historia de México, coordinado por Erika Pani, Fondo de Cultura Económica-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2009, tomo II, pp. 560-598.
))
¿Cómo conmemorar una revolución a la vez sobreexplotada y marginada? En un contexto en donde la clase política rehuía el diálogo con su propio pasado, la Revolución representaba una dificultad. Ante eso, el gobierno optó por la desmemoria.
((Algunas de las reflexiones que aquí se presentan las desarrollé en el marco de un dosier con intenciones comparatistas sobre conmemoraciones históricas: “La rivoluzione messicana: la strada de l’amnessia”, en Memoria e Ricerca. Rivista d’Istoria Contemporanea, núm. 34, 2010, pp. 95-109.
))
Revolución y memoria
En 1929 la fundación del Partido Nacional Revolucionario abrió un espacio para dirimir pacíficamente las diferencias entre facciones y lograr un sistema político estable. En las décadas subsecuentes, a pesar de coyunturas difíciles, el autodenominado régimen de la Revolución se mantuvo gracias a la dominación absoluta de su partido sobre el sistema mismo, lo que logró proyectar al exterior una imagen de estabilidad política no solo poco común para la región, sino excepcional a escala planetaria. De hecho, la garantía de esa estabilidad hizo posible, en julio de 2000, la llegada de Acción Nacional de manera pacífica a la presidencia de la república. En ese momento nadie pensaba en el centenario de la Revolución mexicana.
En el 2010, durante el segundo sexenio de Acción Nacional, se hizo evidente que el partido creado contra la herencia revolucionaria iba a tener dificultades para conmemorar la Revolución. Pero, antes que como fruto de las diferencias ideológicas, los problemas surgieron de las coincidencias entre el PAN y el PRI: ambos interpretaban la Revolución como el patrimonio de un partido.
La Revolución como patrimonio
Pensar en la Revolución mexicana, como en otras revoluciones del mundo contemporáneo, invita a distinguir, por un lado, el conjunto de acontecimientos históricos que llevaron a la ruptura de un orden y, por el otro, la construcción simbólica, política y retórica que transformó esos acontecimientos en el recurso político de un grupo y de legitimación del Estado. Esta operación vuelve secundario el acontecer histórico, que termina fagocitado por los intereses y expresiones a los que da legitimidad.
La historia mexicana del siglo XX ofrece un claro ejemplo de cómo los procesos históricos quedan absorbidos a favor de la construcción simbólica del Estado y de cómo un conjunto de movimientos sociales se transforman para legitimar un régimen. En ese proceso, lo que los historiadores identifican como una pluralidad de revoluciones se vuelve una sola Revolución.
Esta construcción acompañó la creación de un nuevo poder: en un momento tan temprano como 1912, el diputado Luis Cabrera esgrimió la razón de la Revolución como un argumento para que sus enemigos políticos no llegaran a la Cámara. Su reclamo iba en contra de los resultados electorales y, sin embargo, fue apoyado por la mayoría legislativa.
(( Elisa Cárdenas Ayala, “La violencia electoral: fundamento del sistema político mexicano”, en Fausta Gantús (coordinadora), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral en México, 1812-1912, México, Instituto Mora, 2016, pp. 397-423.
))
La fórmula definitiva apareció quince años más tarde de la mano del presidente Plutarco Elías Calles, quien a través de un partido –el Nacional Revolucionario–
((Una reflexión indispensable sobre este tema en Guillermo Palacios, “Calles y la idea oficial de la Revolución mexicana”, Historia Mexicana, vol. XXII, enero-marzo de 1973, núm. 3, pp. 261-278.
))
convirtió la Revolución en patrimonio nacional y ofreció una salida duradera y sólida a la recurrente crisis de la sucesión presidencial. El pnr reunió a los dirigentes revolucionarios que habían sobrevivido tanto a la carnicería de la lucha como a la inexistencia de una arena política en la cual dirimir las diferencias. Esa ausencia había sido el escenario en el que habían sucumbido, uno tras otro, los más grandes: Madero, Zapata, Villa, Carranza y finalmente Obregón. Ninguno de ellos había muerto en el campo de batalla, o como resultado de un proceso incluso sumario, sino víctimas del asesinato.
Desaparecidos todos, la Revolución con mayúscula necesitaba de ellos. Sus restos, retratos, efigies, nombres, conviven ahora en nuevos lugares de memoria, balizas de un espacio urbano cuya monumentalidad renovada enseña la historia patria. Ahí, la Revolución se afirma como la cúspide de una historia nacional de signo liberal, heredera de los héroes de la Independencia y de la Reforma juarista. En la Ciudad de México el monumento dedicado a la Revolución materializa su supuesta unidad histórica.
En el corazón de las dificultades que tuvo el gobierno en 2010 para conmemorar el centenario de la Revolución se encuentra esta unificación de sentido, esta construcción de una sola Revolución en la que se encuentran codo a codo los que habían sido enemigos la víspera y dentro de la cual no tienen cabida quienes incomodan al régimen, a su derecha o izquierda.
Revolución y partido
Con frecuencia se considera a 1940 como el fin de la Revolución. La caída del telón corresponde al fin del gobierno de Lázaro Cárdenas, considerado el punto más alto del programa social revolucionario: distribución de tierras en el marco de una reforma agraria que recupera la principal demanda del movimiento armado (el célebre “Tierra y libertad” de Zapata); política de masas exitosa combinada con un nacionalismo que las circunstancias internacionales contribuyeron a hacer posible. La expropiación petrolera sigue siendo el gran momento histórico de aquel gobierno.
A partir de 1940, aunque el programa social –siempre emparentado con la Revolución– tuvo momentos importantes (con el libro de texto gratuito, la nacionalización de la industria eléctrica, la creación de un sistema de salud pública), la tendencia general fue conciliar el capital y su protección. Con todo y su Revolución, México se insertó con claridad en las dinámicas internacionales del capitalismo y hasta ahora no se ha apartado de ese camino.
A partir de los años ochenta los llamados Chicago boys mexicanos buscaron separar la conducción del Estado de lo que ya se había vuelto una momia discursiva: la Revolución.
(( Puede verse Henri Favre y Marie Lapointe (EDS.), Le Mexique de la réforme néolibérale à la contre-révolution. La présidence de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), París, L’Harmattan, 1997.
))
Aunque la palabra fue a refugiarse en las ceremonias conmemorativas, hoy todavía luce en las siglas del PRI. Pero cualquiera que hoy pronuncie la palabra “revolución” rara vez piensa en el conjunto de acontecimientos históricos que los historiadores han identificado con ese nombre. Más aún: entre la palabra “Revolución”, pronunciada en 1912 en la Cámara de Diputados para delimitar un campo político e ideológico, y el adjetivo revolucionario asociado a un viejo partido político poco queda en común. Son dos extremos de la historia que ha tenido el concepto a lo largo de un siglo.
((Para una historia del concepto de revolución en nuestro país, véase el reciente texto de Guillermo Zermeño “La revolución en México vista desde la historia conceptual” en Fabio Wasserman (comp.), El mundo en movimiento: el concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico norte (siglos XVII-XX), Buenos Aires, Miño y Dávila, 2019, pp. 245-273.
))
En 1912 el adjetivo revolucionario expresaba un amplio horizonte de expectativas, comenzaba a mostrar una capacidad –que iría en aumento– de movilizar masas y vanguardias. En su estado actual, en el mejor de los casos, el adjetivo revolucionario asociado al PRI remite a una construcción teórica desgastada hasta los huesos, a un sistema político fundado en el autoritarismo y la corrupción, alejado de todo programa social que evoque con seriedad las demandas de los movimientos sociales de principios del siglo XX. Es innegable que el desgaste del concepto de “revolución” y su gradual pérdida de sentido están ligados a su instrumentalización por parte del poder.
Tres historias en una
A diferencia de lo ocurrido en las grandes revoluciones socialistas, en México el partido de la Revolución no precede a la Revolución, sino que se ha visto como su resultado. Cuando en 1929 se funda el Nacional Revolucionario, el partido se presenta como la síntesis de todas las corrientes revolucionarias. Otros partidos habían ocupado un lugar en la acción transformadora: primero, el Partido Antirreeleccionista, que amparado en ideales democráticos hizo estallar el movimiento armado en 1910; luego, distintos partidos asociados a otras tantas facciones y grupos formados tras la caída de Porfirio Díaz; además de los numerosos partidos regionales. Esas organizaciones, por lo general, habían tenido una vida breve. La creación del Nacional Revolucionario les quitó legitimidad a otras organizaciones en la medida en que los revolucionarios fueron llamados a integrarse a su estructura. La herencia simbólica de la Revolución fue así expropiada por el partido del Estado. Quienes no se fundieron en él pasaron a ser sus rivales.
A la Revolución se le situó en el corazón político y retórico del régimen, un gesto que logró que los movimientos sociales –en particular, de obreros y campesinos– fueran parte de la construcción del Estado, que, con esa fórmula, obtuvo fuerza y legitimidad. Se trató de uno de los rasgos del sistema político mexicano a lo largo del siglo XX.
((Sobre este amplio tema puede verse Jaime Tamayo (coord.), Movimientos sociales, Estado y sistema político en México, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2007.
))
Los cambios de nombre que forman parte de la historia del partido de la Revolución no son anodinos: el primero marca la incorporación en 1938 de un “sector” militar al partido que pasa a llamarse de la Revolución Mexicana, y lleva la firma de Lázaro Cárdenas. Un hombre que, recién electo presidente, logró desmarcarse del peso político y moral del “jefe máximo” de la Revolución, Plutarco Elías Calles, por la vía civilizada del exilio. El cambio de nombre del partido atestiguaría el relevo al frente del Estado y, sobre todo, definiría, a partir de ese momento, el papel del presidente de la república como líder de la Revolución. Más tarde, en 1946 el cambio de nombre del partido representaría de nuevo un golpe de timón, en el que la Revolución se institucionalizaba, pero seguía siendo parte del programa. Entre otras cosas, el nuevo bautismo expresaba el retiro de los militares de la política activa.
Frente a esos cambios, sigue siendo un enigma por qué en 1992 el PRI no fue rebautizado en consonancia con el giro radical que por esos años se dio en la conducción del Estado. Entre otras reformas constitucionales de peso, el gobierno había declarado concluida la reforma agraria cuando abrió la puerta a la privatización de propiedades hasta entonces inalienables. También reconoció la existencia legal de las asociaciones religiosas y restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Había dado la espalda a elementos centrales de la idea oficial de Revolución. Podemos suponer que el nombre del partido no era algo significativo para quienes gobernaban en aquel entonces, pero también pensar que, para el PRI, la Revolución no era ya sino un apellido.
Esos grandes rasgos de la historia política mexicana del siglo XX–abordados aquí de forma necesariamente simple– muestran la centralidad de una institución política, el Partido de la Revolución, y la manera en que este se adaptó a los intereses de generaciones e individuos en el poder. Los cambios de nombre son el anuncio público de esas adaptaciones. ¿Por qué no reconocer que, en vez de la biografía de un solo partido, se debería haber trazado la de tres partidos distintos: PNR, PRM y PRI? Las retóricas de Estado, bajo los gobiernos priistas y panistas, habían construido la idea de un partido único de la Revolución, que, a su vez, se había creado gracias a la idea de una única Revolución. Contra toda evidencia.
La idea de un solo partido fortalece una noción de continuidad que forma parte de la herencia del Estado. Esa unidad enmascara la existencia de actores históricos de carne y hueso, de relevos generacionales, de cambios de protagonistas. Pero todos, amigos y enemigos, habían contribuido a reforzar esta cómoda unidad de sentido.
¿A dónde fue a dar el contenido, la herencia simbólica de la acción revolucionaria? Tras el fraude electoral de 1988, se fundó el Partido de la Revolución Democrática –una oposición de izquierda en torno a notables disidentes del PRI que intentó, sin éxito, la recuperación nostálgica de una herencia supuestamente traicionada–. Seis años más tarde, el levantamiento indígena en Chiapas retomó el símbolo de Emiliano Zapata y se autodenominó Ejército Zapatista de Liberación Nacional, prescindiendo de la palabra revolución. Fue un abrupto recordatorio de que la Revolución es diversa tanto en su historia como en sus herederos.
Dificultades de la memoria pública
En un ámbito que rebasa con mucho a los historiadores profesionales, existe una percepción generalizada de que un solo partido había usufructuado la Revolución mexicana al tiempo que abandonaba su programa. Frente a la fuerza de este lugar común es necesario plantear la pregunta: ¿existe solo una forma de instrumentalizar políticamente la Revolución?
Ese fue uno de los problemas que mostraron los festejos de 2010: los titubeos del gobierno panista para construir un programa conmemorativo capaz de convocar a todo tipo de ciudadanos y de organizaciones mostraron una concepción de la Revolución que la alejaba de la experiencia histórica común y la reducía a la herencia desgastada de un partido antaño todopoderoso. En esto, la derecha en el poder pareció ignorar que las bases del Estado mexicano contemporáneo son una herencia histórica revolucionaria. Desdeñó incluso las posibilidades de explotar, para las celebraciones, el potencial de una figura como la del presidente Madero, el “apóstol de la democracia”, cuyo combate contra la reelección había sido con frecuencia evocado en torno a la victoria electoral del 2000; un acontecimiento que parecía clausurar las décadas de gobierno de “un solo partido”.
La Revolución mexicana pagó así los costos de que el Estado la utilizara de manera tan prolongada. En manos de una derecha sin proyecto cultural, el manejo que se hizo de la historia en 2010 debe entenderse en el marco más amplio de las políticas de la amnesia. Apenas se mencionó a la Revolución en un programa conmemorativo que concentró sus festejos en el bicentenario de la Independencia. Así como la Independencia fue en otras épocas objeto de agrias disputas entre liberales y conservadores, tocó en esta ocasión a la Revolución ser objeto de una apuesta por el olvido o la memoria, pero sin que llovieran discursos a favor o en contra.
En los intersticios de esta apuesta alcanzó a perfilarse a ratos, procedente de las fuentes más diversas (prensa, acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, discursos en algunos medios militantes de izquierdas y algunos sectores del público), la teoría de los ciclos revolucionarios que encontró en la doble conmemoración centenaria la mesa puesta, ya que la coincidencia de aniversarios alimentó en más de uno la espera de una insurgencia en 2010: la Revolución sería Una, resurgiría de las entrañas de la Nación cada cien años.
Sin excluir la posibilidad de que grupos concretos se apoyen en efemérides para la acción política o armada, alimentar semejante interpretación también equivale a alejar mediante otra fórmula el deber que tiene una sociedad de reflexionar sobre su pasado y sobre las posibilidades de construir su presente. Atribuir a los movimientos sociales causas telúricas, razones de ser metahistóricas, que escapan a la comprensión, no es sino una romántica tentativa para alienar a los actores presentes su capacidad para decidir sobre su propio futuro. ~
Es profesora investigadora en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara.