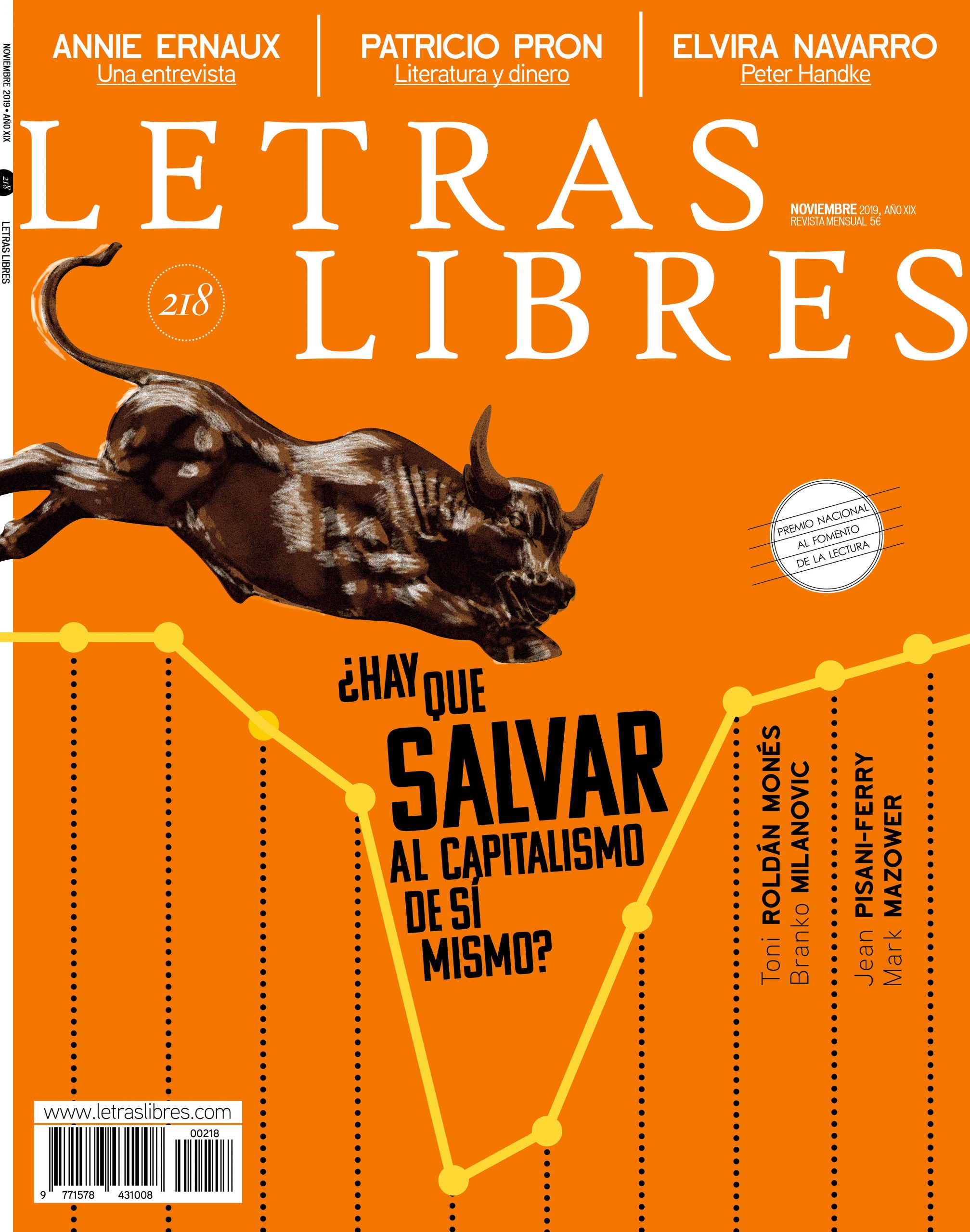¿El pasado de Europa se convertirá en su futuro? Hay una forma sencilla de responder. A principios del siglo XX, el continente tenía menos de la mitad de Estados de los que tiene ahora y ninguno de ellos que fuera verdaderamente independiente tenía sufragio universal. Solo dos de ellos –Francia y Suiza– eran repúblicas y el resto se gobernaban siguiendo alguna versión del principio hereditario. El 40% de la fuerza de trabajo del continente trabajaba la tierra, frente al 5% actual. El Estado era una sombra de su encarnación presente: en Alemania, el gasto público representaba aproximadamente un 12% del pib, frente al 40% o más actual, y al menos la mitad de eso se gastaba en el ejército y no, como ahora, en sanidad y pensiones. El trigo era un bien más valioso que el petróleo, y había unos catorce millones de caballos y solo quince mil coches en toda Europa. A menos que creamos que el continente puede regresar al modelo agrario, predemocrático y monárquico que dominaba antes de 1914, el pasado se ha ido para siempre.
Pero eso no es lo que suele querer decir la gente cuando imagina un pasado que vuelve. En esos casos el pasado representa algo que se debe temer, algo ante lo que debemos estar alerta: la amenaza de un sistema internacional de Estados que avanza en una espiral hacia la guerra, o la amenaza de un fascismo y autoritarismo resurgente.
Este no es un enfoque productivo. Invita a hacer falsas analogías y mala historia. Una alternativa mejor consistiría en utilizar el pasado para pensar con él. Es sorprendente que el desafío más urgente que hoy afrontan los europeos sea el mismo embrollo que afrontaron el siglo anterior: cómo reconciliar el capitalismo y la democracia. La historia no puede decirnos cómo hacerlo pero puede ayudarnos a entender algunas de las relaciones entre los dos.
El capitalismo puede existir sin mucha libertad, como en China, y la democracia puede existir sin capitalismo, como en la antigua Grecia. Algunos teóricos han argumentado incluso que los dos se oponen de forma inherente: el sociólogo marxista Nicos Poulantzas, por ejemplo, vio el Estado capitalista como algo diseñado para garantizar una permanente subordinación de la mayoría bajo una élite. Y, sin embargo, la estructura política de la Europa contemporánea se basa en la suposición de que pueden y deben ser compatibles. Está lejos de ser una tarea sencilla, y la confianza que la gente mostraba al final de la Guerra Fría en que el futuro era capitalista y democrático se ha desvanecido en la época en que al menos cuatro partidos de extrema derecha están en el gobierno en Estados de la Unión Europea.
Durante gran parte de los siglos XIX y XX, pensar críticamente en el capitalismo era fácil gracias a poderosas tradiciones intelectuales, como el catolicismo político y el socialismo. De hecho, el acercamiento de estas dos corrientes abrió camino al capitalismo gestionado que surgió en la posguerra en Europa occidental. Una de las razones por las que se unieron fue el comunismo soviético, un sistema rival cuya existencia presentaba un desafío para los devotos del libre mercado, porque mostraba que era posible una alternativa.
Pero aunque el socialismo y el catolicismo político sobreviven, en una forma atenuada, la sensación de que el capitalismo es una opción ideológica ha desaparecido. Ya antes del colapso de la Unión Soviética, el comunismo había dejado de funcionar como alternativa plausible. La supervivencia del Partido Comunista Chino, al frente de una forma de capitalismo dirigido por un partido, no altera materialmente este hecho.
Pensar en el capitalismo hoy, en ausencia de alternativas existentes, requiere pensar históricamente, porque la forma de capitalismo que prevalece en Europa –basada en un conjunto particular de reglas y prácticas– no solo es distinta de las que existían hace cien años, sino que es sustancialmente diferente a las que existían hace treinta o cuarenta.
A pocos capitalistas les gusta que los llamen así. El problema con el término “democracia” es el contrario: ¿quién no era un demócrata en el siglo XX?
El bolchevismo definía su objetivo como una participación democrática más alta. Los teóricos políticos fascistas y de derechas argumentaban que la dictadura plebiscitaria expresaba la voluntad del pueblo mejor que el parlamentarismo. Hemos tenido democracia social y democracia liberal, ninguna de las dos dotadas de un significado evidente, y por supuesto, después de 1947, el dominio soviético en Europa del Este se justificó como democracia popular.
Hoy, lo que generalmente se designa como democracia es una forma de entidad política que preserva las libertades individuales, sistemas electorales multipartidistas y controles sobre el poder ejecutivo, así como la existencia de programas de bienestar social: en pocas palabras, la entidad política dominante en Europa desde 1945.
Cuando observamos la historia de la Europa del largo siglo XX, algunos rasgos del mundo de antes de la Primera Guerra Mundial llaman la atención de inmediato. Era un mundo en buena medida capitalista. También era protodemocrático; el lento movimiento hacia la democracia en Europa coincidía con nuevas formas de opresión fuera de ella. Los imperios coloniales administrados desde Europa occidental controlaban buena parte de los recursos mundiales al margen de América, mientras que imperios terrestres en Europa del Este, que se extendían hasta Rusia y Oriente Medio, gobernaban por todas partes salvo algunos frágiles Estados nacionales en los Balcanes.
Demográficamente, los europeos representaban una proporción más grande de la población mundial –en torno al 25%– que nunca antes o después. (Hoy suponen menos del 10% y la proporción va bajando.) Europa era un exportador neto de gente y apenas había migración al continente. A pesar de la industrialización, las sociedades eran rurales y agrarias, basadas en los ritmos y necesidades de la tierra. Los Estados pensaban en términos de adquisición de terreno y sus sistemas de alianzas se diseñaban en buena medida para compensar o ajustar reivindicaciones de territorios y fronteras.
Antes de 1914 la guerra era un elemento de la vida, mientras que en la actualidad Europa forma parte de un sistema internacional que, según los estatutos de la onu, prohíbe el uso de la fuerza salvo en caso de defensa (los ejércitos nacionales han disminuido de tamaño y no ha habido declaraciones de guerra en Europa desde hace más de medio siglo).
De igual manera que la evolución política de la Europa de mediados de siglo cobró forma por sus guerras totales y su impacto social, los contornos políticos de la Europa contemporánea han sido moldeados por la ausencia de conflicto bélico.
La Primera Guerra Mundial puso el problema de Europa directamente frente a Europa. Cuatro años de guerra donde combatieron millones de hombres alteraron radicalmente los términos del contrato social. El efecto en el mapa también fue instantáneo. Los tres imperios terrestres –el otomano, el de los Romanov y el de los Habsburgo– desaparecieron; los Estados nacionales se convirtieron en la norma. Hábitos de deferencia y privilegio se vieron repentinamente erosionados: príncipes rusos, como Dimitri Obolenski, se convirtieron en taxistas parisinos. Entre 1919 y 1922, los Estados nacionales con formas constitucionales de gobierno y fuertes parlamentos surgieron por todas partes, desde el Báltico al Mediterráneo oriental.
Al mismo tiempo, en la Conferencia de Paz de París los vencedores introdujeron el gobierno internacional en forma de la Liga de Naciones, no como antídoto del nacionalismo sino como una expresión de este (los teóricos del nacionalismo del siglo XIX, como Giuseppe Mazzini, siempre defendían que los nacionalistas eran los verdaderos internacionalistas, y la Liga era un experimento que ponía a prueba la verdad de esa proposición, como haría más tarde la Comunidad Económica Europea). El sufragio masivo, las elecciones que contaban, la alternancia en el poder: esta clase de democracia posterior a 1918 era formalmente impecable.
El problema es cómo funcionaba en la práctica. No se había pensado lo suficiente en la formación de gobiernos duraderos, o en la necesidad de un ejecutivo razonablemente poderoso. El caos económico de los años de entreguerras y el hecho de que estuviera atado a otras dos creaciones del orden de posguerra europeo supusieron una prueba severa para el sistema: la solución territorial impuesta en Versalles en 1919 y el regreso al patrón oro en 1920, que representaba la ortodoxia económica de la época. El sentido de volver al sistema del patrón oro de tasas de cambio fijas era restaurar la estabilidad monetaria y evitar cualquier repetición de la hiperinflación que atormentó a buena parte de la Europa central y oriental de comienzos de los años veinte.
El bolchevismo, cuyo triunfo en Rusia en 1917 dejó su marca en los burgueses, mostró que la política de masas no siempre producía resultados liberales. Pero mientras que la existencia del comunismo soviético aumentaba los riesgos para las democracias occidentales, sobre todo tras el crash de Wall Street en 1929, lo que resultó más llamativo fue la incapacidad prácticamente universal que mostró el socialismo revolucionario para asentarse en cualquier lugar al oeste de la frontera soviética antes de 1939. En ese sentido, el comunismo fue el gran fracaso de la Europa de entreguerras.
El autoritarismo de derechas suponía un desafío mucho más grande para la democracia parlamentaria europea. A mediados de la década de 1920 había un encendido debate en Europa en torno a la llamada crisis de la democracia, sobre todo en relación con los orígenes de la derecha, empezando por el almirante Horthy y Mussolini en Italia. Historiadores y politólogos derramaron mucha tinta intentando definir el fascismo, decidir qué regímenes eran fascistas, frente a los autoritarismos de un pasado militar o clerical. Esto parece poco relevante: cuando los europeos se despidieron de la democracia parlamentaria entre las guerras, viraban más hacia la derecha que hacia la izquierda. Michal Kalecki, el gran economista polaco, definía el fascismo como la forma de volver el capitalismo más seguro para la clase capitalista debilitando el poder de negociación de los trabajadores.
En 1940, las únicas democracias que quedaban en Europa eran el Reino Unido, Suiza, Suecia, Irlanda y Finlandia. Merece la pena pensarlo cuando asciende la extrema derecha en Europa en la actualidad: pensemos lo que pensemos sobre el tema como símbolo de crisis, y como advertencia de hacia dónde podrían ir las cosas, la derecha tiene profundas raíces en el suelo europeo. Esto no significa que esté destinada al éxito, pero sí que la tendencia, propia de las décadas de posguerra, de descartar cualquier tipo de fascismo tras el nazismo era, ahora podemos verlo, un error.
La derecha –antiliberal, antiintelectual, antiizquierdista, a favor de un fuerte poder ejecutivo y obsesionada por la idea de una pureza étnica en una sociedad definida en líneas raciales– fue la creación política más poderosa de la Europa de entreguerras.
El año 1945 representó un renacimiento de la democracia casi milagroso. También fue el momento de una seria reflexión sobre la compatibilidad de la democracia y el capitalismo. En Europa oriental, el dominio ruso evolucionó a través de gobiernos comunistas al estilo del Frente Popular, que, en 1949, los politólogos soviéticos definían como una forma históricamente inédita de democracia popular. Apoyándose en elevados niveles de coerción combinados con grandes proyectos de industrialización, el reto que tenían era reconciliar los intereses de seguridad soviéticos con las expresiones del nacionalismo de Europa oriental.
Europa occidental tenía una tarea más fácil: su región era mucho más rica que el Este, y el reto de los planificadores era bastante más modesto. Satisfacer las preocupaciones estadounidenses por la seguridad significaba básicamente cooperar entre fronteras, aceptar los consejos técnicos y los escasos fondos de dólares y permitir que un sistema anteriormente capitalista creciera en vez de construir desde cero una nueva economía industrial. La democracia regresó a través de la política parlamentaria, los sistemas multipartidistas manifestaron un nuevo grado de convergencia ideológica de derecha e izquierda, y el lenguaje de la libertad y los derechos humanos era ensalzado gracias a organizaciones como el Consejo de Europa.
Al mismo tiempo, la Europa occidental de posguerra ganó nueva legitimidad a través de una variedad ampliamente extendida de provisiones estatales sociales y económicas. La expansión de este sistema estatal de bienestar, a menudo basado en experiencias institucionales que databan de antes de la guerra y del periodo bélico en regímenes fascistas y no fascistas, se convirtió en uno de los principales instrumentos de legitimación para el nuevo orden político tras 1945. Se aceptaban de buen grado impuestos más altos como el precio de la vuelta de la democracia.
¿Cuál era, entonces, la importancia de la idea europea de cooperación interestatal durante los llamados Treinta Gloriosos?
El camino a la integración europea no fue sencillo, y estaba plagado de falsos principios: el plan Marshall de Organización para la Cooperación Económica Europea, por ejemplo, o el Congreso de La Haya, o la Comunidad Europea de Defensa que brilló por un instante y luego desapareció sin dejar rastro. El progreso de integración empezó en serio con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951, y luego con el Mercado Común. El Tratado de Roma, firmado en 1957, prometió “una unión cada vez más estrecha”. Lo que a menudo se olvida, sin embargo, es lo lejana que parecía entonces la unión. La escasez de dólares, la destrucción bélica y el caos monetario del final de la Segunda Guerra Mundial significaban que las economías de Europa occidental seguían siendo autarquías (las exportaciones de Italia representaban solo un 8% del pib en 1955; las de Alemania Occidental eran un 14%).
La cuestión decisiva es que durante buena parte de los Treinta Gloriosos las exitosas economías del Mercado Común conservaban un grado considerable de autonomía en la toma de decisiones nacionales. La mayor parte de los países tenían ministerios de planificación económica nacional u obras públicas. De este modo, el Mercado Común empezó como una ayuda al capitalismo nacional, no un sustituto para este, cuando la demanda de trabajo era lo bastante importante como para atraer en una escala inédita a inmigrantes económicos desde las antiguas colonias y el litoral mediterráneo, un proceso que ocurrió sin que se produjera ningún ascenso discernible en la extrema derecha.
Los shocks del petróleo de los años setenta, cuando la provisión bajó y los precios subieron, y del final del pleno empleo trajeron cambios importantes para Europa y para esta versión del proceso de integración. Políticos y tecnócratas europeos como el economista francés Michel Camdessus, que dirigió el fmi entre 1987 y 2000, idearon nuevas normas internacionales que apuntalaban una forma muy abierta de capitalismo financiero global y debilitaban la autarquía. El proceso de integración se intensificó después con la creación de la Unión Europea y, sobre todo, con la introducción del euro en 1999.
Los británicos siempre esperaban que la ampliación de Europa detendría su profundización. Se equivocaban: ambos fenómenos se produjeron al mismo tiempo. En los primeros años del nuevo milenio, la UE era una entidad mucho más poderosa de lo que nunca hubiera sido el Mercado Común, e instituciones como el Banco Central Europeo tenían un poder extraordinario. El equilibrio entre la autonomía económica nacional y la política a nivel de la UE cambió de forma decisiva, y durante un tiempo tanto el centro izquierda como el centro derecha esperaron que les beneficiara. Eso no fue lo que pasó. Cuando el enamoramiento con el capitalismo globalizado se agrió con la crisis de deuda de 2009-10, el proyecto europeo se vio políticamente expuesto. Defender el euro y forzar la austeridad en países como Grecia significaba que la Unión Europea no podía evitar parte de la responsabilidad por el torbellino económico y social que agitaba el continente. Con la izquierda a la defensiva, ahora es la derecha la que ha vuelto el lenguaje de la democracia contra la UE y se ha beneficiado en las urnas.
Pero fuera del Reino Unido, esta apelación a la defensa de la soberanía nacional no ha producido abandonos de la UE. Al contrario, la mayor parte de los partidos de derecha siguen de alguna manera a favor de la cooperación europea, consideran que sus electores no están preparados para la alternativa y son conscientes de la fundamental transformación de la posición geopolítica europea de las últimas décadas.
Hoy la cambiante relación entre el capitalismo y la democracia en Europa está vinculada a la nueva posición del continente en el mundo. No se trata solo de que su masa demográfica haya disminuido (la suma de las poblaciones de Europa y Norteamérica representaba el 30% de la población mundial en 1900 y hoy apenas supone la mitad de eso), sino también de que un continente que dominaba los asuntos mundiales en 1900 a través de su fortaleza económica y militar es incapaz de hacerlo ahora.
En 1914 Gran Bretaña y Alemania eran las mayores potencias militares y navales del mundo. Actualmente ninguna potencia europea está entre las tres primeras posiciones. El Reino Unido gasta 46.000 millones de dólares en defensa, menos del 10% de lo que gasta Estados Unidos, y el ejército es más pequeño de lo que ha sido en ningún momento tras las guerras napoleónicas. En 1914, los imperios británico, alemán y francés estaban entre los cinco más importantes del mundo, en términos de las clasificaciones globales del pib. Hoy las economías europeas cuentan relativamente poco a nivel individual. En conjunto, sin embargo, como parte de la UE, representan el segundo pib más grande del mundo.
¿Y qué ocurre con su propósito fundacional: el deseo de evitar la guerra? Por primera vez en su historia, Europa está unida –o casi– en una organización política común. ¿Su desintegración representaría una creciente probabilidad de sufrir una guerra? ¿Nos devolvería a los malos días del pasado?
La media de edad de los hombres que firmaron el Tratado de Roma de 1957 estaba en los cincuenta y muchos: casi todos tenían recuerdos de dos guerras mundiales. Konrad Adenauer, el mayor, había sido alcalde de Colonia en la Primera Guerra Mundial; Paul-Henri Spaak, el primer ministro y estadista socialista belga, había sido prisionero de guerra de los alemanes. Entre los jóvenes firmantes, Walter Hallstein había estado en la Wehrmacht, Joseph Luns había coqueteado con los nazis alemanes, y Maurice Faure y Christian Pineau habían estado en la Resistencia francesa. La guerra era una realidad para ellos; habían vivido sus consecuencias. Entendían la necesidad de la paz.
La generación actual de líderes europeos no recuerda ninguna guerra, a menos que incluyamos los conflictos que siguieron a la desintegración de Yugoslavia en los años noventa. Ellos, como sus electores, son los beneficiarios del trabajo de sus abuelos. Y el mundo ha cambiado. El calentamiento global, la competición económica desde Asia y la vigilancia y seguridad interna son preocupaciones más inmediatas que la guerra en Europa. No hay acuerdos de paz que revisar –excepto quizá los relativos al flanco occidental y meridional de Rusia– y, para la mayor parte de los europeos, el argumento de que la Unión es necesaria para evitar que los países regresen a su pasado bélico no parece plausible.
En resumen, la acusación principal contra los políticos actuales no es que sean indiferentes a los peligros de la guerra. Es que son complacientes con respecto al estado de la democracia europea, e infravaloran cómo las decisiones políticas de los últimos treinta años y las políticas de austeridad de la última década han contribuido a ponerla en peligro. Cuando la democracia fue restaurada después de 1945 era con el recuerdo aún vívido de las consecuencias de la alternativa –el fascismo– y la conciencia de que las democracias tenían que prestar más atención a la estabilidad de la moneda. La primera fase de la integración europea tuvo lugar en un mundo en el que sobrevivía un grado considerable de autarquía económica, y donde evitar el desempleo masivo del periodo de entreguerras era una prioridad nacional. El problema surgió con los tremendos cambios que llegaron a partir de los años ochenta, la jamás conocida apertura de las economías nacionales y la mayor facilidad para la circulación de los flujos de capital.
La apertura es un término neutral, incluso positivo. Pero la vulnerabilidad puede ser otra manera de pensar sobre él: una especie de constricción sobre la soberanía nacional que se vio intensificada por el proceso de la propia integración europea. La existencia dentro de Europa de un mercado único, una moneda común y un solo banco central para vigilar el cumplimiento de normas fiscales comunes representaba un tipo de ambiente muy distinto al que había cuando la toma de decisiones económicas de los años cincuenta del siglo pasado.
El futuro de Europa será distinto a su pasado. No volverá al mundo del antiguo régimen, ni las instituciones democráticas afrontarán los mismos desafíos que las asaltaron tras la Primera Guerra Mundial. Pero mientras las lealtades políticas y los sentimientos de los europeos permanezcan enraizados en una idea de pertenencia nacional, alcanzar un sistema político unificado por medio de la UE siempre será un asunto delicado. La globalización está socavando la igualdad social, en vez de aumentarla, y si la Unión pretende cumplir su promesa democrática necesitará alejarse de forma más decisiva de la estabilidad monetaria y la ortodoxia presupuestaria hacia una política de solidaridad social. La lucha por reconciliar la democracia y el capitalismo continúa. ~
______________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Este artículo se publicó originalmente en el New Statesman.
Mark Mazower es profesor de historia en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente es What you did not tell: A Russian past and the journey home (Other Press, 2018).
Es profesor de historia en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente es What you did not tell:
A Russian past and the journey home (Other Press, 2018).