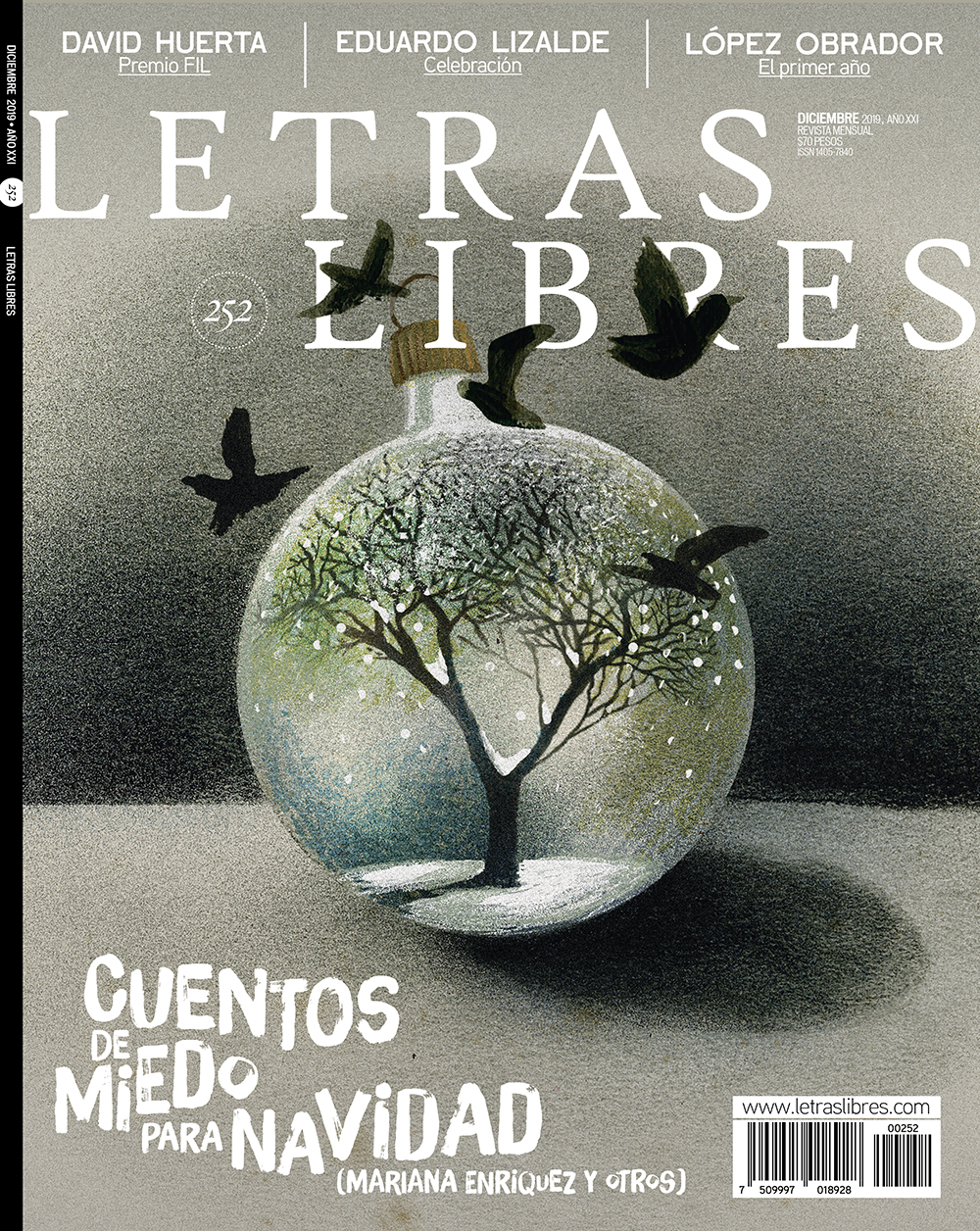Rafael Gumucio
Por qué soy católico
Santiago de Chile, Random House, 2019, 128 pp.
En enero de 2018, el papa Francisco visitó Chile y malgastó su capital político en defender al obispo Juan Barros, uno de los tantos sujetos embarrados en los escándalos sexuales que parecen el sello actual de la Iglesia católica. Esta es la escena con la que comienza el libro de Rafael Gumucio, Por qué soy católico. Quién sabe si la visita papal fuera el inicio de sus reflexiones, pero pareciera una mera entrada en materia. Malo hubiera sido quedarse ahí, en los enojos que produce el clero y en las despreciables circunstancias actuales (o las de hace unos años, o unos siglos, o siempre: desde que a Pablo le enmendaron las planas y mecharon sus textos). Pero no, Gumucio no se habría quedado ni en una reyerta moral, ni en un alegato teórico ni en un escrito apologético.
Se pinta a sí mismo: el suyo es un ensayo y recurre a la memoria de su propia familia, semejante a otras muchas, para situarse; una tía monja de clausura, otra tía coja, con la mano chueca y el tórax deformado, a quien visitaban los pájaros; un tío que “creía en todo lo que no veía, en todo lo que no sabía”. Creyentes a la antigüita, participantes de la Teología de la Liberación, derechas, izquierdas, incertidumbres luminosas y certezas indeseables. O sea, un entorno prototípico de la tradición católica latinoamericana, excepto porque “todos ellos eran libres”. El libro es también un mosaico de microhistorias: cada pieza, narrativa; todas las junturas, argamasa reflexiva, crítica, ironía, y es un ensayo de un católico que no anda tomando posturas que se debieran imponer a otros, ni coquetea con militancias ni anda con presunción de perdonarle al siglo su curso.
De modo que para Gumucio la pregunta correcta no es “¿por qué soy católico?” sino “¿cómo podría no serlo?” y sucintamente dibuja el paso del catolicismo de tías anticuadas al cristianismo progresista, a la Teología de la Liberación; el paso del amor al prójimo como contemplación, al amor al prójimo a balazos de la guerrilla colombiana, y de ahí a la perplejidad de reconocerse en todo y en nada, y sin irse acomodando ideas en la cabeza para deshacerse de las incoherencias. “Sé que en el fondo de su error mi abuelo [que se fue a Colombia, a la guerrilla] tenía razón. Sé que la Iglesia, gobernada casi siempre por canallas, cuando no por pusilánimes, estaba llena a rebosar de santos más o menos anónimos como mis tías y mi tío abuelo.” Gumucio supo que todo esto de ser creyente, católico, cristiano es un absurdo y que el peor error es tratar la absurdidad del misterio como si fuera un entuerto susceptible de ser entendido, o calzado como teoría estricta o moral suficiente. Él mismo pasa de reconocerse como católico al modo tradicional para, después de las agruras de ateísmo que padeció visitando el Vaticano, descubrirse convertido en una iglesia neoyorquina, de parroquianos desclasados, despreciados, marginales y asombrosamente vivos. De su reconocimiento, o conversión, Gumucio dice “pasó, como en un movimiento, pero ¿no era el mismo lugar?” Viajar lejos para dar en la casa propia. El ensayo parece de estirpe chestertoniana, a pesar de que Gumucio lo menciona apenas un par de veces, cosa que también pudo suceder por mera afinidad, que luego eso es más celebrable que las citas y las glosas.
“Creer en Jesucristo y sus discípulos, y sus teólogos, y sus obispos, es ante todo creer que la muerte tiene sentido, algo que cualquiera que tenga un perro o maneje las estadísticas sabe que es mentira.” Los católicos también venimos del a veces pavoroso Tertuliano y creemos porque es absurdo (prorsus est credibile, quia ineptum est), y constantemente nos asalta la pregunta: “¿Creo realmente, ahora mismo, en la otra vida? Sí, no, no sé…” Quienes no reconocen el miedo originario, el de la muerte seca después de haber creído, bien fácilmente van a dar a las teologías abstrusas, a las filosofías, todas insuficientes, o simplemente al castrante uso de los dogmas que han perdido su sentido original (“dogma” viene del verbo griego deíknimi, que quiere decir “señalar”, mostrar la evidencia, demostrar; en su origen estuvo lejos de ser la macana de acallar preguntas incómodas).
Los vivos solo pueden imaginarse vivos. La muerte se presenta, dice Gumucio, como derrota o falta o irresponsabilidad del médico o del muerto. La racionalidad que les dicta que son mortales viene de un sistema racional, secundario, lejano de las pasiones básicas con las que todo sujeto se las tiene que ver en vigilia y en sueños. El ejercicio de pensar la propia muerte es un deporte extremo y, encima, “el cristianismo no te promete una mejor vida, y mucho menos, una mejor muerte […] el cristianismo se cree que todo es personal, menos la muerte, lo único que súbitamente te hace parte de la tribu disgregada”; lo único que resta es una tribu a la que pertenece todo lo que haya parido un vientre, aunque ni siquiera, y que conforma una hermandad hecha de proximidades radicales, tanto de origen como de final. Pablo en Atenas dijo que “todos somos de una misma sangre”, y en sus cartas a Romanos y Gálatas: “Ya no hay judío ni gentil; no hay esclavo ni libre; no hay varón y mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús.” Y Gumucio no puede sino reconocer que “Cristo es una serie de contradicciones perfectas, una mezcla inesperada de exabruptos y equilibrios que terminan mal […] un fracaso total y completo que murió por nuestros fracasos”.
Quizá este sea el corazón del ensayo, si es que el ensayo tiene órganos: además de una absurda fe, el cristianismo es una ley aun más absurda. Para enunciarla, Gumucio empuja su prosa hasta hacerla colindar con el poema: “Mi ley es un judío y un carpintero. / Mi ley es un ciudadano de una provincia infesta, la horrible Galilea. / Mi ley es un fariseo que habla pestes de los fariseos […] / Mi ley es un hombre que no se parece a ningún hombre y es el resumen de todos los hombres. / La ley es una excepción que se hace regla […] / Jesús es una excepción a la ley, pero la ley de Dios no admite excepciones, o sea, no hay ya ley de Dios. Ahora solo hay excepciones, es decir, seres humanos.”
Entre estupendos exabruptos y la pura sensatez, Gumucio va dando cuenta de sí y de los católicos; lo mismo pizca por el camino los lugares comunes y manidos contra el cristianismo, se los echa a la bolsa y sigue caminando, con lo que aquellos lugares dejan de ser comunes y adoban mejor la contradicción y los sinsentidos de algo que no puede hallar acomodo racional, pese a que de ello depende el universo. Se dice católico, apostólico y romano. Explora dos de tres: lo católico y lo romano. Gumucio asume su latinidad romana, como herencia religiosa, cultural, lingüística. Cosa curiosa que recoja y construya su latinidad sin haberse referido a la tradición latinoamericana: aquellas tiradas literarias, morales, ideológicas que lanzaron Darío y Rodó, y así hasta Lezama Lima: “somos hijos de la loba”, y era casi el único punto de coincidencia con los españoles: ya que no el catolicismo (no era moderno ser apologeta religioso), la lengua y la raíz latina unían las críticas de Unamuno y Darío, de Ortega y Vasconcelos contra el norteamericano protestante y extraviado de la cuna latina de la civilización. Y no es que el libro de Gumucio pierda nada, ni que falte: es un ensayo, no un tratado; simplemente parece interesante que, en la elección del elenco culto de la tradición que hereda, aparezcan otras conversaciones imaginarias: Eliot, Sartre y Camus, Orwell y hasta Marvin Gaye…
De cualquier modo hay que celebrar dos aciertos notables: uno, que no intenta ser ni un mea culpa, ni una convocatoria a la conversión, ni hay nada que suene a suasorio: es un escritor que se pinta solo, tal cual, como quiso Montaigne. Dos, que ni se acerque a confundir el ser católico con esas adquisiciones intelectuales, donde se puede ser kantiano, o analítico, o marxista, o algo del orden de la teoría, por la simple razón de que un filósofo está obligado a saber y a explicar, cuando justo eso es lo que no podría un cristiano: ni sabe ni puede explicar. Y de eso se trata aquello de que solo se salva el que pueda ser como un niño. Porque hay Alguien que sabe y el ser del mundo no depende de que lo explique mi filosofía o lo comprenda yo: “lo que Cristo llama niños es una forma de creer, la única forma madura de creer […] lo que hace santos a los niños no son sus actos sino la forma que tienen de aceptar y disfrutar el misterio”.
Extraña religión: “cristiano Martin Luther King y cristianos el Ku Klux Klan con sus cruces ardientes”. ¿Cómo explicar que es religión y no sistema de pensamiento; que dar razón de sí es un procedimiento improcedente, que no hay modo de parecer coherente y, sin embargo, de esa fe depende toda coherencia? Qué ridículo. Y, encima, lidiar con la terrible necedad de una Iglesia que se equivoca en todo lo que hace al mundo. Los hay que lo niegan, pero son atletas de la ignorancia: la relación actual, y la de siglos, que tiene la Iglesia católica con la sexualidad es ostentosamente enferma. La credibilidad de sus sotanas es nula. Y etcétera en políticas, economías… vaya: hasta la cultura se perdió. También es verdad que eso mismo lleva veinte siglos sucediendo. Pero se tenía que decir, y lo dijeron muchos, lo dijeron Dante y Boccaccio; lo actuó Lutero y luego Chesterton y muchos y Gumucio: no hay puente así de largo que pueda unir la religiosidad, la fe y ni siquiera la ley, con el gobierno de la Iglesia. Que la Iglesia siga siendo imán de los que tienen fe no puede ser explicado, como dice Gumucio citando a Chesterton, “más que como un cuento de hadas”. ~
(ciudad de México, 1962) es poeta y ensayista.