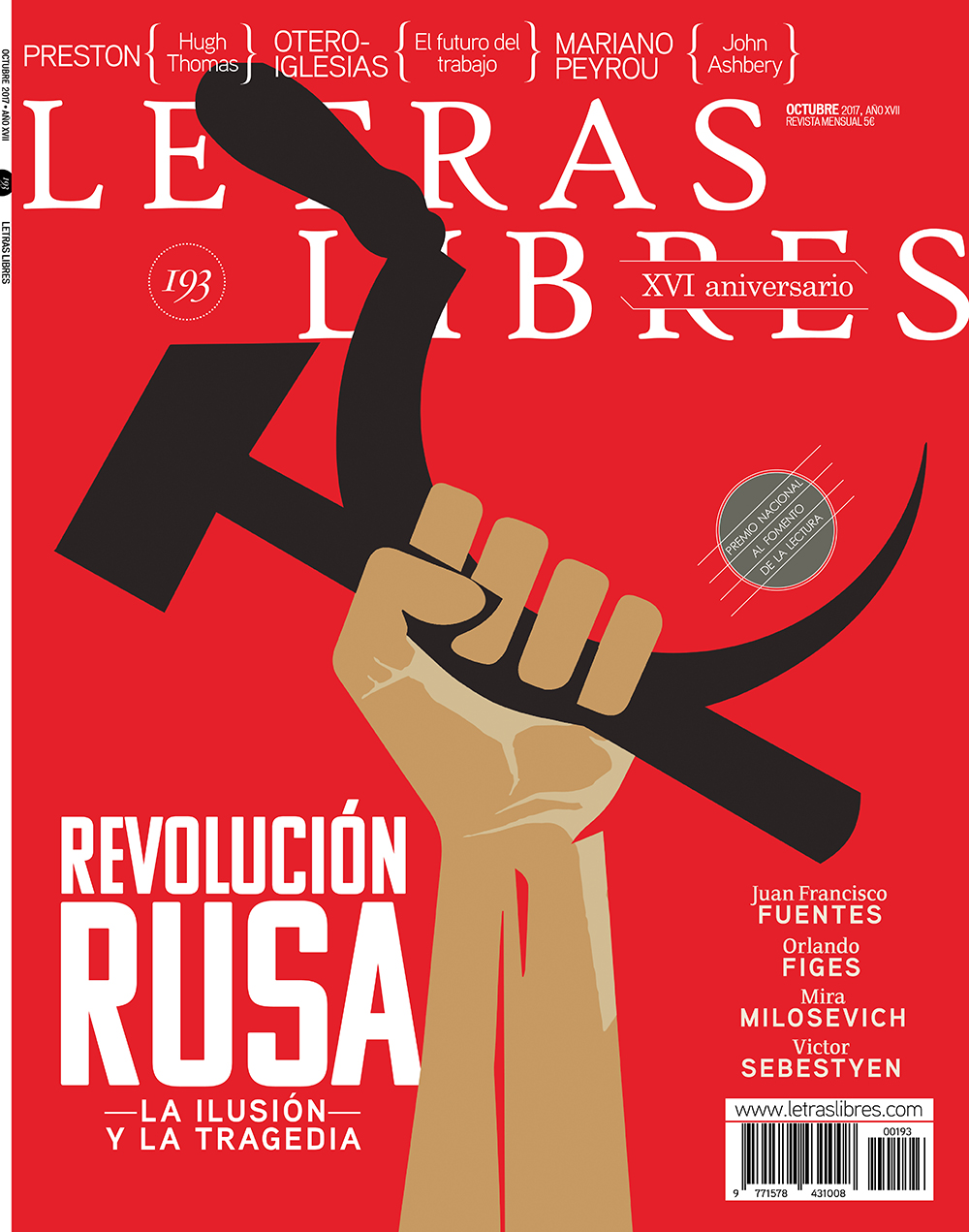¿Comunismo en Rusia? Sería como “un despotismo zarista repintado con los colores comunistas”. Así lo vaticinó el gran teórico del marxismo ruso Georgi Plejánov en 1885, 32 años antes de la revolución de octubre de 1917 que llevó al poder al Partido Bolchevique liderado por Vladímir Ilich Uliánov, Lenin. Marx no imaginó que una revolución obrera como la que debía dar paso a la nueva sociedad sin clases pudiera triunfar en un país recién salido del feudalismo, con pocos obreros y muchos campesinos. El propio Lenin se lo reconoció en 1920 al socialista español Fernando de los Ríos, enviado por el Partido Socialista Obrero Español a conocer sobre el terreno la realidad de la Rusia sovietista, como la llamó De los Ríos al titular el libro que publicó sobre aquel viaje. En el Kremlin, en el transcurso de una conversación que ambos mantuvieron en el despacho del líder soviético –al que describió como “un hombre de aspecto insignificante y frío”–, Lenin le dijo: “En Rusia la clase obrera propiamente dicha es una minoría.” De ahí la necesidad de imponer una dictadura transitoria sobre una mayoría social refractaria a la revolución. ¿Durante cuánto tiempo? Él estimaba que esa situación excepcional podría prolongarse durante cuarenta o cincuenta años; en todo caso, el tiempo necesario, según él, para lograr “el pleno sometimiento de los hombres y las cosas a las medidas de socialización”. Cuando De los Ríos le planteó la espinosa cuestión de la libertad bajo el nuevo régimen soviético se encontró con una pregunta retórica que habría de hacerse famosa: “¿Libertad para qué?” La libertad, le dijo, no formaba parte de sus prioridades. La prioridad era establecer la dictadura del proletariado.
Aquel gran oxímoron de la historia que fue la Revolución rusa –una revolución obrera en un país sin apenas clase obrera– no hubiera sido posible sin la Primera Guerra Mundial y la firme determinación de Lenin. La guerra transformó a una ingente masa de campesinos ignorantes y misérrimos en soldados de un gran imperio que se jugó en el campo de batalla el todo por el todo. En vez de la gloria prometida, el pueblo ruso se dio de bruces con la cruda realidad de una autocracia obsoleta, incapaz de mantenerse en pie ante una coalición enemiga liderada por Alemania, la principal potencia industrial y militar del continente. A fuerza de derrotas y de hambre, los soldados y marineros del zar se convirtieron en mensajeros de la revolución. Ahí estaba el atajo que podía llevar a Rusia del feudalismo tardío a la utopía comunista casi sin solución de continuidad.
Lenin supo verlo ya en 1905, cuando la derrota de Rusia en la guerra contra Japón derivó en una revolución fallida que sacudió al zarismo. Desde entonces, no dejará de predicar a favor de la guerra como un “poderoso acelerador de los acontecimientos”, como una oportunidad histórica capaz de hacer posible lo imposible: provocar una revolución social allí donde nadie la esperaba. No es de extrañar que ya en 1905 exhortara al proletariado a aprender el “arte de la guerra civil” y que una vez iniciada la Primera Guerra Mundial hiciera un llamamiento a convertir “la guerra imperialista en guerra civil”. Imbuido, como tantos hombres de su generación, de los principios del darwinismo social, siempre pensó que la guerra pondría a cada cual en su sitio y señalaría las clases sociales que debían perecer para que otras más aptas, sanas y fuertes pudieran vivir. Era tanto lo que Lenin había hablado de ella antes de tomar el poder –“solo la guerra civil liberará a la humanidad del yugo del capital”, había declarado a principios de 1917–, que su estallido en Rusia tras al triunfo de la Revolución de Octubre fue casi una profecía autocumplida.
Tenía sin duda sus inconvenientes, tal como él mismo hubo de reconocer, pero la guerra civil en la que desembocaron los levantamientos antibolcheviques de finales de 1917 permitía justificar medidas de una dureza extrema en la organización de la economía del país y del nuevo Estado. Primero fue la puesta en marcha de una implacable política de terror, cuyo principal instrumento será la Comisión Extraordinaria, conocida por su acrónimo Cheka, creada en diciembre de 1917. Poco después se produjo la disolución de la Asamblea Constituyente recién elegida, en la que los bolcheviques estaban en franca minoría. Al declararle la guerra a la Asamblea y sancionar su disolución, Lenin daría por cancelada la experiencia democrática iniciada con el derrocamiento del zarismo en febrero del año anterior. Al mismo tiempo, la instauración del comunismo de guerra supondría la estatalización de los grandes resortes de la economía nacional, cuyo funcionamiento quedaba subordinado al objetivo supremo de la victoria militar sobre el ejército blanco. Pese al rigor de las medidas adoptadas en el frente y en la retaguardia, en un texto escrito en abril de 1918 Lenin se lamentaba todavía de que la política de los soviets fuera “excesivamente suave”; tanto, añadía, que a menudo el gobierno parecía más de gelatina que de hierro.
No pensaban lo mismo algunos socialistas extranjeros, simpatizantes de la causa bolchevique, pero horrorizados por los métodos empleados por Lenin para conseguir a toda costa sus objetivos. La socialista alemana Rosa Luxemburgo denunció como una burla inadmisible la pretensión de resolver los problemas de la democracia acabando con la democracia misma, al hacer de la libertad un privilegio reservado a los amigos del gobierno. El austriaco Karl Kautsky se expresó en términos parecidos, y Fernando de los Ríos, de regreso de su viaje a Rusia, dejó en su correspondencia particular una impresión tan negativa como premonitoria sobre la atmósfera irrespirable de la Rusia soviética, en la que se vislumbraban ya las “tenebrosidades de un mundo policiaco”. Poco antes, un periodista alemán, Alfons Paquet, en su libro Im Kommunistischen Rußland. Briefe aus Moskau (Jena, 1919), se había referido al “totalismo revolucionario de Lenin”, esbozando así un concepto, el de totalitarismo, que no se acuñaría hasta cuatro años después en Italia, al principio de la dictadura fascista.
A Lenin no se le pueden negar ni su capacidad de adaptación a circunstancias inesperadas ni su inteligencia estratégica, que supo trasladar del tablero de ajedrez, al que era tan aficionado, a la lucha diaria con una realidad endiablada. Su sentido táctico le llevó unas veces a buscar la línea recta para avanzar más deprisa y otras a dar un largo rodeo para evitar un terreno demasiado accidentado. Si la guerra le había brindado la oportunidad de hacerse con el poder, el estado calamitoso en que se encontraba la economía rusa lo obligó a reajustar sus planes y establecer como objetivo inmediato la reconstrucción económica del país. Tras el atajo insurreccional de octubre de 1917 vino la Nueva Política Económica (NEP) aprobada en 1921, que fue como un tramo imprevisto añadido al proceso de transición al socialismo. La NEP demuestra que su fanatismo revolucionario no estaba reñido con un pragmatismo rayano a veces en el oportunismo que tanto criticaba en los socialdemócratas. Su realpolitik fue más allá incluso de la liberalización económica emprendida por la NEP al sugerir la posibilidad de una coexistencia pacífica con los países capitalistas una vez abortada en 1919 la revolución mundial, que era su gran esperanza en los meses posteriores a la Gran Guerra. El fracaso de la revolución en Europa, pese a un arranque prometedor en Alemania, Austria y Hungría, fue sin duda el primer baño de realidad que sufrió desde el asalto al Palacio de Invierno. Pero Lenin era un hombre de recursos ilimitados, un Maquiavelo del siglo XX que sabía combinar intransigencia y realismo. De esta forma, en poco tiempo pasó de predicar la guerra santa contra el capitalismo a defender la “coexistencia pacífica” con el resto del mundo. Esa expresión –Mirnoye sosushchestvovaniye, más bien cohabitación pacífica–, acuñada por él para mandar un mensaje conciliador en un momento crítico, iba a formar parte del ingente legado de eslóganes y consignas que dejó a las distintas generaciones de dirigentes soviéticos que le sucedieron en el poder.
Es imposible saber en qué medida la historia de la Unión Soviética se vio alterada por su temprana muerte en enero de 1924, a los 53 años de edad, tras dos años y medio gravemente enfermo. Sus problemas de salud, que llegaron a incapacitarle para gobernar, provocaron ya un soterrado proceso sucesorio y llevaron a los principales candidatos a tomar posiciones ante un creciente vacío de poder. Tanto Lenin como su mujer, Nadezhda Krúpskaya, tenían una pobre opinión de Stalin, seminarista en su juventud convertido en implacable bolchevique, al que veían como un dirigente excesivamente rudo y primitivo, incluso para los estándares soviéticos. León Trotski, el otro gran candidato a la sucesión, gozaba de mayor aprecio en el partido y en el Ejército Rojo, que él había creado en plena guerra civil. Su carisma y sus dotes intelectuales eran muy superiores a los de su gran rival, un burócrata gris cuya capacidad para la intriga y la manipulación fue claramente subestimada por Trotski. Las diferencias entre Lenin y Stalin resultan en apariencia tan notorias que cabe preguntarse hasta qué punto la política del antiguo seminarista continuó la línea trazada por su antecesor o se apartó de ella para crear su propio régimen: una dictadura personal, más que de un partido o de una clase, en la que todo el aparato del Estado se puso a trabajar para él.
La sustitución de la NEP por los planes quinquenales, el primero de ellos aprobado en 1928, y la despiadada purga de la vieja guardia bolchevique en los años treinta parecen indicar un deseo de pasar página lo antes posible, o al menos de adaptar el recuerdo de Lenin a los intereses del estalinismo. Lo cierto es que el culto a su figura siguió plenamente vigente y que la manipulación del imaginario bolchevique consistió mucho más en el engrandecimiento del nuevo sátrapa que en el empequeñecimiento de su predecesor. La rica iconografía estalinista tiende a presentarlos juntos, borrando la presencia de personajes como Trotski y Kámenev que con el tiempo se habían vuelto incómodos compañeros de viaje. Sin embargo, pese a las indudables diferencias biográficas y psicológicas entre Lenin y Stalin, en la política de este último se pueden reconocer rasgos esenciales del leninismo. La persecución al adversario había sido ya masivamente practicada por el fundador de la Rusia soviética, quien consideraba indispensable la eliminación de los enemigos de la revolución para que esta pudiera culminar su labor redentora. Así pues, aunque el georgiano llevó el terror hasta extremos nunca vistos, había un discurso legitimador y un férreo aparato represivo que venían ya de la época anterior. ¿No se había lamentado Lenin de que su gobierno era demasiado moderado, que parecía de gelatina en vez de mostrarse duro como el hierro? Pues ahí estaba Stalin (“Acero”), discípulo aventajado, para darle el rigor implacable que, según Lenin, le había faltado en los años anteriores.
También los planes quinquenales, buque insignia del estalinismo económico, respondían en parte a principios leninistas, pese a liquidar las concesiones que la NEP había hecho a la economía de mercado. Para Lenin, como luego para Stalin, el régimen soviético debía convertir a Rusia en una potencia industrial y de paso crear una verdadera clase obrera. “El comunismo”, había dicho en 1920, “es igual a soviets más electrificación”. No es casualidad que la producción de electricidad se multiplicara por nueve en los años treinta y que la industrialización acelerada fuera uno de los grandes objetivos de los primeros planes quinquenales. Su éxito se debió a una mezcla explosiva de voluntarismo, propaganda y terror, que fue el principal acicate para obtener un rendimiento sobrehumano de los trabajadores, puestos en la tesitura de elegir entre el estajanovismo y la deportación. El mejor ejemplo del espíritu voluntarista que presidió la política económica de aquellos años fue la revisión del plazo de cumplimiento del primer plan, reducido de cinco a cuatro años, según quedó plasmado en un famoso cartel propagandístico: “2+2 = 5”. Con razón dirá Orwell en un pasaje de 1984 que “si el partido decidiera que dos y dos son cinco deberás creer que es así”. En 1930, Stalin ya había anunciado que el primer plan quinquenal se cumpliría en cuatro años, aunque uno de sus más fieles correveidiles, Viacheslav Mólotov, llegará a insinuar que se podría cumplir incluso en tres. Como dijo irónicamente por entonces un escritor francés, Boris Souvarine, “imposible” era una palabra que no entraba en el vocabulario de Lenin, ni, por lo visto, en el de Stalin.
También en la política exterior soviética se aprecia más continuidad que ruptura entre una y otra etapa, en ambos casos con grandes altibajos en el grado de radicalismo u oportunismo adoptado según las circunstancias. La mano tendida por Lenin con su oferta de “coexistencia pacífica” encontró escaso eco en la comunidad internacional, tal vez porque la revolución estaba aún muy reciente y todo el mundo recordaba la retórica incendiaria que lo había hecho famoso. Lo dijo el joven economista John Maynard Keynes tras una visita a la urss: Lenin tenía muy poco de Bismarck y mucho de Mahoma. Una delegación del partido laborista inglés había llegado a una conclusión parecida en 1920. Su férreo voluntarismo y su fe mesiánica en la victoria inspiraron estas y otras caracterizaciones del leninismo como una religión política, más que como versión actualizada y rusificada del marxismo. Por su formación religiosa, Stalin encarnaba mejor, si cabe, esa concepción providencial de la historia que convertía a Rusia en el pueblo elegido para redimir a la humanidad del pecado original de la propiedad privada. ¿Elegido por quién? Medio en serio, medio en broma, él mismo respondería a esta pregunta en una de sus charlas en la intimidad del Kremlin con sus viejos camaradas –aquellos a los que aún no había asesinado–, inmortalizadas en el diario del secretario general de la Tercera Internacional, Georgi Dimitrov Mijáilov: “Los bolcheviques hemos sido afortunados. Dios nos ha ayudado a conseguir montones de fáciles victorias.”
Esos resabios de viejo seminarista que ha cambiado un credo por otro no tienen parangón en Lenin. Tampoco el exacerbado nacionalismo panruso de Stalin, del que ofrece también numerosas pruebas el diario de Dimitrov. No hay nada de ello en Vladímir Ilich; al contrario, su biografía y su personalidad estaban imbuidas de un acendrado cosmopolitismo –una acusación frecuente en las purgas estalinistas– que le situaba mucho más cerca de Trotski. Cabe preguntarse si a Rusia y al mundo les hubiera ido mejor con este último, asesinado por orden de Stalin en 1940 en su refugio de Coyoacán, México, tras una larga cacería por medio mundo. Cuesta creerlo, entre otras cosas porque, en los tiempos en que gozaba del favor de Lenin, Trotski había mostrado su apoyo entusiasta a una política de exterminio que en última instancia acabaría con él. No parece por tanto el mejor candidato para encarnar un comunismo sin lágrimas. Por otro lado, la voluntad de hierro de Stalin, acorde con su nombre de guerra bolchevique, encaja mejor en la naturaleza voluntarista que tuvo desde el principio el sueño comunista en Rusia: hacer posible lo imposible, aunque fuera a un precio exorbitado.
La inevitable pregunta de por qué fracasó aquella experiencia iniciada hace ahora un siglo tal vez se responda recordando las circunstancias anómalas en que triunfó la revolución, en un país atrasado, campesino, sin apenas clase obrera. Cien años después queda la impresión de que los mismos factores que determinaron el éxito de la insurrección de octubre explican el fracaso final de aquel régimen. La Guerra Mundial y el mesianismo de Lenin permitieron la subida al poder de un partido minoritario, aunque se llamara bolchevique (mayoritario), y la transformación de Rusia en el primer Estado comunista de la historia. Pero ese impulso inicial que recibió de Lenin y que Stalin renovó llevando el terror al límite se acabó agotando con el tiempo. A largo plazo, la urss fue víctima de la gran transgresión a las leyes de la historia, o al menos del materialismo histórico, que supuso hacer una revolución obrera en un país sin clase obrera. Al final se demostró que no andaba tan errado Plejánov cuando aseguró que el comunismo en Rusia sería un zarismo pintado de rojo. ~
Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.