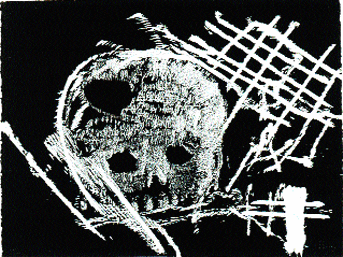La imagen es elocuente. Cientos de personas, cuyos rostros no se aprecian, se amontonan frente a una reja amarilla de malla ciclónica en algún punto de la frontera Guatemala-México. Algunas se deciden a escalarla y, sin dificultad, brincan. Luego otras la jalonean con fuerza, hacia atrás y hacia adelante, intentando abrirla o derribarla. La secuencia se repite un par de veces. Por momentos da la impresión de que el portazo es inminente. Entre las cabezas, la mayoría portando gorras, despuntan tres banderas, dos hondureñas, una guatemalteca. Subidos en lo que hace las veces de una plataforma (podría ser el techo de una caseta o una camioneta, no se alcanza a distinguir), tres hombres parecen dar instrucciones. Gritan, aunque no se escucha lo que dicen, hacen ademanes, llaman a los demás a avanzar. Del lado opuesto de la reja hay un árbol, matorrales, una edificación de un solo piso y un estacionamiento. A lo lejos se ven algunas patrullas paradas. También hay personas mirando a la multitud y a quienes saltan, entre ellas unos cuantos uniformados. No intervienen, solo observan. Están rebasados y, sin embargo, lucen serenos, casi apáticos. La cámara que registra los hechos no se mueve. ¿Qué tan atrás se extiende la aglomeración y cómo llegan hasta allí esas personas? ¿Qué ocurre con los que cruzan, qué hacen ya que están en México? ¿Dónde se ubica este sitio, qué hay alrededor? Imposible saberlo. La mirada de quien porta la cámara no duda, no se hace preguntas. Permanece fija, imperturbable. En el audio que acompaña las imágenes se escucha a un corresponsal y a la conductora de un noticiero conversar en inglés sobre la necesidad de que el gobierno mexicano se comprometa a trabajar más decididamente para evitar que las caravanas de migrantes centroamericanos lleguen a la frontera con Estados Unidos. La escena, transmitida en la pantalla de Fox News el 19 de octubre de 2018, dura menos de un minuto. Pero constituye, a pesar de su brevedad, una reveladora estampa de la nueva configuración político-migratoria que está cobrando forma en nuestros días. La multitud anónima es Centroamérica. La reja endeble es México. La cámara inmóvil son los Estados Unidos de Trump.
Hace tres, cuatro, cinco años, esa imagen habría sido muy improbable. Los centroamericanos cruzaban en grupos más pequeños, por zonas menos vigiladas, buscando pasar inadvertidos. Las autoridades mexicanas desplegaban una auténtica persecución de migrantes a través del Programa Frontera Sur, una política muy cuestionada que agravó su vulnerabilidad frente a los abusos del crimen organizado y las propias autoridades con tal de impedir su tránsito por territorio nacional y aumentar el número de deportaciones a sus países de origen. Y el gobierno estadounidense, todavía durante la presidencia de Obama, encaraba el fracaso de su proyecto de reforma migratoria, respondía a la llamada “crisis de los menores no acompañados” en su frontera con México y libraba una batalla judicial por sus órdenes ejecutivas para diferir la deportación de más de cuatro millones de personas indocumentadas y permitirles obtener permisos de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?
Reconfiguraciones políticas y migratorias
De entrada, cambió Estados Unidos. Donald Trump llegó a la Casa Blanca dándole voz a una coalición que supo reconocerse en el símbolo del muro y en un discurso que concibe a los inmigrantes como criminales, como invasores, como un otro amenazante. No es tanto que el trumpismo haya significado una ruptura del relato histórico tradicional de la sociedad estadounidense como un crisol de diversas culturas (el célebre melting pot); es, más bien, que la victoria del trumpismo significó una victoria cultural de otro relato también muy arraigado en la historia de Estados Unidos: el del nativismo, la xenofobia y, en última instancia, el supremacismo blanco.
((Una muy recomendable historia de esa otra tradición estadounidense es la de Peter Schrag Not fit for our society. Immigration and nativism in America,University of California Press, 2010.
))
El rol de México en ese relato no es el de un país vecino, un socio comercial o un aliado geopolítico, sino el de un enemigo imaginario con el que resulta muy rentable antagonizar. Trump no inventó la hostilidad contra México ni tampoco el sentimiento antiinmigrante, pero los supo convertir en un inédito instrumento político para apelar a las ansiedades que ciertos sectores de la sociedad estadounidense –hombres blancos, mayores de 40-45 años, de zonas rurales, conservadores en lo ideológico, sin educación universitaria y con un nivel medio de ingresos– viven frente a los procesos de transformación demográfica, económica y cultural que Estados Unidos ha experimentado durante las últimas décadas. El trumpismo no es un movimiento que proponga soluciones para resolver esas ansiedades, es un movimiento que consiste en validarlas, aprovecharlas y explotarlas. De modo que la relación con México y el fenómeno migratorio no son, para el trumpismo, un tema que atender sino un recurso para hacer política interna.
También cambió México. La contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador generó grandes expectativas y redefinió el espectro político mexicano, menos conforme a tendencias ideológicas o preferencias partidistas que por identificación o rechazo a su liderazgo. Todas las coyunturas, todas las discusiones cotidianas se han vuelto susceptibles de desembocar, más que en el contraste entre argumentos o en la valoración de evidencia, en una reafirmación intransigente de posiciones a favor o en contra de López Obrador. Sin embargo, la ambigüedad característica de su figura –contestatario sin ser outsider, nacionalista mas no antiestadounidense, con una evidente inclinación populista y al mismo tiempo de innegable pragmatismo–, junto con los despidos, recortes y la renovación de personal que impulsó en la administración pública, ha creado desconcierto e incertidumbre respecto al rumbo de su gobierno. Sucede con frecuencia que sus diagnósticos e intenciones apuntan en una dirección y el diseño de las políticas y su puesta en marcha, en otra. Hay una creciente desconexión entre ambiciones y capacidades. Imperan la prisa, la improvisación y los efectos contraproducentes de sus decisiones. La migración es un caso emblemático en ese sentido: se anunció un importante giro en la política respecto a la frontera sur, de un paradigma criminalizante a otro de “puertas abiertas”, pero sin calibrar su impacto potencial en las comunidades (sobre todo en la frontera norte), en las finanzas públicas, ni en la relación bilateral. El resultado ha sido un conflicto inédito con el gobierno estadounidense, falta de recursos para las instancias encargadas de implementar ese supuesto cambio de política, así como una intensificación del sentimiento antiinmigrante en la opinión pública mexicana. Todo lo cual pone a México en una situación de enorme riesgo, muy costosa y de márgenes de acción estrechísimos.
Y cambiaron las cifras, el perfil y sobre todo los métodos de la migración. Desde fines de la década pasada, el número de migrantes indocumentados en Estados Unidos, al igual que la proporción de mexicanos dentro de dicho universo, se redujo. Según datos del Pew Research Center, en 2007 había 12.2 millones de inmigrantes sin documentos en aquel país, de los cuales 57% eran mexicanos; para 2017, el número se redujo a 10.5 millones, de los cuales ya solo 47% eran mexicanos. La proporción de centroamericanos, en contraste, creció de 12.3% a 18% en ese mismo periodo. Asimismo, durante años recientes las detenciones de centroamericanos por parte de la patrulla fronteriza han sido más que las de mexicanos (en 2017, por ejemplo, fueron detenidos 130,000 mexicanos y 180,000 centroamericanos). Y el perfil de los detenidos es distinto: la proporción de adultos que migran solos a Estados Unidos va a la baja (en 2012 era 90%; en 2018, 54%), mientras que la de menores no acompañados y unidades familiares va al alza (en 2012 era 3% y 7%; en 2018, 11% y 35%, respectivamente), lo que sugiere que los flujos migratorios podrían estar respondiendo cada vez menos a motivos económicos y más a factores relacionados con la violencia y la inseguridad, así como al endurecimiento de la política migratoria estadounidense –que durante las últimas décadas ha separado deliberadamente a muchas familias cuyos integrantes hoy se suman a las caravanas para tratar de cruzar y reencontrarse con sus padres, cónyuges, hermanos e hijos.
Finalmente, el cambio en el método de la migración también está relacionado con la violencia y la inseguridad que padecen los migrantes durante su tránsito. Organizarse en caravanas no es solo una forma de hacerse presentes y salir de las sombras, de darse seguridad arropándose unos a otros. Es, acaso, una forma de afirmarse como sujetos políticos. De protestar contra las condiciones que enfrentan en sus países, durante su paso por México y al solicitar asilo en Estados Unidos, así como de interpelar su invisibilidad como “migrantes que no importan” (Óscar Martínez) para identificarse, en su lugar, como “campos de refugiados en movimiento” (Amarela Varela). Desde luego, migrar es una decisión que siempre entraña una dimensión política, pero decidirse a hacer política en el acto de migrar es algo distinto. Ahí reside la novedad de las caravanas. Porque, en efecto, formulan un desafío contra la incapacidad de las autoridades, la indiferencia de las sociedades, lo inadecuado de la legislación e incluso lo desfasado de las categorías que usamos para analizar el fenómeno migratorio a ras de campo.
La configuración de este nuevo escenario obliga a México, por un lado, a replantearse como un país en el que confluyen personas en tránsito, solicitantes de asilo y refugio, personas deportadas y retornadas; y, por el otro lado, a reconocer el rezago institucional, legal y presupuestario que dicho replanteamiento exhibe. En este momento se enfrentan, quizá más que nunca, su discurso de derechos humanos, su relato histórico como un país de acogida para exiliados políticos y refugiados, y la dura realidad de la práctica cotidiana de su política migratoria. México se acostumbró durante décadas a expulsar migrantes y recibir remesas; ahora recibe, además, personas deportadas, retornadas, en tránsito o esperando su trámite de asilo en Estados Unidos. Por si fuera poco, ha terminado ubicándose en un lugar que siempre había rehuido: en el centro de la discusión pública estadounidense, como un tema tóxico de política interna, y por las peores razones posibles. Su capacidad de maniobra está, en consecuencia, muy comprometida. La evolución del fenómeno migratorio ha hecho que las expectativas de cambio se topen, de golpe, con viejas y nuevas restricciones. ¿Cómo responder ante esta encrucijada? ¿Qué hacer?
Presiones fronterizas
La migración nunca había sido un tema central en la agenda de López Obrador. Más allá de mencionarla como un fenómeno vinculado fundamentalmente con la pobreza o la desigualdad, y en esa medida subordinarla a soluciones genéricas como promover el desarrollo económico o erradicar la corrupción, lo cierto es que jamás ha planteado una política concreta en el tema propiamente migratorio, sobre todo tomando en cuenta su importancia en la relación con Estados Unidos. A lo más que ha llegado es a reiterar una y otra vez que si se atienden sus causas de raíz, las personas tendrán oportunidades para permanecer en sus países y migrar será una decisión y no una necesidad. En su discurso del 29 de agosto de 2017 en Los Ángeles, por ejemplo, insistió en que “buscaremos establecer una relación bilateral con Estados Unidos fincada en la cooperación para el desarrollo. Defenderemos a los migrantes, pero, al mismo tiempo, como aquí se ha expresado, aplicaremos una política económica para generar empleos y garantizar a los mexicanos trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas”. Es evidente que dicha visión, aunque pertinente a largo plazo, no alcanza para responder a las exigencias de la coyuntura. Si bien durante su campaña presidencial no estuvo entre los temas que más le preocuparon, las circunstancias le han impuesto la migración como una prioridad que es necesario entender y atender en toda su complejidad.
Ya no se trata solo de asegurar un flujo ordenado y seguro de los mexicanos hacia Estados Unidos, o de defender sus derechos en ese país. Hoy, además de los connacionales que siguen emigrando (así sea en menor escala) a territorio estadounidense o que ya están allá, los flujos migratorios que las autoridades mexicanas deben atender incluyen a millones de retornados y deportados que han ingresado a México en los últimos años, así como a miles de personas y familias migrantes provenientes de Centroamérica y, en una proporción más reducida, del Caribe, Sudamérica y África. Muchos de esos migrantes, por lo demás, permanecen en el país ya sea como solicitantes de asilo o incorporándose al mercado de trabajo, formal e informal. Así, las presiones migratorias sobre México, desde el sur y desde el norte, son cada vez más fuertes.
En el periodo de transición entre Peña Nieto y López Obrador, en especial durante octubre y noviembre de 2018, la actividad de las caravanas rebasó la capacidad de respuesta del Estado mexicano. El gobierno entrante, sin embargo, no acusó recibo y mantuvo tanto su intención de dar un giro radical respecto al enfoque punitivo que impulsó el gobierno saliente a través del Programa Frontera Sur, como su promesa de convertir a México en “un país de puertas abiertas”. Pero entre enero y mayo de 2019, según datos de U. S. Customs and Border Protection, las detenciones mensuales de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos crecieron 248% (de 58,000 a 144,000). Y entre enero y abril del mismo año, según datos del Instituto Nacional de Migración, las devoluciones mensuales de centroamericanos desde México aumentaron 264% (de cinco mil a catorce mil). Las condiciones fueron entonces muy propicias para que Trump, aprovechando el contexto de la sucesión presidencial de 2020, reclamara al gobierno de López Obrador un control migratorio mucho más agresivo que, aunado a la amenaza de establecer aranceles a los productos mexicanos, obligó a nuestro país a dar marcha atrás. Las visas humanitarias, el énfasis en los derechos humanos y los programas temporales de trabajo quedaron en el aire. Y lo único que México obtuvo a cambio fueron 45 días para evaluar sus resultados y un vago compromiso de Estados Unidos de participar en un proyecto de desarrollo para Centroamérica.
La política migratoria no es solo política económica
La falta de una definición del interés nacional, de una agenda propia que le permita tomar la iniciativa, así como de una estrategia que vaya más allá de no caer en provocaciones, comprar tiempo o hacer control de daños, ha ubicado a México en una posición en esencia reactiva, defensiva y de suma debilidad frente a Estados Unidos. Más aún, ha imperado una patente falta de coordinación en el flanco interno entre las instituciones encargadas de la política exterior y de la política migratoria. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores negociaba en Estados Unidos acuerdos relacionados con las funciones del Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), ni los titulares de ambos órganos ni la cabeza del sector, la secretaria de Gobernación, estuvieron presentes. No sorprende que después hayan hecho declaraciones discrepando o incluso tratando de torpedear a la cancillería. Por si fuera poco, todos los acuerdos a los que llegó Marcelo Ebrard relativos a mayores controles en la frontera sur, así como los relacionados a la necesidad de ofrecer condiciones de vida dignas a quienes permanezcan en suelo mexicano mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, hacen corto circuito con la política de austeridad del lopezobradorismo, que recortó el presupuesto tanto del INM como de la Comar.
La ineludible asimetría de poder entre ambos países, aunada a la prioridad que históricamente ha tenido la estabilidad económica en la relación bilateral, complica la posibilidad de que el gobierno mexicano responda de una manera congruente con el proyecto de la llamada “cuarta transformación”. En el mismo discurso en Los Ángeles, el candidato López Obrador había defendido la importancia de “no solo defender a los migrantes mexicanos, (sino) defender a los migrantes centroamericanos. No prestarnos, no hacer el juego sucio para estar deteniendo en la frontera sur a quienes de Centroamérica también se movilizan en busca de trabajo”. Aunque ahora como presidente ha intentado amortiguar los lances de Trump reiterando la no confrontación y la amistad entre ambas naciones, la credibilidad de las amenazas y el éxito del discurso del trumpismo contra México y los migrantes dejan al gobierno mexicano con pocas herramientas eficaces para responder. Trump marca el ritmo y la intensidad del conflicto, y en pleno arranque de la temporada electoral en Estados Unidos puede jugar al estira y afloja con López Obrador según convenga a su campaña. En algún punto los mexicanos tendremos que habérnosla con el hecho de que admitir los términos en los que Trump se relaciona con México y optar por la conciliación sin condiciones ni reservas puede ser una forma de contribuir a su reelección en 2020.
Por mucho que México endurezca su política migratoria, los centroamericanos seguirán huyendo de sus países (Óscar Martínez) por la violencia criminal, la impunidad, la corrupción, la falta de oportunidades y las consecuencias del calentamiento global en su territorio. Los resultados del Plan Integral de Desarrollo con Centroamérica planteado por la Cepal y el gobierno mexicano, si se materializan, tardarán mucho tiempo. Y las causas de la migración no son solo económicas. La solución mexicana no puede restringirse a reforzar los controles migratorios en el corto plazo y a promover un proyecto de desarrollo de largo plazo tan incierto, sobre todo cuando la participación de Estados Unidos en el mismo parece tan poco probable.
¿Qué hacer? Cinco pasos
Se puede prometer ordenar el paso fronterizo, apoyar a los migrantes centroamericanos, recibir a los mexicanos que regresan de Estados Unidos. Con todo, la verdad sigue siendo que nuestro país tiene capacidades muy magras e infraestructura insuficiente para responder en lo inmediato a las necesidades de las personas que cruzan por territorio mexicano, que solicitan asilo, que son deportadas, retornadas o que enfrentan procesos legales u otro tipo de retos en suelo estadounidense. Es evidente: México no está preparado para encarar los desafíos que se están imponiendo tanto por Trump como por las circunstancias, retos que ni siquiera Estados Unidos está preparado para enfrentar. El primer paso es admitirlo.
Otro paso fundamental es reconocer la existencia de redes de albergues y organizaciones de la sociedad civil que por muchos años, a pesar de sus escasos recursos, han sido las principales responsables de atender las necesidades de las personas migrantes. Fortalecer dichas redes y organizaciones es una opción viable para crear alternativas dignas a la detención y la deportación indiscriminadas, así como para contrarrestar el discurso xenófobo y el sentimiento antiinmigrante con prácticas solidarias de ayuda e inclusión.
En el ámbito de la relación con Estados Unidos, durante los años noventa México desplegó una política exterior descentralizada que se apoyó en interlocutores de múltiples ámbitos –no solo el poder ejecutivo– para construir alianzas y coaliciones que permitieran compensar sus debilidades estructurales y fortalecer la defensa de intereses en común. Hoy también sería indispensable redoblar esos vínculos con legisladores demócratas y republicanos que se oponen a la agenda trumpista, con gobernadores y alcaldes, con cámaras comerciales, organizaciones de empresarios, líderes comunitarios y grupos de latinos que también pueden librar la batalla desde allá.
Un aspecto crucial de esta estrategia es volver a poner el foco en las comunidades mexicanas en el exterior –las principales afectadas por las políticas de Trump– que han exacerbado su vulnerabilidad y la discriminación que viven día a día. Como en el pasado, habría que apostar por su consolidación como actores políticos con el respaldo a sus organizaciones, a sus programas educativos, y con apoyos para promover la naturalización y el empadronamiento para que puedan votar. Esta lucha política al interior de Estados Unidos impondrá muchos más costos a Trump y sus aliados de los que hasta ahora ha logrado la diplomacia presidencial mexicana.
La política exterior de México solía apalancarse en los espacios y mecanismos multilaterales para compensar su debilidad frente a Estados Unidos. En el escenario internacional, México destacaba por ser uno de los países más activos en la promoción de acuerdos multilaterales para promover la cooperación en temas migratorios. Sin embargo, a pesar de haber liderado los esfuerzos para la firma del Pacto Mundial sobre Migración el año pasado en Marrakech, en el contexto actual el gobierno de López Obrador no ha sabido aprovechar estos espacios para crear contrapesos que lo fortalezcan frente a Trump, para apoyar sus políticas dentro de México (incluyendo la recepción de personas que necesitan protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados y los proyectos de desarrollo que se han planteado) y apoyarse en aliados dentro del G20 o incluso en Canadá, el tercer socio comercial de la región que siempre queda fuera de la discusión, a pesar de sus responsabilidades –por las actividades de empresas extractivistas canadienses– respecto a las causas de la migración y el desplazamiento interno en Centroamérica y México.
Dentro de este complejo escenario, un resultado positivo puede ser el hecho de que, por primera vez, en México se ha generado una discusión política y social más profunda sobre la migración, sus causas, sus consecuencias, contradicciones, retos y oportunidades. Queda claro que a pesar de que somos un país de migrantes hay mucha desinformación, prejuicios (“son delincuentes”, “nos quitarán empleos”, “es una invasión”, “si dejamos entrar a algunos, será un incentivo para que lleguen más”, “primero hay que ayudar a los mexicanos”)
((“Mitos y realidades sobre la caravana migrante y las personas refugiadas”, disponible en: bit.ly/2EhRx88
))
y preocupaciones que requieren nuevas narrativas por parte del gobierno y de los medios de comunicación para no caer en la estigmatización, en el lenguaje de la “crisis” y en respuestas confeccionadas para encarar “emergencias”. También contamos con una sociedad civil organizada cada vez más sólida en esta materia, pero hace falta dar a conocer sus discursos y estrategias alternativas a un público más amplio, para informar, educar, solidarizar y evitar que el sentimiento antiinmigrante cobre más fuerza en México –pues en un contexto de tanta desigualdad, pobreza e impunidad, es un sentimiento que puede crecer con mucha rapidez y volcarse contra otros grupos vulnerables–. Aunque la atención se ha concentrado en los costos que Estados Unidos puede imponerle al gobierno de López Obrador si no endurece su política respecto a los migrantes centroamericanos, los costos internos de la respuesta mexicana al fenómeno migratorio bien pueden terminar operando contra la promesa de una sociedad más igualitaria en el corazón de la llamada “cuarta transformación”. Hay otro rostro oscuro del nacionalismo mexicano cuyas orejas ya despuntan en el horizonte: en la medida que el discurso antiinmigrante de Donald Trump se concentra ahora en los centroamericanos, parece que los mexicanos estamos más dispuestos a transigir con él. Si el muro era en la frontera contra nosotros, indignación; pero si el muro vamos a ser nosotros contra los centroamericanos, cooperación. ¿No acecha ahí el germen de un trumpismo a la mexicana?
Un espejo para el futuro
Es una mañana extrañamente fría y nublada en Los Ángeles. Una vendedora de jugos frescos está lista desde antes de las siete de la mañana, como siempre, con su carrito de supermercado lleno de naranjas, para atender a las docenas de clientes potenciales que harán fila afuera del consulado mexicano. Diario acuden unas cuatrocientas personas: para obtener documentos de identidad como la matrícula consular o un pasaporte, para solicitar asesoría o apoyo de emergencia de la oficina de protección consular. También acuden para solicitar información y consejos para llenar declaraciones de impuestos, abrir una cuenta de banco, procesar una solicitud para naturalizarse como estadounidenses, inscribirse a un programa de educación para adultos o hacer una consulta médica. Junto a las salas de espera en el área de documentación hay una oficina con la puerta abierta y un letrero que dice “consultorio”. Tres mujeres en ropa quirúrgica caminan por la sala de espera anunciando exámenes gratuitos para medir niveles de colesterol, presión sanguínea y niveles de glucosa. El consultorio del Consulado es usado durante la semana por distintas clínicas, hospitales y farmacias que ofrecen consultas dentales, exámenes de cáncer de piel, pruebas de vih y otros servicios a mexicanos y personas de otras nacionalidades (en su mayoría centroamericanos y sudamericanos) por igual. Los recursos para el personal, el espacio de oficina, los materiales y las pruebas para este programa se dividen entre el gobierno mexicano y las instituciones privadas y públicas estadounidenses que colaboran como agencias asociadas.
((Partes de esta sección se adaptaron del libro de Alexandra Délano Alonso, De aquí y de allá. Diásporas, inclusión y derechos sociales más allá de las fronteras, El Colegio de México, por publicarse.
))
Tomando como ejemplo estos programas consulares, hace tan solo cinco años el embajador de México en Washington Eduardo Medina Mora anunciaba en un discurso pronunciado en la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Latinos Electos y Designados, el 28 de junio de 2014, que el objetivo principal de la política migratoria de México en relación a Estados Unidos era “que mexicanos y latinos en Estados Unidos se integren completamente, participen y prosperen en sus comunidades” y que el compromiso de México era apoyarlos “en su camino hacia el acceso total a derechos cívicos, sociales, económicos y políticos”. Describía a los consulados como “verdaderos centros de integración donde las personas migrantes [mexicanos y latinos] tienen acceso a una amplia variedad de servicios y programas, desde matrículas consulares y pasaportes, hasta información de salud y programas de educación financiera”.
Esa imagen y ese discurso, más que estampas, son espejos en los que México puede inspirarse para desarrollar, en su propio territorio, políticas migratorias desde una perspectiva de corresponsabilidad y solidaridad. Todos esos programas consulares han sido reconocidos internacionalmente y operan con pocos recursos, a partir de la colaboración entre gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en Estados Unidos, México, Centroamérica y Canadá. También son políticas que –aun con resultados mixtos– mantienen un enfoque de largo plazo en el desarrollo económico en las comunidades de origen, por medio de la educación financiera y la inversión en proyectos productivos, pero a la vez atienden necesidades inmediatas de acceso a derechos y bienestar social.
No es necesario ir muy lejos para buscar ejemplos de cómo México puede replantear su política hacia los migrantes que cruzan o se quedan en su territorio. El aprendizaje que el gobierno mexicano ha acumulado para proteger los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos puede adaptarse para atender las necesidades que ahora enfrentan los migrantes centroamericanos, los deportados o los retornados, en México. Ello no solo le daría coherencia a la política mexicana respecto a los flujos migratorios –que lo que le pide a Estados Unidos esté dispuesto a ofrecérselo a los centroamericanos–, sino que edificaría una respuesta con base en la solidaridad, reconociendo que las circunstancias de quienes huyen de sus países, las necesidades y retos de quienes llegan hoy a México, no dejan de ser similares a los que han enfrentado los mexicanos en Estados Unidos.
Lo contrario, darles prioridad al control fronterizo y a la seguridad no es una solución sino un performance. Prohibir la migración de tránsito y cerrar las fronteras sin crear vías regularizadas para la movilidad de las personas no detendrá los flujos, pues las causas por las que huyen siguen intactas, y solo creará mayor clandestinidad e inseguridad tanto para quienes migran como para las comunidades a las que llegan. También fortalecerá a la delincuencia organizada y contribuirá a la criminalización de las personas –tanto migrantes como activistas de la sociedad civil que defienden sus derechos–. Hoy México tiene la oportunidad de hacer eso que históricamente le ha pedido a Estados Unidos respecto a los mexicanos en ese país. Y tiene un modelo propio de políticas de protección e inclusión que puede adaptar para quienes hoy llegan a México: tratar a los migrantes en su territorio como siempre ha querido que se trate a los mexicanos en el exterior. ~