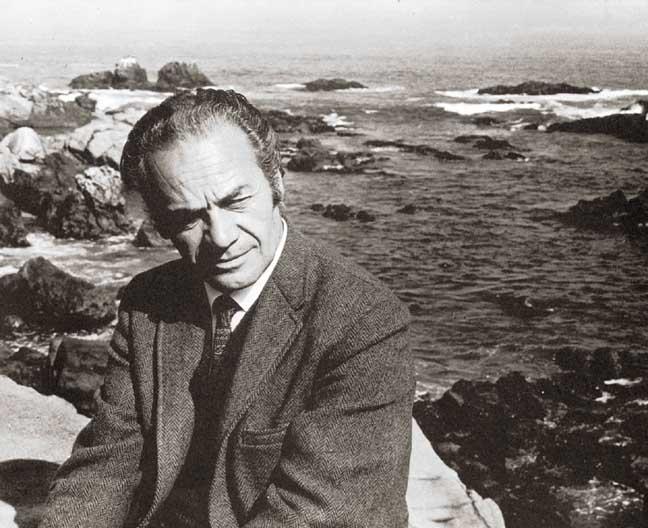El encuentro La libertad de Vuelta, celebrado en El Colegio Nacional de México y auspiciado por Open Society Foundations en noviembre, reunió a algunos de los intelectuales más destacados en el debate contemporáneo sobre el liberalismo. El ensayista Mark Lilla, el exeditor literario de The New Republic y director de la revista Liberties Leon Wieseltier, el escritor y editor Ian Buruma y el analista Ivan Krastev, moderados por el historiador, ensayista y director de Letras Libres Enrique Krauze, participaron en una discusión sobre el malestar en las sociedades liberales. El propósito era analizar las raíces de la desafección ciudadana y los desafíos culturales, políticos y tecnológicos que enfrentan las democracias contemporáneas.
Enrique Krauze: Me gustaría organizar esta discusión planteándoles primero una pregunta amplia. Después, quisiera que nos centráramos en lo que cada uno de ustedes ha hecho y escrito, porque aquí tenemos a personas que han escrito libros y dedicado sus vidas a trabajos intelectuales serios. La pregunta general es la del título de este panel. Las causas principales de lo que está ocurriendo con el problema central del liberalismo en nuestro mundo, ¿son fundamentalmente económicas, tecnológicas, culturales, religiosas?
Mark Lilla: Sería útil distinguir la insatisfacción de la gente con el orden actual a causa del fracaso del Estado como tal y de la que se produce por un fracaso específico del liberalismo. Porque ser liberal suele implicar ser un liberal que se flagela a sí mismo. Cuando la gente está descontenta con el liberalismo, nos preguntamos: ¿cómo les ha fallado el liberalismo? ¿Cómo no estamos cumpliendo sus expectativas? Me gustaría darle la vuelta a esa pregunta y simplemente preguntar: ¿qué le pasa a la gente? No solo qué le pasa al liberalismo, sino qué les pasa a las poblaciones en general que están dándole la espalda al sistema.
En los años cincuenta hubo una huelga y una rebelión obrera en Alemania del Este que fue reprimida violentamente por el gobierno socialista. El dramaturgo y poeta Bertolt Brecht escribió un famoso poema sugiriendo que quizá el gobierno debería plantearse despedir al pueblo y elegir uno nuevo. He compartido mucho ese sentimiento en la última década, al ver lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en otros países afectados por el populismo, por el auge de pasiones reaccionarias y corrientes de pensamiento –y de gritos– que parecen haber salido de las alcantarillas de repente, a menudo con ecos del pasado.
La pregunta en la que quiero pensar es por qué ya no producimos liberales, o por qué producimos cada vez menos personas que comparten los valores liberales, que entienden lo que es ser ciudadano, que poseen las virtudes, hábitos y expectativas necesarias para un orden político liberal. Algo, me parece, se ha roto. Una parte puede ser algo bastante reciente. Incluso si hablamos del efecto del covid, que sin duda pudo intensificar muchas de las tendencias que me preocupan, no puedo evitar sentir que vivimos con una máquina diseñada para deshacer al ciudadano liberal: el teléfono móvil.
La deliberación liberal no consiste solo en expresar una opinión, votar y que los funcionarios electos implementen un programa. También es un sistema de deliberación sobre el bien público. Y solo se puede tener un sistema deliberativo si la gente reconoce su valor y es capaz de participar en él. Muchas de las fuerzas de nuestras economías, nuestra cultura, nuestras tecnologías trabajan en contra de reforzar esas virtudes.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países occidentales hubo una experiencia común que enseñaba por qué era necesario el liberalismo. Entonces tuvimos Estados liberales, y esos Estados liberales enseñaron a sus ciudadanos a ser liberales; la educación cívica importaba. Ahora ese vínculo se ha roto. Y no sé cómo se empieza de nuevo a crear ciudadanos liberales. No estoy seguro de que podamos hacerlo.
Quizá me ha tocado ser la persona más pesimista de la sala. Pero estoy muy inclinado a culpar a la víctima y a no tomarnos las críticas al liberalismo tan en serio como de costumbre. Como ha dicho Leon Wieseltier, debemos defender nuestros logros, estar orgullosos de ellos y no disculparnos por ellos. Y debemos encontrar otra manera de entender lo que está ocurriendo mientras la gente se aleja del orden liberal.
Leon Wieseltier: Creo que la oposición al liberalismo, el miedo al liberalismo, el momento posliberal y los pensadores posliberales… todo eso se basa en un supuesto fundamentalmente erróneo: que una visión política del mundo puede responder a todas tus necesidades. El liberalismo no fue diseñado para proporcionar satisfacción espiritual. No fue diseñado para proporcionar satisfacción religiosa, filosófica o psicológica. El liberalismo no es una visión totalista del mundo. De hecho, es una visión antitotalista.
Lo que me preocupa no es solo la “tentación totalitaria” de la que hemos escrito, sino la tentación totalista. La gente espera demasiado de los marcos políticos, pone una carga demasiado pesada sobre la política. Durante décadas, liberales y conservadores estuvieron de acuerdo en el principio de los límites de lo político. Ambos bandos entendieron –desde Mill hasta Oakeshott– que no toda la vida es política.
La tentación de absorber toda la vida en la política, o, a la inversa, la insistencia en que tu gobierno exprese y encarne tus creencias, valores, sueños y fantasías más profundos es: a) peligrosa, y b) un examen que el liberalismo siempre va a reprobar. Porque el liberalismo es demasiado sofisticado y sabio como para pretender que una doctrina política puede satisfacer la totalidad de las necesidades y aspiraciones humanas.
No hace falta decir que las frustraciones de la gente con el liberalismo son en parte las frustraciones de quienes quieren respuestas definitivas. Uno de los problemas que tenemos –especialmente en sociedades grotescamente complejas y aceleradas– es que la gente ya no sabe vivir en una situación inconclusa. Es muy difícil vivir con incertidumbre. Es muy difícil depender de distintas fuentes para distintos aspectos del propio ser. La gente quiere “el paquete completo”. Y el liberalismo no te da el paquete, ni lo promete.
Lo que el liberalismo promete son arreglos sociales justos, procesos políticos ordenados y decentes, y una cierta concepción de la dignidad intrínseca de cada ser humano: algo de lo que todo régimen autoritario despoja a sus ciudadanos, lo admita o no. Eso es más o menos todo. El resto debes encontrarlo en tus lugares de culto, en tus museos, en tus dormitorios, en tus escuelas: donde sea que los seres humanos encuentren los significados de la existencia.
Y nada de eso significa que el liberalismo sea superficial o meramente procedimental. Hay muchas caricaturas y calumnias sobre el liberalismo. Todo lo que dice el liberalismo es: aquí no encontrarás todo lo que necesitas. Pero encontrarás una buena posibilidad de justicia, si tienes paciencia. Encontrarás orden político. Encontrarás un sistema que te promete respeto, y el respeto –entendido como emoción política– es algo verdaderamente digno de explorar, porque es muy raro. Hay amor, odio, solidaridad… pero el respeto es infrecuente como virtud política.
Así que sí, comparto el sano desprecio de Mark hacia los antiliberales y posliberales. Les debo comprensión, pero no deferencia. Las doctrinas que predican son paquetes holísticos que ofrecen respuestas a todas las preguntas, y esas respuestas son casi por completo politicorreligiosas. Otra parte del posliberalismo que necesita un análisis muy estricto es esta repentina alianza entre religión y política, la “reteologización” de gobiernos y partidos. A esa gente le digo: si buscas una llave para todos los misterios, el liberalismo te decepcionará. Y también se te opondrá. Porque la política de una sola llave para todos los misterios no solo es filosófica y moralmente inquietante. Al final, la gente muere. Los liberales deben tener eso muy claro.
Ian Buruma: Lamento decir que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y eso siempre aburre. Incluida la idea de que no necesitamos respetar a los antiliberales. Por otro lado, no creo que la crítica al liberalismo sea necesariamente una apología de los antiliberales, ni una forma de masoquismo. Ich bin ein Isaiah Berliner: creo que la fuerza del liberalismo reside precisamente en su capacidad de autocrítica. Me parece algo válido e incluso necesario. Uno de los problemas en estas discusiones es lingüístico. No hemos definido lo que queremos decir con la palabra liberal. En Europa –especialmente en la Europa continental– la palabra liberal se usa de cierta manera; en Estados Unidos se emplea de manera muy distinta. Me enloquece leer The New York Times y ver a Trump y al movimiento MAGA descritos como “conservadores”. No son conservadores: son revolucionarios radicales. O cuando se describe a los progresistas como liberales en el sentido estadounidense. Hay que aclarar esas cosas.
No creo que exista necesariamente un antagonismo básico entre conservadores en el sentido clásico y liberales. Lo que ocurrió en la historia europea, y en Estados Unidos entre republicanos y demócratas –al menos en ciertos sectores–, es que, por un lado, tenías el liberalismo en el sentido europeo clásico: gente a favor de la economía de laissez-faire, el libre comercio y demás, que a la vez era relativamente liberal en lo social. Luego tenías a los liberales de izquierda, que podrían describirse como una especie de socialdemócratas. Compartían muchas de esas ideas, pero no estaban tan comprometidos con el laissez-faire; estaban influidos por el socialismo, aunque no se definieran como socialistas. Querían suavizar los efectos más duros del laissez-faire y fortalecer los sindicatos e instituciones similares.
Después de la Segunda Guerra Mundial –en realidad, incluso antes– la mayoría de las democracias liberales tenían partidos conservadores clásicos y partidos de centro-izquierda que debatían entre sí, a menudo ferozmente, pero que en última instancia encontraban compromisos que permitían que los países funcionaran. Lo que salió mal, especialmente tras el fin de la Guerra Fría, es que los partidos dejaron de representar los intereses de la clase trabajadora –intereses que buscaban moderar la dureza de la economía de mercado–. Los partidos se alejaron de las preocupaciones de clase hacia cuestiones culturales y sociales relacionadas con sexo, género, raza, etc.
Al mismo tiempo, los conservadores clásicos abrazaron el neoliberalismo. Desde los años noventa los viejos partidos socialdemócratas y los partidos conservadores clásicos alcanzaron un consenso: todos llegaron a creer en el neoliberalismo. Hablemos de Tony Blair o de Bill Clinton –ambos admiradores de Margaret Thatcher–, los dos adoptaron versiones de su agenda. En muchos países europeos, estos partidos se convirtieron en parte del mismo consenso gobernante, y amplios sectores de la población sintieron que sus intereses ya no estaban representados.
La gente de derechas, que temía la inmigración o se preocupaba por la identidad nacional y el orgullo nacional, también estaba insatisfecha. Esto produjo resentimiento hacia lo que llegó a verse como gobiernos de coalición de partidos neoliberales –de derecha y de izquierda por igual– que cuidaban de los intereses de las élites. Este análisis quizá sea injusto, pero así es como se ha percibido. Y esa percepción dejó el campo abierto a demagogos que podían prometer un renovado orgullo nacional, la defensa de “nuestra gente”, detener a los extranjeros que “contaminan nuestra sangre”, proteger a la clase trabajadora honesta…
Esto no es una crítica del liberalismo como idea –estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre las virtudes del liberalismo–. Pero sí es una crítica de cómo ha evolucionado la política. Y no estoy seguro de que habría podido evitarse con facilidad. Blair y Clinton vieron claramente que la posición neoliberal era la única manera de ganar elecciones. Una vez en el poder, hicieron muchas cosas buenas. No eran venales ni estúpidos; actuaron de manera sensata, dadas las circunstancias. Pero como sabemos por la historia, incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias inesperadas que luego nos hacen tropezar.
Y ahora estamos viviendo las consecuencias de décadas en las que los programas políticos de los partidos tradicionales quedaron demasiado diluidos para atraer a suficiente gente.
Ivan Krastev: En 1978 Albert Hirschman fue a París. No había estado allí en diez años y quería entender qué había pasado con los revolucionarios del 68. La mayoría se había integrado por completo en la sociedad burguesa contra la que habían luchado. Hirschman escribió un libro, Interés privado y acción pública, en el que hizo una observación pertinente para nuestra discusión: elijas lo que elijas, acabas decepcionado. Así funciona la sociedad.
Te implicas intensamente en la política, y al cabo de una década acabas decepcionado. Te retiras a tu vida privada y diez años después descubres que la política sí está interesada en ti. Menciono esto porque, en mi opinión, una de las paradojas del liberalismo es similar a algo que Daniel Bell dijo sobre el capitalismo: el capitalismo funciona mejor con gente moldeada por el antiguo régimen. Por ejemplo, el ahorrador no es producto del capitalismo; el deudor sí lo es. El capitalismo ha funcionado bastante bien dentro de entornos culturales formados antes del capitalismo, precisamente porque esos entornos preservaban distinciones entre política, cultura y economía: ese es el tema del famoso libro Las contradicciones culturales del capitalismo.
El liberalismo posterior a la Guerra Fría se alimentó de la experiencia política de sociedades iliberales anteriores. Esto es especialmente cierto en Europa oriental. Solo te obsesionas con la libertad de prensa y la libertad de expresión si has vivido en una sociedad donde esas libertades no eran posibles. Subestimamos hasta qué punto el liberalismo occidental también fue moldeado por la naturaleza de sus enemigos. Sin la presión del realismo socialista, el control cultural y la confrontación de la Guerra Fría, dudo que muchos de los productos culturales que se volvieron centrales –el jazz, el arte moderno– habrían sido tan importantes en Estados Unidos.
Luego llegó el fin de la Guerra Fría. Una de las mejores frases escritas sobre el asunto aparece en una novela de John Updike: “¿Qué significa ser estadounidense si no hay Guerra Fría?” Expresaba una crisis de identidad. El temperamento liberal de la posguerra –al menos fuera de Estados Unidos, aunque por supuesto dentro del país también hay una fuerte tradición liberal– fue en parte producto de esa confrontación. Pero ha surgido una nueva generación que da por sentadas muchas de esas experiencias. Para mi generación, cruzar fronteras era una experiencia existencial. Durante décadas, cada vez que cruzaba una frontera en coche, sentía que algo significativo estaba ocurriendo en mi vida. Para la generación de mi hija, es un no acontecimiento. Esa diferencia importa.
Mi argumento principal es que el liberalismo debe ser autocrítico –porque así es como evoluciona–. Pero debemos entender que los éxitos liberales y los fracasos liberales son a menudo la misma cosa vista desde distintos ángulos. El gran éxito de la transición poscomunista fue el paso pacífico de un régimen altamente represivo –Bulgaria tenía un millón de miembros del Partido Comunista en una población de ocho millones en 1989– a un sistema democrático sin violencia.
Treinta años después, la generación más joven pregunta: ¿Por qué fue tan fácil? ¿Cómo se convirtió todo el mundo de repente en demócrata? ¿Cómo pudo la gente reinventarse por completo, desligándose de su pasado político? Otros dicen: Pedíamos justicia y nos dieron Estado de derecho.
Durante la transición, había un miedo profundo a cómo podría reaccionar el Estado comunista. Parte del precio de una transición pacífica fue permitir que las élites comunistas convirtieran una fracción de su poder político en poder económico. Ese fue el coste de evitar la violencia. Pero veinte años después, una generación sin memoria del poder del Partido Comunista mira a su alrededor y pregunta por qué antiguos dirigentes se convirtieron en algunos de los más ricos del país, por qué se beneficiaron del sistema.
Este cambio de perspectiva dificulta las explicaciones. En un sentido paradójico, Fukuyama tenía razón: vemos el fin de la historia porque a nadie le interesa ya la historia. La gente ya no contextualiza las decisiones.
Terminaré con otra observación. Para quienes venían de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial o de Europa oriental y Alemania después de ella, el liberalismo se asociaba a elecciones trágicas. Como señaló Isaiah Berlin, rara vez elegimos entre el bien y el mal; elegimos entre bienes que entran en conflicto, y cada elección sacrifica algo de valor. Pero el liberalismo se transformó en una sociedad cuyo relato dominante giraba en torno a soluciones donde siempre se ganaba: el win-win. Recuerdo la mañana del 11 de septiembre de 2001, antes de saber lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Yo estaba en un cine, y la película que proyectaban –aunque apenas la recuerdo– era Air Force One [Avión presidencial], un famoso éxito de taquilla estadounidense. En cierto modo, estaba estructurada como una tragedia griega clásica: el presidente estadounidense debe elegir entre salvar a su país o a su familia. A primera vista, es un dilema trágico digno del teatro griego. ¿Qué hace él? Salva a ambos. Todo sale bien.
Este tipo de historia –la idea de que ya no hay elecciones trágicas, de que todo es un win-win– es lo que genera resentimiento. Hoy, cuando le dices a la gente que algo es un escenario donde todos ganan, simplemente no se lo cree. Por eso alguien como Trump les resulta atractivo. No por su honestidad en ningún sentido noble, sino por su brutalidad lingüística: Quiero esto. Voy a hacerlo. Todo gira a mi alrededor. Denme el Premio Nobel. Denme esto. Denme aquello. Y la gente dice: Es sincero; dice lo que piensa.
Eso es importante. Y también explica por qué es tan difícil entender que nuestra experiencia con Trump inevitablemente producirá un nuevo tipo de liberales. Coincido con que las redes sociales socavan la idea de una persona autorreflexiva. No puedes estar en actitud autorreflexiva todo el tiempo en ese entorno. Destruye ciertas capacidades interiores.
Pero esta es una experiencia nueva, y toda experiencia nueva produce su reacción. Ya lo ha hecho. El liberalismo no será el mismo que antes. Pero eso también es cierto si comparas el liberalismo de la Guerra Fría con el liberalismo de principios del siglo XX.
Leon Wieseltier: Me gustaría decir, antes de seguir –solo una frase–, que nunca antes había oído describir una película de Harrison Ford como una tragedia griega clásica.
Mark Lilla: Para resumir groseramente lo que decía Ivan, creo que remite a un argumento que ya hemos oído: el apego de la gente al liberalismo depende de que se hayan enfrentado o vivido alguna experiencia no liberal, incluso violenta o represiva. La pregunta entonces es: una vez que damos prosperidad y libertad a las personas, y no tienen memoria de esas otras experiencias, ¿dónde está el atractivo? ¿Podemos imaginar que seguirán siendo liberales?
Leon sugería hace un momento que el liberalismo no es una cosmovisión. No es un paquete. No es un sistema total. Simplemente te permite vivir cierto tipo de vida: una vida en la que la política no interviene demasiado, etcétera. Pero eso lleva a otra pregunta: una vez que colocas a las personas en esa situación, ¿tienen los recursos interiores para vivir una vida con sentido sin religión, sin la solidaridad forzada que crea la represión? Esa me parece una pregunta abierta. Porque aquí no somos solo liberales; somos demócratas liberales. Y eso significa que normalmente no distinguimos entre clases de personas. Sin embargo, cuando decimos algo como: “Hay una clase de seres humanos para los que el liberalismo es exactamente lo que necesitan para llevar una vida floreciente”, se deduce que habrá otros para quienes no sea así, que habrá personas que necesitan otra cosa que las nutra.
Y aquí es donde los argumentos conservadores empiezan a tener fuerza. Los conservadores sostienen que el liberalismo socava esas otras fuentes de alimento interior o espiritual, fuentes de solidaridad comunitaria. Ahora nos enfrentamos a esa situación. Para cierta clase de personas, el tipo de libertad del que hablamos –los límites de la política que nos permiten irnos por ahí a “realizarnos” y “completarnos”, en jerga psicologista– puede no ser el mejor tipo de vida para gente que está sola. Y la pregunta es: ¿qué podemos ofrecer a esta gente? Lo que es bueno para nosotros como clase no será suficiente para ellos.
Leon Wieseltier: No entiendo por qué eso es un problema del liberalismo. Siempre ha habido personas solas, y siempre las habrá, y necesitan recursos de un tipo u otro que pueden tener o no. La pregunta que planteas –cómo pueden millones de personas llevar vidas con sentido– es la pregunta última de la existencia humana.
Pero no veo qué tiene eso que ver con el liberalismo. El liberalismo dice: Si quieres consuelo o apoyo en una iglesia, ve a una iglesia. El liberalismo no dice que no puedas ir a una iglesia. El autoritarismo dice a veces que no puedes ir a una iglesia. El liberalismo te dice: Si encuentras consuelo y apoyo en la música popular o en cualquier otra cosa, hazlo. En otras palabras: la condición humana no es, tal como yo lo entiendo, el objeto real de la política.
Ian Buruma: Estoy de acuerdo, pero creo que aquí hay un problema, una especie de paradoja trágica del liberalismo. Tocqueville señaló que la democracia estadounidense funcionaba precisamente porque muchos estadounidenses eran cristianos devotos, ya que eso abordaba un determinado problema humano. Y nuestra generación –creo que puedo hablar por algunos de nosotros, la generación de finales de los sesenta, principios de los setenta– fue, por motivos liberales, muy contraria al poder de la religión organizada. Que cada uno hiciera lo suyo se consideraba una gran virtud. En el país donde crecí, la religión organizada seguía siendo muy fuerte cuando yo era niño: no podías encender la radio los domingos sin exponerte a interminables sermones.
Eso formaba parte esencial de la identidad de la gente. Pero si pertenecías a la élite urbana, educada y privilegiada, estabas en contra. Querías libertad completa; querías que esas instituciones organizadas desaparecieran. Y ahora nos enfrentamos a las consecuencias imprevistas. Parte de lo que vemos hoy es una reacción contra ciertos aspectos de los años sesenta. Tenemos una sociedad en la que muchas de las cosas que defendíamos en los sesenta se han hecho realidad. La gente ya no va a la iglesia como antes, desde luego no en Europa. Las viejas instituciones que decían a la gente lo que debía pensar, o se ocupaban de sus necesidades espirituales, se han derrumbado.
Mark tiene razón al decir que esto ha dejado un vacío. Pero como somos liberales, no podemos, en conciencia, decir: “Estoy a favor de que la gente vuelva a la iglesia; las iglesias deben fortalecerse; la religión debe desempeñar un papel mayor en la sociedad.” No podemos decir eso si no lo sentimos nosotros mismos.
Leon Wieseltier: Pero no veo por qué no. He sido un hombre religioso toda mi vida, y toda mi vida he sido liberal. Nunca he vivido eso como una contradicción.
Ian Buruma: Bueno, pero hablas por ti…
Leon Wieseltier: Mientras nosotros buscábamos libertades y rechazábamos instituciones, no nos dimos cuenta de que había todo un país ahí fuera que no estaba haciendo eso. La Iglesia no murió. Dios no murió. Muchas instituciones sociales, cívicas y religiosas importantes siguieron existiendo. No todas eran represivas ni órganos del Estado. Si la pregunta es dónde debe encontrar la gente el sentido de la vida, es perfectamente válida. Pero necesito saber qué tiene eso que ver con quién se postula para presidente.
Ian Buruma: Sí, pero la historia de Estados Unidos es diferente de la de Europa. Europa occidental –y Europa oriental también– se ha secularizado mucho más que Estados Unidos. Y de nuevo, creo que el diagnóstico de Mark es correcto: la gente siente una carencia. Pero, como liberal que nunca ha sido religioso, no me corresponde empezar a defender un resurgimiento de las instituciones religiosas.
Ivan Krastev: En este punto hay datos interesantes sobre Estados Unidos. Normalmente hablamos de élites liberales cuyo estilo de vida era rechazado por la población en general. Pero si miras las tasas de divorcio en Estados Unidos, son mucho más altas entre las personas con menor nivel educativo. Los estadounidenses corrientes empezaron a vivir como la élite estadounidense en los años setenta. Y de pronto a la élite liberal dejó de gustarle esa forma de vida. Incluso si miras el número de hijos que tienen o la asistencia a la iglesia, ves esta tendencia invertida. La idea anterior era que había una población tradicional que creía en Dios y una élite liberal, y el problema era que la población no seguía a la élite. Pero de repente empezó a seguirla, y entonces la élite cambió.
Para mí el problema es el individualismo, y tiene mucho que ver la evolución del capitalismo en la era de las redes sociales. El individualismo solía significar: “Lucho por el derecho a decir que soy diferente. Tengo mi propia opinión. Nadie puede hablar en mi nombre. Yo sé mejor que nadie lo que es mejor para mí. Ni siquiera la persona más inteligente del mundo puede decirlo.” Y entonces el mercado respondió: “Exacto. Voy a acercarme a ti, y cada día te daré exactamente lo que de verdad quieres y nada más.” Si pido un libro, al día siguiente Amazon me recomienda otro libro similar. Si busco algo, obtengo más de lo mismo. Así empezamos a ver nuestro individualismo convertido en arma a nuestro alrededor, y contra nosotros. La soledad de la que hablamos tiene que ver con eso. Incluso la idea de elección, tan central para el liberalismo, se ha convertido en una tiranía.
Siempre pongo un ejemplo relacionado con la moda. Tengo una hija de veinticuatro años –todo lo que sé del mundo lo aprendo observándola–. Compra un vestido y, en cuanto lo compra, deja de gustarle y lo devuelve. Y la tienda encantada. Se pasa el día eligiendo, constantemente. Pero ninguna de esas elecciones es definitiva. Cuando yo me compro una chaqueta, me va a gustar: no porque sea buena, sino porque la he elegido yo, y ahora vivo con esa elección. Y todo funciona así a distintos niveles.
Pensemos en las apps de citas. Tienes oportunidades increíbles: tantas que no puedes elegir. Te frustras por completo. Hay estudios que lo señalan. Estoy seguro de que algunas personas han encontrado la felicidad ahí, pero muchas cosas que experimentamos como liberadoras en realidad nos frustran.
Este es el mayor problema de la crisis actual del liberalismo. No puedes decir: “Este es nuestro fracaso; este es nuestro éxito; vamos a defender los éxitos y asumir los fracasos”, porque la idea de elección era muy importante. La elección se ha convertido en un arma contra la felicidad individual. En cierto sentido, cuando alguien dice que no está contento con la gente, por otro lado, el liberalismo va precisamente de eso: la gente no tiene por qué hacerte feliz. Tiene sus propias elecciones y sus propias preocupaciones. Si quieres vivir en una democracia liberal, debes vivir con eso. Churchill dijo que el argumento más contundente contra la democracia es una conversación de diez minutos con el votante promedio. Así que no es algo que hayamos descubierto hoy. En mi opinión, en el liberalismo el éxito y el fracaso son lo mismo, y eso es lo que hace tan difícil explicar el momento presente.
Mark Lilla: Y quiero responder, en parte, a ti, Leon. Entiendo el argumento. Yo solía pensar que bastaba con decir: estos problemas no son problemas del liberalismo; nosotros simplemente establecemos la estructura, fijamos las reglas del juego, y luego cada uno se las arregla.
El problema es que –como tú dices– si la gente no puede encontrar sentido en su vida, incluso cuando hay oportunidades para hacerlo, y llega a creer que el liberalismo es la fuente de su insatisfacción, entonces se convierte en un problema del liberalismo. Y, para protegerse, el liberalismo tiene que prestar atención a esos otros aspectos de la vida y respetarlos, de modo que no los destruya sin querer. Una vez que desaparecen, no estoy seguro de lo que puede hacerse. Pero no podemos ignorarlo. Tenemos que pensarlo y tratar de hacer cierta reparación en este sentido, aunque solo sea para proteger las cosas mínimas que nos importan.
Leon Wieseltier: Creo que lo peor que puedes hacer por una persona que atraviesa algún tipo de desolación existencial es decirle que busque en la política. Tenemos que identificar correctamente el problema. En Estados Unidos hablamos todo el tiempo de polarización. El problema no es la polarización; nuestro sistema fue diseñado para eso. El problema es una sobrepolitización desbocada. Toda la vida se ha politizado. Y la gente descubrirá, si no lo ha hecho ya, que la política no solo la va a decepcionar. Únicamente hay algo peor que la decepción ordinaria, y es la decepción escatológica. Por eso los judíos nunca hemos aceptado a un mesías: preferimos seguir esperando, porque sabemos cuál es la alternativa.
Hace un momento, más que de liberalismo, hablábamos de secularización y de materialismo. Una sociedad liberal no tiene por qué ser ni remotamente tan materialista como la nuestra. Nuestra sociedad confiere un tipo de prestigio cultural al mercado, a las compras, a los bienes materiales. Eso es una locura. Y no es inevitable en un orden liberal. En una sociedad liberal, cuando crías hijos te enfrentas a todo tipo de cosas. Mi opinión es que lo que la gente no debería abandonar es el liberalismo: lo que deberían abandonar es la política.
Hemos diezmado las esferas no materialistas, espirituales, religiosas, culturales –llámalas como quieras–. Y me refiero a todos los niveles, para toda la gente. No hablo solo de quienes aman a Debussy; de verdad que no. Lo que algunos encuentran en Debussy, otros lo encuentran en Bruce Springsteen, y es igualmente legítimo para su bienestar psicológico y sus aspiraciones espirituales.
También hay un estereotipo sobre el secularismo. Hay un secularismo duro –a lo Voltaire– que quiere expulsar la religión de la esfera pública porque “no hay Dios; todo es mentira”. Y hay un secularismo más suave que dice: cuidado con la influencia de la religión establecida. Que sea mentira o no es irrelevante; la verdad de la religión no es una cuestión política.
Déjenme añadir una cosa más: la palabra nacionalismo. Sabemos por la historia que ha habido un nacionalismo liberal y un nacionalismo iliberal. Sin embargo, hoy en nuestro discurso intelectual y político, o eres liberal o eres nacionalista, y a todos los nacionalistas se les llama etnonacionalistas. Eso es filosófica y políticamente falso. El liberalismo puede convivir con muchas formas de pertenencia y de arraigo, apoyarlas y nutrirlas. No es una doctrina de la alienación.
Y otro cliché sobre el liberalismo: este extraño odio al individualismo. Nunca lo he entendido. El individualismo –alcanzar tu propia personalidad– puede ser una enorme victoria espiritual. El individualismo no es solo mónadas solitarias buscando amor en los lugares equivocados. El debate sobre el liberalismo y el sentido de la vida tiene que ampliarse para incluir todos esos otros factores, porque son reales en la vida de las personas. Y los autoritarios nos están ganando la partida en este terreno; están convenciendo a mucha gente.
Quiero decir: ¿qué es el populismo? El populismo es una mitología según la cual existe una figura mítica llamada el líder, que está místicamente en comunión con una segunda entidad mítica, el pueblo. Y, por supuesto, nosotros lo sabemos mejor: para los populistas, “el pueblo” es simplemente aquella parte de la población que está de acuerdo con ellos. Eso es todo lo que “el pueblo” significa. Todas estas dimensiones espirituales, religiosas, nacionales, tienen que incluirse. Hay que ensanchar la conversación.
Ian Buruma: Hay otra forma de nacionalismo más allá de los dos nacionalismos que has mencionado. Arthur Koestler decía siempre: existe nacionalismo, y luego existe el nacionalismo futbolístico. No es un comentario trivial. La mayoría de los seres humanos tiene cierta ansia de estar con otros. Si estás en una tribu agitando banderas, levantando los brazos, gritando… por eso estoy totalmente a favor del nacionalismo futbolístico. No es algo en lo que deberían participar los partidos políticos. Bolsonaro con su camiseta de Brasil es una abominación. Pero tener este tipo de válvulas de escape es muy importante para canalizar ciertas energías de la vida.
Enrique Krauze: Mark, has escrito sobre autores como los llamados posliberales. ¿Qué te sorprendió de ellos cuando los leíste? ¿Cuáles son sus ideas principales? ¿Debemos leerlos? Como decía Berlin, ¿debemos leer a los enemigos de la libertad para comprenderlos mejor y debatir mejor con ellos?
Mark Lilla: Sí. Isaiah Berlin tenía esa aguda conciencia, como dijo una vez (citando un poema inglés), de la rana que queda enterrada bajo el arado del campesino. Tenemos que quitarnos el sombrero un momento también por la rana. Lo que quería decir es que va a haber pérdidas al vivir en un mundo liberal, y tenemos que reconocer que los críticos del liberalismo han entendido algunas de esas pérdidas de maneras que los propios liberales pueden pasar por alto. El problema es que luego toman ese “algo que falta”, ese suplemento del que el liberalismo carece, y lo convierten en la fuente de vida que debe restaurarse para regenerar la nación o el pueblo, derribando las supuestas cadenas o insuficiencias del liberalismo.
Así que, en el caso de los llamados posliberales en Estados Unidos –el término se aplica principalmente a un tipo de movimiento intelectual neocatólico–, algunos son católicos sinceros que ofrecen una crítica católica de lo que ven como la “delgadez” del liberalismo: su erosión de las familias, su individualismo dañino… Algunas de las cosas de las que hemos hablado aquí. Y algunos son reaccionarios políticos para quienes la religión es puramente instrumental. Ese tipo de persona puede ser muy peligrosa, porque para ellos la religión es un medio –algo con lo que envolver sus políticas preferidas en ropajes sacerdotales.
Ahora bien, he visto a varios de mis estudiantes acercándose a esta gente y acercándose al catolicismo. En Europa occidental y Estados Unidos –no estoy seguro sobre América Latina– los bautismos y conversiones entre jóvenes han aumentado en los últimos años. Hace poco fui con un grupo de mis estudiantes conservadores a una misa en latín en Nueva York. Hacía décadas que no asistía a una misa en latín: desde que fui monaguillo. El papa actual la ha vuelto a hacer lícita, pero cuando fuimos hace unos meses todavía no lo era. Y aun así la iglesia estaba llena: la mitad eran mujeres latinas mayores, la otra mitad esos jóvenes conservadores.
Conozco a esos jóvenes y hablo con ellos. Uno acaba de renunciar a ir a la escuela de posgrado; ha entrado en un seminario en Nueva Orleans, de donde es. Quiere ser párroco en un barrio pobre. Buscan sustento, sustento espiritual. Pero han escuchado el toque de clarín de personas que quieren explotar ese impulso y ese anhelo para otros fines políticos.
Mi trabajo como profesor es tratar de separarlos de esas influencias y conseguir que miren estas cosas por separado. Hay en todo esto algo clásico, típico de los enemigos intelectuales del liberalismo. Y también hay algo nuevo que merece al menos un respeto mínimo. Eso implica dialogar con estos pensadores, leerlos y encontrarlos en su propio terreno.
Enrique Krauze: La religión es aquí una palabra esperada, una especie de fantasma. Y tú, Ian, has escrito libros que encaran la tolerancia. Eres holandés; has escrito sobre la intolerancia en Ámsterdam. También has escrito sobre el movimiento woke, y has visto un componente religioso en el wokismo. Recientemente has escrito un libro sobre Spinoza: tolerancia, intolerancia, libertad de expresión, libertad de pensamiento, así que te quería preguntar por la relación entre lo sagrado y lo profano.
Ian Buruma: Para empezar, en lo personal, tengo que hacer una confesión. Por parte de mi madre vengo de judíos religiosos asimilados; por parte de mi padre, de protestantes cristianos que dejaron de practicar. Y lo único que he heredado –además del amor por Wagner– de mi familia judía es un ligero prejuicio contra los católicos. De nuevo, volvemos a la misma cuestión: como liberal, y especialmente como liberal laico, ¿cómo lidias con esos anhelos religiosos que son reales? Coincido plenamente con Mark en que hay que tomarlos en serio.
De lo que he escrito, y lo que muchas veces me preocupa son las formas en que esos anhelos religiosos se tuercen o se adhieren a los objetos equivocados. Y de eso casi no hemos hablado en esta mesa. Hemos hablado de por qué la gente se inclina hacia el populismo: resentimientos, ira, etcétera. Pero hay un aspecto de Trump –que lo diferencia de, digamos, J. D. Vance u otros políticos– y es que él es el objeto de un culto auténtico. Cuando miras un mitin de Trump, es como una reunión de oración revivalista al estilo estadounidense. La forma que tiene la gente de mirarlo, cómo se viste, sus gestos: todo es una mezcla de espectáculo y reavivamiento religioso, un fenómeno muy estadounidense. Lo adoran. Creen en él. No tiene nada que ver con políticas, promesas o economía. Han encontrado en él un objeto religioso para esos anhelos.
Y sentí algo similar cuando analicé lo woke en su momento. No creo que ese análisis esté desfasado, pero centrarse en lo woke me parece una tarea cuyo momento ha pasado, porque la intolerancia de derechas es mucho más peligrosa en este momento. Aun así, mi análisis era que el wokismo representaba una forma de puritanismo estadounidense. Y esto remite a mi propio país: en el siglo XVII, en tiempos de Spinoza y después, el protestantismo sostenía que si te enriquecías era porque Dios te favorecía –una visión calvinista–. Y señalabas tu estatus social no a través de un linaje aristocrático o del lujo, sino mediante la virtud, una virtud superior. Si miras los retratos de Frans Hals de los miembros del patronato del orfanato, ves personas cuya fe se expresa como virtud. Era una idea religiosa. Vi algo similar en las universidades estadounidenses, en las editoriales, en la élite artística e intelectual: una especie de búsqueda de estatus cuasi calvinista, puritana, un estatus que se muestra mediante demostraciones de virtud.
Enrique Krauze: Leon, ¿qué piensas de ese hilo religioso?
Leon Wieseltier: No creo que debamos tener miedo de la religión. Siempre he pensado que la combustión de religión y política –o de religión y nacionalismo– es casi siempre muy peligrosa. El día más oscuro de la historia de la religión y la política occidentales fue el día en que Constantino aceptó el cristianismo. Enorme y maldito error. El liberalismo, obviamente, surgió en parte como respuesta a las guerras de religión en Europa: nadie quería volver a verlas. Hasta el siglo XX era posible identificar antiliberalismo y religión con guerra, atrocidad y asesinatos. Tras el siglo XX –después de las enormidades totalitarias– esa identificación se volvió más complicada. Una cosa que aprendes, por la historia y por la experiencia personal, es que religión y moralidad no son lo mismo. Hay creyentes malvados e incrédulos malvados, creyentes virtuosos e incrédulos virtuosos. Cuando Mark habla del aumento de los bautismos, eso no me asusta. Me alegra que tú estés allí para desafiar a esos estudiantes. Y no hay duda de que la religiosidad puede ser explotada y manipulada políticamente; es una pesadilla a punto de ocurrir. Pero no me asusta porque necesito saber más sobre las personas que bautizan a sus hijos. Pueden ser buenas personas o malas personas.
Obviamente, la religión después del laicismo es muy preferible a la religión antes del laicismo, porque ahora la gente puede creer lo que quiera –y también puede llevar vidas no religiosas–. Eso sí es una auténtica revolución. Ya conocen el cliché –seguro que Ian lo encontró cuando trabajaba sobre Spinoza– de que Spinoza fue el primer individuo neutral, que abandonó el judaísmo pero no se convirtió…
Ian Buruma: Lo expulsaron.
Leon Wieseltier: Sí… Pero, en fin, era…
Enrique Krauze: No vayamos por ahí.
Leon Wieseltier: Ya saben… tenían sus motivos.
Ian Buruma: Él dijo que hicieron lo que él debería haber hecho mucho antes por su cuenta.
Leon Wieseltier: Exacto. Siempre me he acercado a mis amigos cristianos religiosos –conservadores, incluso algún trumpista– con una pregunta muy simple. Les pregunto: ¿hay algún acto de culto o práctica cristiana que se te haya prohibido en esta sociedad liberal? Y la respuesta es siempre no. Siempre no.
Los beneficios del liberalismo se extienden también a los creyentes. Y, más aún, son los creyentes quienes experimentan una frustración particular al vivir en esta sociedad. Porque si crees estar en posesión exclusiva de la verdad –como, en cierto sentido, los creyentes tienen que creer– y luego te dicen: “Puedes creer eso, pero no puedes llevarlo a la plaza pública” o “Puedes llevarlo a la plaza pública, pero…”, experimentarás un tipo de frustración que la gente secular no conoce. Así que toda la cuestión religiosa-laica bajo un orden liberal es mucho más complicada y más gratificante de lo que podría pensarse.
Enrique Krauze: Has escrito ensayos sobre filósofos franceses de la primera modernidad. ¿Qué encuentras en esos metafísicos del XVII? ¿Una escapatoria? ¿Enseñanzas?
Leon Wieseltier: Enseñanza, sí. Allí encuentro un clima mejor. Discutía todo el tiempo sobre esto con Richard Rorty, que vivía cerca. Yo no he renunciado a la metafísica. Si me preguntas qué creo teológicamente, me costaría responder. Pero hay algo que sí puedo decir con certeza: no creo que la totalidad de la vida humana –y quizá ni siquiera la totalidad de la vida natural, cuando llegamos a los orígenes de la conciencia– pueda explicarse en términos puramente materialistas. Una vez que crees eso, estás del mismo lado que los místicos, los lógicos, los matemáticos, los creyentes. Hay todo un continuo.
Escribí ese ensayo sobre Malebranche y leo a estos filósofos porque las preguntas que formulan, y el ámbito en el que las formulan, siguen siendo relevantes. Ningún cambio histórico puede jubilar a la metafísica. La relación entre los principios filosóficos y las circunstancias históricas es extremadamente compleja. No creo que la metafísica muriera el 14 de julio de 1789. Nada de lo que ocurrió en París ese día tenía el poder de destruir la metafísica –era otra cosa por completo–. Y descubro –sobre todo a medida que envejezco– que incluso en la escritura política tienes que repetirte. No puedes decir algo una vez y esperar que importe. En la escritura política, si quieres influencia, tienes que ser un poco pesado. Así que ahora me dedico menos a la escritura abiertamente política. No queda mucho tiempo, y me gustaría pasar más de ese tiempo en ese otro ámbito: no porque crea que voy a encontrar la respuesta, sino porque disfruto de la maldita pregunta.
Ian Buruma: Deberías leer más a Maupassant. Lo único que da sentido de verdad a la vida es mucho sexo.
Leon Wieseltier: No estoy de acuerdo con eso.
Ian Buruma: Yo creo que sí estoy de acuerdo con eso.
Leon Wieseltier: Digamos que estamos sacando conclusiones opuestas de la misma experiencia empírica.
Enrique Krauze: Quedémonos en el siglo XVII un momento. ¿Qué tiene Spinoza que decirle al siglo XXI?
Ian Buruma: Bueno, me han criticado por decir esto, pero sigo creyéndolo. En tiempos de Spinoza, el gran conflicto –en la política, en las universidades y en otros ámbitos– era entre los predicadores calvinistas ortodoxos establecidos y los llamados “filósofos”, que en realidad eran científicos y creían que la razón humana era el camino hacia la verdad. Y, como hoy, no era solo una lucha ideológica; era una lucha por la autoridad, los puestos, el poder político, etcétera. La conclusión de Spinoza, especialmente respecto a las universidades, no fue: la filosofía es superior a la palabra de Dios. Fue más bien: mantengámoslas separadas. Puedes respetar las ideas metafísicas, pero no las confundas. Creo que podemos usar esa lección hoy. Cuando la gente dice “puedo ser del género que elija”, perfecto –la gente debería ser libre de tomar esas decisiones, y hay que respetarlas–. Pero no confundas eso con la biología. Mucha gente se enfurece cuando dices algo así. Me han criticado mucho por invocar a Spinoza en este aspecto, pero lo mantengo.
Enrique Krauze: Ivan, quiero tocar un tema que tú has vivido de cerca: la migración. Migración y nuestro tema: liberalismo, tolerancia, intolerancia en Europa. Migración islámica. Lo que está ocurriendo en Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra. Para nosotros en México es algo un poco lejano, pero para ti es algo muy cercano.
Ivan Krastev: Al final, todo esto tiene que ver con la construcción de identidades. Imaginen el mapa de Europa en 1900 –un mapa cultural y religioso–. Verían dos Europas. Una era mucho más homogénea étnica y religiosamente: Europa occidental –Alemania, Francia–. La otra era extremadamente diversa cultural, religiosa y étnicamente: esa era Europa oriental –el imperio de los Habsburgo, los territorios otomanos–. La gente se estuvo moviendo constantemente, pero en el siglo XX, como resultado de dos guerras mundiales y una revolución, esos movimientos produjeron sociedades que se volvieron mucho más homogéneas.
De pronto, esa Europa oriental tan diversa se volvió bastante uniforme étnicamente. En 1939, un tercio de la población de Polonia no era étnicamente polaca: había judíos, alemanes, ucranianos. En 1989, el 95% de la población de Polonia era de origen étnico polaco. Y como resultado, la homogeneidad étnica se convirtió en el modo en que muchas sociedades de Europa oriental legitimaron sus Estados. La diversidad pasó a percibirse como una amenaza a la seguridad.
Hay que tener esto en cuenta: algunas de las sociedades más democráticas de mediados de los años treinta, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron las primeras en insistir en la expulsión de minorías. Fue Checoslovaquia; fue el presidente Beneš quien se presentó ante las grandes potencias y dijo: “Checoslovaquia fue una democracia liberal. Tratamos bien a la minoría alemana, y nos traicionó. Deben volver a Alemania.”
Durante todo el siglo XX, para los europeos del Este, cualquier forma de diversidad se percibía como una amenaza: de seguridad, cultural, política. Así es como se construyó la identidad de esos países. Y otro punto: siempre hablamos de Estados coloniales, pero los Estados anticoloniales, antiimperiales, también tienen sus legados. Los europeos del Este no éramos muy aficionados a las narrativas universalistas. Nos mostrábamos recelosos cuando el papa intentaba hablar en términos universales. El comunismo era también un discurso universalista.
Ahora imaginen lo que ocurrió después de 1989. Después de la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson había dicho: cambiemos fronteras para crear sociedades más homogéneas. Después de 1945, la idea fue: no toquemos demasiado las fronteras, pero intercambiemos poblaciones. Después de 1989, la idea fue: no cambiaremos fronteras –salvo que los Estados se disuelvan, como Yugoslavia o la Unión Soviética–, pero cambiaremos la naturaleza de las fronteras. Y la gente empezó a moverse.
Y en Europa oriental, moverse significa que la gente se va. Bulgaria es el país que ha sufrido el declive demográfico más rápido del mundo en ausencia de guerra o desastre natural. En 1989, Bulgaria tenía nueve millones de habitantes. Hoy tiene menos de 7.5 millones. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay una palabra que casi nunca se menciona: demografía. Y nunca entenderán a la derecha si no entienden la demografía: esas sociedades sin niños, sociedades en retroceso. Al mismo tiempo, cuando preguntas a los europeos del Este qué ha sido lo mejor que les ha pasado, responden: la apertura de las fronteras. ¿Y qué es lo que más los amenaza? La apertura de las fronteras.
Pónganse en el lugar de mi madre. Por un lado, podemos viajar; tenemos una vida mejor; ella se benefició. Pero ni su hijo ni sus nietos viven cerca de ella. Una anciana me dijo una vez: “La Unión Europea está muy bien, pero se llevó a nuestros hijos y a nuestros médicos.” Tienes este tipo de ansiedad en la que, de nuevo, lo bueno y lo malo son la misma cosa. Por supuesto, las sociedades de Europa oriental divergirán, y más gente se moverá. Muchos europeos del Este ya viven fuera. La migración no es algo nuevo. La gente siempre se ha movido. Pero para las sociedades eso implica un cambio de identidad. Debes desaprender todo lo que aprendiste en el siglo XX y enseñar lo que ha pasado. Es difícil y además ha ocurrido muy deprisa.
Como resultado, terminamos –esto es importante para entender la política actual– con dos formas de imaginación apocalíptica en la Europa de hoy. En la izquierda, el miedo viene del cambio climático: los jóvenes temen que, si seguimos así, serán los “últimos humanos”; no en el sentido de Fukuyama, sino literalmente los últimos seres humanos. En la derecha, el apocalipsis es demográfico: “Soy el último búlgaro. Dentro de trescientos años nadie hablará búlgaro. ¿Para qué escribir nada si no habrá lectores?”
Cuando tienes estas dos imaginaciones apocalípticas, cambia la naturaleza de la democracia. La democracia trata de un futuro abierto. La democracia es el arte de posponer: este problema puedo resolverlo hoy; aquel otro, mañana. Pero si crees que no tienes tiempo –que, si no ganas estas elecciones, nada de lo que decidas mañana importará–, la democracia no puede funcionar. La democracia no puede funcionar cuando las apuestas son demasiado bajas (hagas lo que hagas, todo sigue igual) o demasiado altas.
Esto forma parte de la crisis que vemos. Y eso cambia el relato. Por eso la migración en Europa oriental crea paradojas: un fuerte sentimiento antiinmigración sin inmigrantes. Nadie corre hacia Bulgaria o Hungría si puede ir a Alemania o Francia. Pero el miedo a que “mi comunidad va a desaparecer” crea una forma extraña de populismo. Y cuando hablamos de fanatismo, el populismo que yo veo es muy distinto, es totalmente defensivo. La extrema derecha europea ha adoptado incluso el lenguaje de los movimientos anticoloniales de los años sesenta: Somos los pueblos indígenas; somos los nativos de esta tierra; no vengan a destruirnos. Es un giro político muy interesante.
Leon Wieseltier: ¿Puedo hacer una pregunta? Dado que todos estaremos de acuerdo en que la vieja fantasía nacionalista clásica, según la cual las fronteras políticas, religiosas y étnicas de un Estado nación coincidirían perfectamente, nunca fue verdadera… y ahora, a la luz de las recientes migraciones musulmanas, ¿hay alguna posibilidad de que algún día los Estados nación europeos definan la nación de manera multiétnica?
Ivan Krastev: Al menos yo creo que es posible. Pero también es interesante mirar la historia estadounidense para ver cómo podría ocurrir. Y, francamente, no va a ser muy agradable. Nos gusta hablar de raza. “Blanco” no era una categoría europea. En inglés, race y nation fueron sinónimos durante siglos. Luego estaban los búlgaros, italianos, judíos, irlandeses, todos tratando de integrar distintos grupos étnicos –y acabaron convirtiéndose en “blancos”–. Pero, para que esa inclusión funcionara, tenías que excluir a alguien más. De ahí toda la historia racial blanco/negro en Estados Unidos.
Me temo que algo similar aparece en el discurso antiinmigración en Europa. De repente estamos contra los recién llegados, pero no contra los musulmanes que ya están aquí. El 10% de la población búlgara son turcos búlgaros. Las relaciones con los turcos búlgaros se han normalizado por completo, aunque en 1989 el Estado comunista expulsó a trescientos mil turcos. Ahora los turcos no son el problema. Nos dan miedo los sirios y otros. Así que cualquier inclusión, cualquier multiculturalismo, no va a estar abierto a todo el mundo a la vez. Siempre integrará a algunos y rechazará a otros. Para los países de Europa oriental, interiorizar la culpa europea es difícil. Somos cosmopolitas, pero nacemos en lugares muy específicos. Mi broma de siempre es: en Europa compartimos los sueños, pero nuestras pesadillas son estrictamente nacionales. Para los búlgaros, que vivimos quinientos años bajo dominio otomano, no es fácil sentirse colonizador.
Ian Buruma: Hay por lo menos un ejemplo anecdótico que permite cierto optimismo, y de nuevo tiene que ver con el fútbol. Los clubes de fútbol y las selecciones nacionales de Europa solían ser enteramente tribales. Clubes católicos, clubes judíos, clubes ligados a barrios enfrentados con otros barrios. Selecciones nacionales verdaderamente “nacionales” –blancas y autóctonas–. Hoy, el club medio de la Premier League inglesa tiene dos jugadores ingleses. Entrenadores extranjeros. Las selecciones nacionales europeas están formadas en un 70% por jugadores con antecedentes migratorios, normalmente negros. Y el entusiasmo de los aficionados no ha cambiado en absoluto. Creo que eso deja cierto margen para el optimismo.
Enrique Krauze: Así que el fútbol nos salvará.
Leon Wieseltier: Solo tenemos que preocuparnos por los sectores no atléticos de la sociedad.
Enrique Krauze: En esto, Orwell se equivocó en su texto contra el nacionalismo en el deporte. Pero, bueno, acertó en tantas otras cosas… Tengo unas cuantas preguntas rápidas sobre libros. Mark, en tu último libro, Ignorancia y felicidad, que sale en español en abril, sugieres que la ignorancia no solo es útil, sino también un camino hacia una cierta forma de felicidad. Dices que a la gente le gusta saber cosas, pero también prefiere no saber ciertas cosas. ¿Podrías explicarlo?
Mark Lilla: Me interesaba el poder de la ignorancia. En un momento de Daniel Deronda, George Eliot dice algo así como: todo el mundo habla del poder del conocimiento, pero ¿quién ha considerado realmente el poder de la ignorancia?
¿Cómo puede ser la ignorancia un poder? Una forma de definir la ignorancia es ausencia de conocimiento: no parece en absoluto un poder. Pero de lo que escribo –siguiendo a Nietzsche, que en esto tenía razón– es de que nuestras mentes tienen partes en guerra entre sí. En sentido metafórico, hay una voluntad de saber –la curiosidad– y una voluntad de ignorar: el deseo de cerrar la ventana, taparse los oídos, decir “no me digas cómo acaba la película”. No quieres saber. Estos impulsos son básicos e irreductibles: no puedes reducir uno al otro.
Una vez planteas la cuestión así, puedes empezar a hacer un balance. En el lado bueno: hay cosas que no queremos saber por buenas razones. No queremos saber el día de nuestra muerte. A veces buscamos información imprudentemente, cuando no deberíamos –si eres trapecista, no deberías buscar en Google las estadísticas de esperanza de vida antes de subir al trapecio–. Nos gustan las fiestas sorpresa.
Pero hay algo más profundo: una resistencia al conocimiento que empieza como resistencia a conocernos a nosotros mismos. La historia de Edipo es nuestra historia: no tanto en el sentido sexual, que es la parte menos importante, sino en el sentido de un hombre desgarrado entre la voluntad de saber y la voluntad de no saber lo que es verdad sobre sí mismo (a saber, que ha matado a su padre y se ha casado con su madre).
A partir de ahí hay muchas formas en que evitamos saber, o construimos fantasías en las que mantener nuestra ignorancia podría ayudarnos. Y creemos que hay caminos alternativos hacia el conocimiento. Siempre que oigo eso –y se oye mucho en las universidades–, “saberes alternativos”… es un sinsentido. Hay conocimiento y hay no-conocimiento. Pero nos gusta creer que podemos tener algún tipo de intuición mística que nos permita sortear la necesidad de evidencia empírica y razonamiento.
Otro ejemplo es la nostalgia política. Si el presente resulta abrumador y no quieres afrontarlo, una forma de reaccionar es imaginar un pasado glorioso y definir la tarea política del momento como el retorno a ese pasado, o utilizarlo como inspiración para un futuro Estado antiliberal.
En el libro lo que hice simplemente fue recorrer la psicología de estos impulsos. El libro salió una semana después de que Trump fuera elegido, lo cual fue una coincidencia: llevaba décadas trabajando en él. Pero mucha gente preguntó: ¿cómo se traduce esto en la política estadounidense? Y mi respuesta siempre fue: ustedes ya conocen la respuesta.
Enrique Krauze: Leon, has sido editor toda tu vida. Fuiste editor de The New Republic durante varias décadas. Y ahora eres, junto a Celeste Marcus, editor de Liberties. Irving Howe solía decir que cuando los intelectuales están desesperados y no saben adónde acudir, fundan una revista. Así que dinos: ¿de qué manera crees que Liberties, una revista literaria e intelectual, contribuye al debate que ha sido el tema de esta conferencia?
Leon Wieseltier: La revista se fundó durante la covid para ser, en un sentido profundo, contracultural. Quiero decir varias cosas con eso. Primero, como otras revistas, es una revista con causas. Siempre he creído en las causas, no solo en las ideas. Sus dos causas principales son la rehabilitación del liberalismo y la rehabilitación de las humanidades, que están en una crisis profunda en todos los niveles educativos.
Segundo, decidimos que no habría artículos de rabiosa actualidad, ni reacciones rápidas, ni notas cortas y reactivas –hablando en la jerga estadounidense–. Por mucho tiempo que Trump esté en la Casa Blanca, las palabras “Susie Wiles” [la jefa de gabinte] nunca aparecerán en Liberties. Diseñamos la revista para alejarnos de las noticias de última hora, con las que el público estadounidense –gracias en parte a la tecnología– se está atragantando, y ocuparnos en cambio de las grandes cuestiones que están detrás de las noticias y detrás del ruido.
Para eso, publicamos ensayos de verdad, largos. El más corto que hemos publicado tiene 3,800 palabras; el más largo, unas 24,000. Damos a los autores todo el espacio que necesitan para desarrollar sus ideas. Y, si acaso, lo que reciben de Celeste y de mí es: “Esto es estupendo, ¿podrías añadir esto o aquello?”
Queríamos recuperar un cierto ideal de prosa y de discurso polémico, y desincronizar los debates culturales de los debates políticos. Casi siempre van sincronizados, y eso, intelectualmente, es el camino al infierno. Como decía Bellow, la Compañía de Asfaltado de Buenas Intenciones.
También decidimos publicar a autores de todo el mundo, porque las crisis que atraviesan muchos países se parecen de manera asombrosa, pese a las importantes diferencias nacionales. Cada número tiene unas trescientas páginas y aparece cuatro veces al año, de modo que los lectores tienen tres meses para comerse las espinacas antes de que llegue el siguiente libro gordo.
Siempre he creído que solo quedan dos actos revolucionarios posibles en el mundo moderno: ralentizar cualquier cosa y hacer cualquier cosa más pequeña. Intentamos ralentizar las cosas para que se puedan presentar argumentos más amplios; no solo sobre opciones electorales, sino sobre cosmovisiones, sistemas de creencias. La mayoría de la gente tiene una cosmovisión y no sabe cuál es; otros la conocen, pero no pueden articular sus fundamentos.
Si despiertas al estadounidense medio a las tres de la mañana y le preguntas: “¿Estás a favor o en contra de Trump?”, puede responder al instante. Si le preguntas: “¿Qué es la democracia?”, olvídalo. De modo que intentamos crear un santuario donde la gente pudiera escribir y pensar extensamente sobre los primeros principios y su relación con las realidades sociales y políticas.
Debo decir que, hasta ahora, va bastante bien. Estoy muy orgulloso. Y estamos pensando en la vida a largo plazo del intelecto en Estados Unidos. Todo se mueve demasiado deprisa. Todo el mundo pide ochocientas palabras. Si usas un adjetivo colorido, te piden que lo quites. Si tienes una orientación política heterodoxa, es un problema.
Publicamos a conservadores y progresistas, porque al hablar de liberalismo nos referimos al orden liberal en sentido amplio. Hay debates entre liberales; las respuestas no son fáciles. Estamos profundamente en contra del “paquete”. Mencionabas antes a Daniel Bell y esa era su enseñanza: la vida humana se vive en ámbitos distintos, cada uno con sus propios métodos y temporalidades. El peor error es dar una respuesta económica a una pregunta cultural, o una respuesta cultural a una pregunta política. El objetivo era honrar toda la complejidad de la vida y la ausencia de cualquier fórmula totalizante.
Enrique Krauze: La palabra cosmopolita se ha usado de muchas maneras. Yo tengo buena opinión de ella. Y si hay un escritor que no solo ha escrito sobre muchas partes del mundo, sino que ha vivido en ellas –no como turista, sino durante años, inmerso, como escritor y editor en distintos lugares–, ese es Ian Buruma. Esa es una de sus cualidades singulares. Tengo dos preguntas para ti. La primera: Japón. Has escrito sobre Japón, has vivido allí, te has casado allí, tienes una hija allí. Borges lo visitó una vez y dijo: “Estoy profundamente impresionado. Solo puedo sentir admiración por esta civilización tan superior.”
Es una pregunta que quizá no esté en la mente del público, pero sí en la mía, porque te conozco y sé que es importante en tu vida y en tu obra. Cuéntanos cómo ha enriquecido tu vida esa civilización y cómo el conocimiento de ella puede ayudar a la gente a apreciar lo que Borges percibió en Japón.
Ian Buruma: No estoy seguro de tener ideas tan elevadas al respecto. Crecí en un hogar mixto en lo nacional y en lo étnico –mixto, aunque no religioso–. Desde el momento en que nací, me sentí parte de al menos dos países: Gran Bretaña y los Países Bajos. Eso te da cierta perspectiva: nunca das las cosas por sentadas; nunca eres del todo un insider. Estás, en cierto modo, dentro y fuera a la vez.
Eso me dio curiosidad por otras culturas, y no solo curiosidad, sino también un deseo constante de estar en otra parte, lo cual puede ser tanto una fuerza como una debilidad. Mi interés por Japón –y antes por China– surgió en parte porque no sabía qué otra cosa hacer. Era principios de los setenta. Pasé un tiempo en Londres, conocí a indios, encendí varitas de incienso, escuché a Ravi Shankar, fumé hachís y pensé: hay toda una parte del mundo de la que no sé nada, y parece bastante atractiva.
Pensé que quizá debería estudiar uno de esos lugares “exóticos”, estudiar algo útil. El sánscrito no terminaba de encajar. Luego pensé: bueno, me gusta la comida china… y las mujeres chinas me resultaban muy atractivas… así que quizá chino. No puedo imaginar estudiar otra cultura sin un elemento sensual. No puedes estudiarla como abstracción. Estudiar China en aquella época significaba estudiar una abstracción: no podías ir salvo que formaras parte de una delegación oficial. No parecía muy atractivo leer sobre cosechas récord. La China de Mao era como estudiar el lado oscuro de la Luna. No me interesaba.
Luego vi películas y teatro japoneses, y me sentí como un niño de aldea que ve llegar el circo al pueblo. Y muy pronto, sentado en la Cinémathèque de París o en el Pullman Cinema de Londres viendo esas películas, comprendí algo: aunque no entendía una palabra del idioma, ese mundo que parecía completamente extraño contenía, por debajo, una profunda humanidad común.
Y aquí coincido con Leon: es vital defender el universalismo. Esa humanidad universal fue lo que me atrajo. He vivido en Hong Kong, Japón, Nueva York, Berlín y otros lugares. Me gusta hablar lenguas extranjeras; hablo japonés en casa. Pero no estoy desarraigado, porque siempre he sido consciente de que, bajo todas esas diferencias, compartimos muchísimo. Eso es lo que la gente pasa por alto cuando habla de “Oriente y Occidente”.
Fui a Japón y sí, parecía raro. Pero, en cuanto hablas la lengua, deja de ser raro. Y, si miras con atención, ningún lugar es raro.
Enrique Krauze: De acuerdo. Me gustaría terminar citando –quizá me equivoque– a Bartolomé de las Casas, citado por Lewis Hanke: “La humanidad es una sola.” Debemos creer en esos valores humanos, tratar de comprenderlos y quizá incluso transmitirlos o enseñarlos. ~