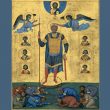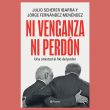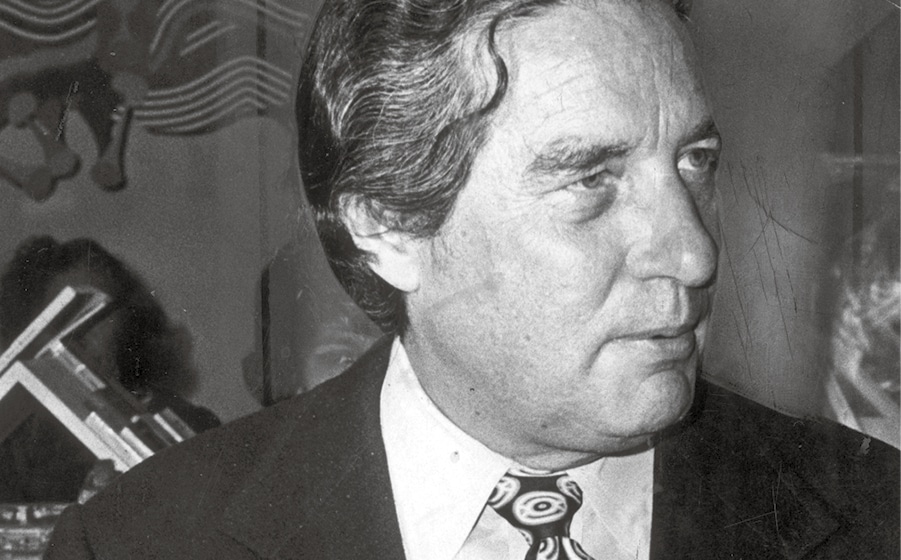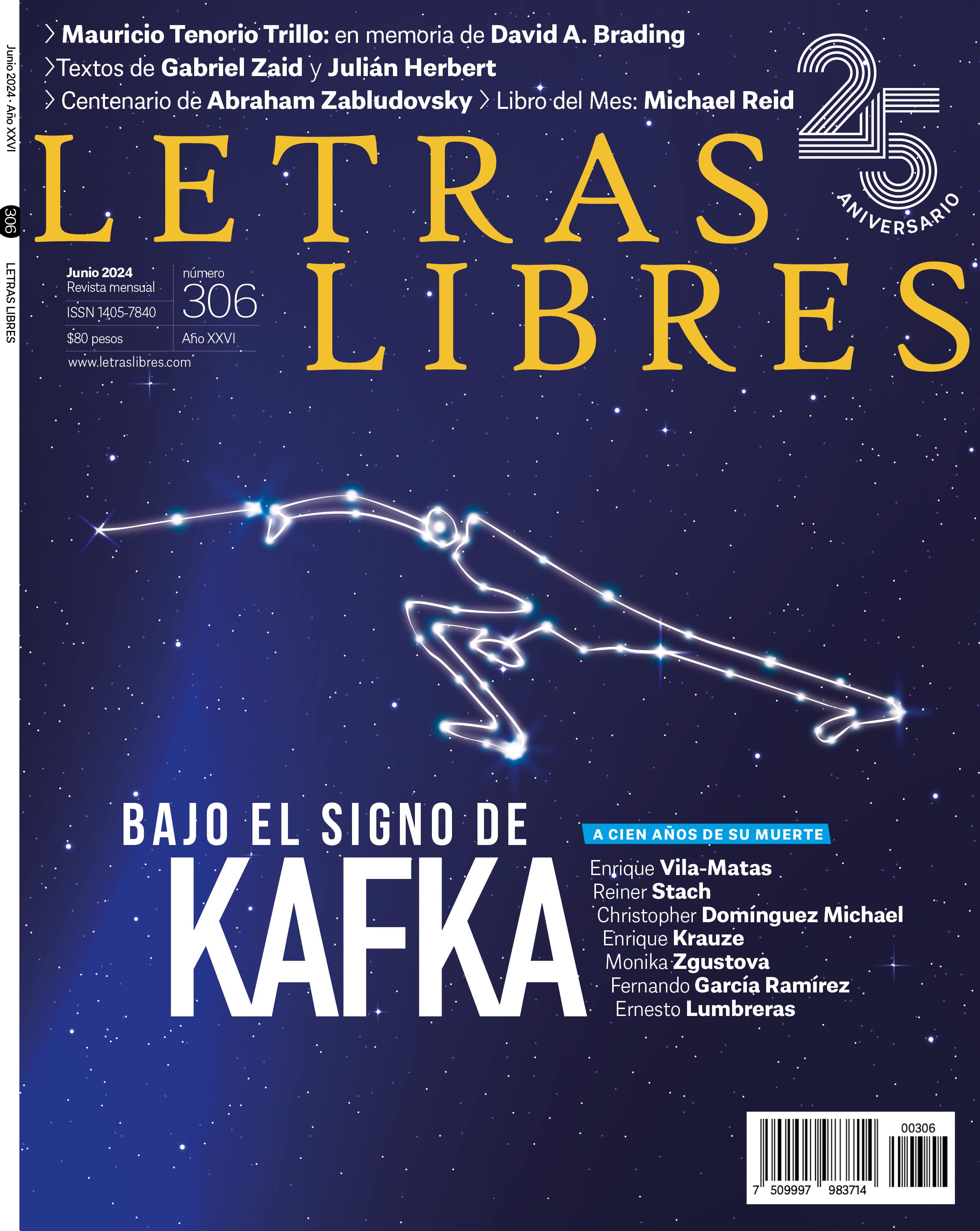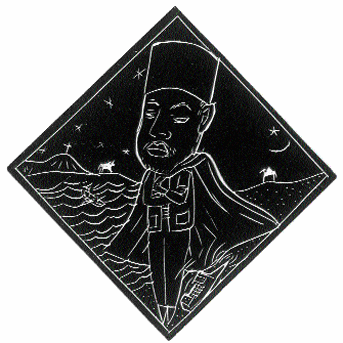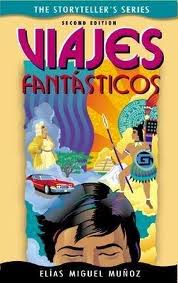Con la publicación de El laberinto de la soledad (1950), Octavio Paz fue víctima de un efecto perverso: quedó atrapado en lo que yo llamo la jaula de la identidad del mexicano. Nada más lejos de las intenciones de Paz al escribir su libro. Desde el comienzo, y apoyado en el poeta Antonio Machado, anuncia que cree en la existencia de lo otro, de esa otredad que la metafísica ha querido aniquilar. Esa es la otredad que en su libro se propuso buscar, el otro México oculto. Paz no se propuso definir la identidad nacional ni quiso hacer una filosofía de lo mexicano. Sin embargo, su libro acabó formando parte del canon del carácter del mexicano, junto con Samuel Ramos, quien inició la consagración del mito de lo mexicano con su famoso libro El perfil del hombre y la cultura en México (1934). Yo mismo he pensado que el libro de Paz forma parte del canon establecido sobre la identidad nacional del mexicano. He bautizado irónicamente ese conjunto de ideas sobre la mexicanidad como el canon del axolote, como lo expliqué en La jaula de la melancolía (1987). Pero yo no decidí encajar a Octavio Paz en el canon del axolote, junto a Samuel Ramos, Rodolfo Usigli, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Santiago Ramírez, Carlos Fuentes y muchos más. Ese canon se cristalizó en la cultura mexicana gracias a las innumerables discusiones sobre el carácter nacional en las que los participantes del debate fueron incluyendo a una serie de escritores y pensadores. El propio Paz contribuyó a ello.
Paz siempre afirmó que quiso hacer una crítica moral e histórica. Quiso hacer una crítica de las costumbres (mœurs). En una conversación con Claude Fell a propósito de su libro dijo claramente: “yo no quise hacer ni ontología ni filosofía del mexicano. Mi libro es un libro de crítica social, política y psicológica. Es un libro dentro de la tradición francesa del ‘moralismo’”. Estaba convencido de que había “un México enterrado pero vivo” e intentó una descripción de ese mundo sepultado en los mexicanos. Yo diría que Paz fue como un arqueólogo freudiano que quiso excavar una realidad escondida y acaso dañina. Quiso explorar el carácter del mexicano a través de la historia de México. Partía de la idea de que la historia es un conocimiento que se sitúa entre la ciencia y la poesía.
Paz hablaba de una “psiquis mexicana” oculta y recubierta por la historia y la vida moderna. A los lectores de El laberinto les parecía que buscaba descifrar esa psiquis, ese carácter nacional mexicano que seguía presente, aunque enterrado. El mismo Samuel Ramos hizo una reseña del libro de Paz en cuanto se publicó, y en ella celebró su aparición como “uno de los intentos más logrados y serios para descifrar ciertas extrañas manifestaciones del alma mexicana”.1 Ramos escribe que Paz estudia algunas costumbres mexicanas para buscar “los rasgos característicos de nuestro espíritu” y que interpreta la historia para “trazar la caracterología del mexicano”. Se percata de que Paz considera esos rasgos como una máscara “que en realidad esconde el verdadero carácter del mexicano”. La publicación de El laberinto marginó y opacó con su brillantez el gris libro de Samuel Ramos. Pero, como si fuera una venganza, Ramos y sus seguidores encerraron el libro de Paz en el canon de la mexicanidad al que Paz se resistía a ser recluido. Los más sectarios y aguerridos llegaron a acusar a Paz de haber plagiado a Ramos. Por ejemplo, Emmanuel Carballo, conocido crítico literario, al reseñar la segunda edición corregida de 1959, insinuó que ninguneaba a los que antes habían abordado el tema de la identidad del mexicano, aludiendo a Ramos. Tachó la obra de “imprecisa, sinuosa, relampagueante y, tal vez, nociva”. Carballo se declaraba “marxista ortodoxo” y acusaba a Paz de estar influido por Trotski. Se ve que en Carballo perduró una aversión por las críticas de la identidad nacional, pues muchos años después declaró enfáticamente que mi libro La jaula de la melancolía era “muy malo”, lo que me hizo sonreír.
Al contestar la crítica de Carballo, Paz aprovechó para señalar cuáles habían sido sus intenciones: hacer “la descripción de un ritmo vital e histórico (la dialéctica de la soledad y la comunión) en un momento y en un pueblo”. Aclara que quiso entender la historia de México y su relación con el mundo. Señala que está en contra de las ideas de Ramos y rechaza la posibilidad de una filosofía de lo mexicano. Él quiere una historia de México que desemboque en la Historia Universal (así, con mayúsculas). Dice que en la soledad anidaba la identidad, pero en la comunión se reconocía la otredad que había exaltado Antonio Machado. Christopher Domínguez Michael ha escrito con razón que El laberinto “no dejaba de ser una caracterología del mexicano, por más que Paz intente separarse de los ontólogos y de los filósofos, de la mexicanosofía”.2
Hay que señalar que El laberinto contiene muchas reflexiones que orientan al lector hacia la identidad nacional y la definición de un carácter propiamente mexicano. El mismo Paz propició que su libro fuese considerado como una aportación intelectual a la definición de la mexicanidad. Tras percatarse de esta situación, Paz solía insistir en que a él le había interesado la historia y no la ontología. En otro ensayo en que se propuso ampliar y completar las ideas expresadas en El laberinto, Paz fue muy enfático al señalar que su libro era algo muy diferente a un ensayo sobre la filosofía de lo mexicano, o a una búsqueda de un pretendido ser del mexicano. En Posdata (1970) afirmó con contundencia: “El mexicano no es una esencia sino una historia.” Observó que el “carácter nacional” era como una máscara y que a él lo que le interesaba era lo que ocultaba esa máscara.
Posdata es uno de sus libros menos logrados y en el que enfatiza la importancia de la historia. En cierto sentido, es una fe de erratas; busca completar lo que no dijo en El laberinto y corregir la idea de que se le podía colocar en la fila de las obras escritas para ilustrar, describir y analizar el carácter del mexicano. No quiso formar parte de las huestes de mexicanólogos que querían descifrar el ser nacional. Aborda lo que llama la historia de los dos Méxicos, el atrasado y el moderno. Pero advierte que hay otro México, un tercer México, que es una realidad gaseosa de creencias, imágenes y conceptos que la historia ha depositado “en el subsuelo de la psiquis social”. Esa cueva es como el subconsciente individual del que habló Freud o como la ideología social que describió Marx. Se refería Paz a “la existencia en cada civilización de ciertos complejos, presuposiciones y estructuras mentales generalmente inconscientes y que resisten con terquedad a la erosión de la historia y a sus cambios”. En ese subsuelo cavernoso, lleno de fermentaciones oníricas nebulosas, se encontraba el otro México, esa tercera realidad que Paz trataba de explicar. Esa otredad era constituyente; era la máscara ilusoria y también el rostro real del país. Ese otro México es el que brotó el 2 de octubre de 1968, un acto ritual, un sacrificio. A partir de estas ideas, Paz se zambulle en la historia prehispánica mesoamericana, y especialmente en la antigua cultura azteca, en busca de lo que llama “el arquetipo de México”. Es el “modelo azteca” que continúa después de la Conquista gracias al poder colonial español y que llega hasta nuestros días. Paz termina Posdata haciendo un llamado a la crítica, a oponernos críticamente a esos ídolos que aún viven dentro de nosotros. Esta es la crítica moral e histórica que, afirma, quiso hacer en El laberinto de la soledad. Lo que hizo en Posdata fue, como dice Christopher Domínguez Michael, “volver responsabilidad colectiva lo que después comenzó a conocerse como ‘crimen de Estado’”,3 lo que le fue reprochado por muchos.
El laberinto está sembrado de ideas que remiten a una ontología, aunque Paz lo haya negado. Afirmó que el mexicano no desea ser ni indio ni español, niega ese origen y no quiere afirmarse como mestizo. Reniega de su hibridismo y por ello acaba el mexicano entrando solo en la historia. El resultado es que “se vuelve hijo de la nada”, una especie de fantasma que se le aparece al poeta “como un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro y máscara la sonrisa”. El mexicano no es mestizo, no tiene padres indios ni españoles: ¿qué es? La respuesta es contundente: ser hijo de la nada es ser hijo de la chingada. Y esta palabra que está tan desgastada acaba siendo algo hueco: “No quiere decir nada. Es la Nada.” Ese ser espectral habita en un tercer México, una región que hunde sus raíces en un subterráneo psíquico del país.
Paz creía vivir en ese tercer México, extraño y contradictorio, que no solo se manifestó en 1968 con la represión cruel al movimiento estudiantil, sino que de alguna manera caracterizó al régimen que había surgido de la Revolución mexicana. Cuando Paz abandonó las posturas dogmáticas que lo habían llevado a España durante la guerra civil, se sumergió en el nacionalismo revolucionario mexicano, sin dejar de observar y criticar sus contradicciones y anomalías. Ese era el tercer México, el de los ídolos aztecas, la cultura colonial española y las revoluciones. Paz criticó al Estado posrevolucionario mexicano, pero también fue su servidor. Le sucedió lo mismo que con la identidad nacional que había criticado con gran inteligencia: quedó atrapado en ella. Su libro, El laberinto, fue una aguda crítica moral, pero al mismo tiempo contribuyó a consolidar el culto a la Revolución que, como señaló, carecía de ideología pero había surgido de ese tercer México y logrado construir una sólida base cultural e institucional. Paz nunca escapó de esa institucionalización del nacionalismo revolucionario, aunque fue uno de sus críticos más lúcidos. Quiso en ciertos momentos escapar del Estado revolucionario, pero no lo logró.
Hay muchos ejemplos de escritores y pensadores revolucionarios que en el siglo XX lograron una transición o una conversión hacia una nueva condición, sea liberal, utópica, posmoderna, religiosa o libertaria. La presencia o ausencia de este proceso de transición ha sido ampliamente discutida e investigada, especialmente en Europa. Se ha examinado largamente la vida y la obra de intelectuales como André Gide, Arthur Koestler, Jean-Paul Sartre, Jorge Semprún, Ignazio Silone y muchos otros. ¿Qué sucede en el espíritu de una persona que abandona alguno de los grandes mitos del siglo XX ligados a la redención, como el comunismo, el marxismo, la revolución, la liberación nacional o el hombre nuevo? Esta conversión ocurre generalmente en los momentos en que la tensión o la crisis política motivan a muchos intelectuales a meditar sobre su responsabilidad y su participación en los flujos políticos y sociales. El historiador Enrique Krauze se ha propuesto reflexionar sobre este tema, abordando la trayectoria de Octavio Paz, con quien colaboró amistosa y estrechamente y al que conoció muy bien. Lo hace en un excelente libro, Redentores,4 donde además examina algunos de estos procesos de conversión o transición en otros intelectuales. Le interesa observar el tránsito entre el comunismo y el liberalismo. ¿Cómo se pasa de la redención a la democracia? ¿Cómo se renuncia a la revolución para abrazar el liberalismo? ¿Qué es lo que detona el desencanto? La interpretación de Krauze me servirá como punto de apoyo para reflexionar sobre las dificultades de Paz para lograr una completa transición al liberalismo.5
Octavio Paz sufrió una lenta conversión que lo alejó de sus convicciones radicales juveniles. Podemos observar otros dos casos paralelos, en los que encontramos el ejemplo paradigmático de una transformación casi perfecta (Mario Vargas Llosa) y la situación de un escritor que tercamente se negó a abandonar su castrismo (Gabriel García Márquez). La vida de Octavio Paz no se deja reducir a ninguno de estos dos extremos y Enrique Krauze se propuso investigar los laberínticos vínculos de Paz con la Revolución. El resultado de esta exploración es una de las más agudas críticas que se hayan hecho al pensamiento político de Paz; una crítica, sin embargo, atenuada por la gran admiración que siente Krauze por el poeta. Para Krauze, Octavio Paz no logró culminar su travesía liberal y se mantuvo siempre, hasta el final, como un revolucionario. No abandonó nunca totalmente su vocación redentora. No pudo o no quiso salir del círculo de la identidad nacional. Yo diría que se volvió un revolucionario antirrevolucionario: se mantuvo en el espacio simbólico de la Revolución Mexicana (con mayúsculas) pero rechazó tajantemente toda alternativa de nueva revolución.
Una anécdota es reveladora. A principios de los años noventa, durante una cena, el escritor José Luis Martínez, buen amigo de Paz, le dice: “Octavio, tú en realidad nunca fuiste revolucionario.” Paz se indignó enormemente. Krauze comenta que Paz “había practicado la Revolución a través de la poesía y el pensamiento” y considera que en el poeta hubo siempre una llama revolucionaria viva. Por ello Krauze afirma que “la democracia liberal no podía saciar a Paz. Era demasiado insípida y formal”.
Esto no quiere decir que Paz hubiese quedado anclado en su marxismo y su cercanía a los comunistas de los años treinta y cuarenta. No se había atrevido a defender a André Gide cuando el escritor francés fue atacado en España por haber denunciado la represión estalinista, en el congreso de escritores antifascistas de Valencia de 1937. Siempre lo lamentó.
En cambio, sí tuvo el coraje de confrontar el dogmatismo de Pablo Neruda, que en los años cuarenta era cónsul de Chile en México. Sin embargo, en esa época, dice Krauze, Paz “seguía arraigado sentimentalmente en la revolución campesina y zapatista, e ideológicamente a la Revolución mundial profetizada por Marx”.
En El laberinto de la soledad Paz expresa de manera fulgurante su amor a la Revolución, a esa “súbita inmersión de México en su propio ser”. Krauze comenta que el poeta siempre pensó “que México había encontrado su camino en la Revolución mexicana”. Cuando se publicó El laberinto, José Vasconcelos exaltó el hecho de que Paz rechazase el liberalismo, pero insólitamente le reprochó haber olvidado el impulso democrático original de la Revolución, encarnado en el ideario de Francisco I. Madero. Krauze observa que esta crítica la hace un Vasconcelos simpatizante del fascismo, no un liberal, y comenta melancólicamente que “Paz comenzaría a entender el sentido de esa crítica en 1968”.
¿Inicia Paz en 1968 su travesía liberal? Después de tantos años de servir al Estado revolucionario mexicano el poeta comienza a dudar y proclama su ruptura al renunciar como embajador de México en la India. Pero no renuncia al ideal revolucionario, aunque este ideal ya no será, desde luego, el de la Revolución bolchevique ni el de la Revolución cubana. Se vuelve un crítico ácido de los avatares de la Revolución mexicana, pero no la abandona por completo. Aceptó que el gobierno de Luis Echeverría le había “devuelto la transparencia a las palabras” y, cobijado por el ambiente de apertura, comienza a publicar la revista Plural, donde colaboraba un amplio abanico de escritores. Sin embargo, Krauze hace notar que “los iracundos jóvenes de 1968 casi no tuvieron representación” en la revista y observa la ausencia de Gabriel García Márquez. No obstante, dice Krauze, Paz escribe para los lectores de izquierda, actitud que mantuvo toda su vida.
Estoy completamente de acuerdo con esta idea. Quiero recordar que hace 45 años, en 1979, cuando una apertura legal permitió a la izquierda radical participar en las elecciones, escribí un artículo en el que imaginaba que Octavio Paz votaría por el Partido Comunista: “La tragicómica batalla que Octavio Paz ha organizado contra el marxismo es, a todas luces, una áspera guerra consigo mismo. Atrapado como está por el Príncipe moderno, entabla una lucha por sepultar a ese comunista que subsiste, agazapado, en el fondo del espíritu de Octavio Paz. Por eso, a pesar de todo, Octavio Paz no logra convertirse en un intelectual anticomunista y reaccionario: sigue siendo, pese a todo, un intelectual que escribe para la izquierda y cuyas mejores ideas y descubrimientos serán (y son) recogidos por la izquierda.”6
Afirmar en aquella época que Paz era un intelectual que escribía para la izquierda, y decir que la izquierda recogía sus ideas, contrastaba con la actitud de muchos que lo consideraban como un intelectual autoritario de derecha. En 1977 había ocurrido una áspera querella con Carlos Monsiváis sobre el socialismo y en 1984 la efigie de Paz fue quemada por algunos ultraizquierdistas frente a la embajada de Estados Unidos. Pero había mucha gente de izquierda que leía y apreciaba a Paz, aunque lo criticaba. En aquella época en la izquierda se discutía mucho y todo estaba sujeto a crítica. En mi artículo también afirmé que las “bofetadas que con tenaz regularidad reparte Octavio Paz a los marxistas son dolorosas porque van cargadas de razón”. No dejé de criticar a Paz por su cercanía con el Leviatán filantrópico, pero reconocía que había duendecillos comunistas, que aún habitaban los edificios de las iglesias militantes, y que tenían lazos secretos con su poesía.
Krauze cree que Paz estaba solo “frente a una cultura doblemente hegemónica: el nacionalismo gobiernista y el dogmatismo de izquierda”. No creo que fuera así: la izquierda en su conjunto (la dogmática y la no dogmática) fue un fenómeno completamente marginal y minoritario en México. No era hegemónica ni siquiera en las universidades, salvo algunos casos exóticos. Paz no pudo o no quiso aceptar que había muchos “duendecillos comunistas” que lo apreciaban y lo querían. Detrás del griterío, había una izquierda democrática que admiraba el pensamiento crítico del poeta y que se hallaba dispersa en muy diversos ámbitos, desde los partidos hasta las universidades.
Quiero señalar que había un aspecto de las corrientes de izquierda reformistas, democráticas y revisionistas que molestaba a Paz. Yo coincidía con él en que las revoluciones socialistas habían desembocado en Estados dictatoriales; pero yo agregaba la Revolución mexicana a la lista de los movimientos que habían auspiciado regímenes autoritarios. Una gran parte de la izquierda comenzaba a rechazar la idea de revolución, para sustituirla por la de democracia. Y esto era algo que Paz no admitía fácilmente. Le gustaba más la interpretación trotskista según la cual la Revolución mexicana se había interrumpido y era necesario continuarla. De alguna manera, Paz tenía alojada en su espíritu la idea de una maravillosa revolución permanente que podía aflorar tanto en la poesía como en la política, en el arte como en las instituciones.
Paz se volvió reformista, pero era al mismo tiempo revolucionario. Por esto Krauze afirma que “no era liberal, sino un peculiar socialista libertario. Paz nunca dejó de ponderar el sistema político al que había servido. Negar esa historia era negar la Revolución mexicana”. El poeta hizo un severo juicio del marxismo, del leninismo y del bolchevismo. Sin embargo, señala Krauze, faltaba un acusado en el juicio: el propio Octavio Paz. El poeta se dio cuenta y vivió la crítica como un intento acaso vano de expiar un pecado que, dijo Paz en 1975, “nos ha manchado y ha manchado también, fatalmente, nuestros escritos”. Desde luego que este pecado, para Paz, era infinitamente peor en Louis Aragon, Paul Éluard o Pablo Neruda, cuyo estalinismo los llevó a perder el alma (“Polvos de aquellos lodos”).
En 1985, Paz espera que el PRI –en un contexto futuro en el que comparta el poder con otros partidos– vuelva al pasado, a sus orígenes, a la inmensa aspiración democrática de 1910: “Realizar esa aspiración será convertir efectivamente a la Revolución en Institución.”7 Tres años después, al comentar las elecciones de 1988, Paz no se convence de que el nuevo partido de izquierda encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas haya sido derrotado mediante un fraude descomunal, que no fue más que la continuación de los que se habían orquestado durante décadas. Le parece que la izquierda unida quiere volver al pasado y que se enfrenta a una fracción del grupo dirigente que es la más joven, inteligente y dinámica (encabezada por Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes más odiados). No se percata de que Cuauhtémoc Cárdenas quería hacer precisamente lo que Paz le pedía al PRI en 1985: volver a los orígenes.
Lo curioso es que, aunque Paz recomienda a la izquierda agrupada en torno de Cuauhtémoc Cárdenas que abandone el populismo, genere un programa, se modernice y repudie el socialismo totalitario, es en el PRI donde finca sus esperanzas redentoras: “deberá reformarse, dejar de ser un partido de Estado y transformarse en lo que podría y debería ser: un partido socialdemócrata de centro-izquierda”. Desde luego, como sabemos, eso fue precisamente lo que el presidente Salinas de Gortari bloqueó. Las tendencias socialdemócratas estaban en otro lado, en el PRD, y allí se desarrollaron, aunque no lograron cristalizar de manera fecunda ni frenar las tradiciones populistas. El PRI era un partido que no se había renovado, no había propuesto nada nuevo; se encontraba anclado en el autoritarismo.
Krauze afirma, con razón, que en aquella época Octavio Paz “entró en una zona de perplejidad”. Ciertamente, la confusión provenía de la llama viva de la redención revolucionaria que Paz mantenía viva en su espíritu, en un mundo en el que la fe en la revolución estaba casi apagada y en un México donde las ideas revolucionarias eran cada vez más un mito conservador que incluso podía adoptar formas religiosas.
Este tono religioso, como muy bien lo ve Krauze, tuvo una de sus más claras expresiones en el intenso discurso inaugural de Paz en el congreso internacional que se reunió en Valencia en 1987 para conmemorar otro congreso, reunido cincuenta años antes en el mismo lugar, durante la guerra civil española, al que había asistido el poeta. Regresó al lugar de su pecado original para realizar un acto de expiación. Allí volví a ver a Paz, que se sorprendió de encontrarme en ese congreso; no nos habíamos visto desde 1980. No me di cuenta, hasta mi llegada, de que yo sería el único mexicano, además de Paz, en hablar en el congreso. Tampoco él se lo esperaba.
En el congreso, Paz había dicho como en confesión: “Quisimos ser los hermanos de las víctimas y nos descubrimos cómplices.” Recordaba su fe marxista de hacía cincuenta años, muda ante el terror que había desatado Stalin en la Unión Soviética. Me conmovió, pues mis orígenes están en la guerra civil española y mis padres formaron parte de esas víctimas que Paz había ido a apoyar. Tuvieron que huir del franquismo y siempre detestaron el estalinismo. En mi intervención dije que estaba harto de las explicaciones globales, desencantado de los monopolios de coherencia y de los megasistemas: “Hemos sido agobiados por la culpa y el pecado, estamos sujetos a la lucha de clases, nos devora un complejo reptílico, el instinto de Tánatos nos asedia o el poder de Leviatán nos aplasta.” Definitivamente yo pertenecía a una generación que no se sentía manchada por los pecados estalinistas. Estaba harto de evocar enemigos y de la tradición bélica que había atrapado a mis padres. Paz había terminado su discurso diciendo que en Madrid, en la Ciudad Universitaria, a través de un muro, había escuchado las voces de los franquistas; así entendió que los enemigos eran humanos. Yo ya no quería hablar de enemigos contra los cuales debía hacerse la revolución o a los cuales había que redimir u obligar a expiar públicamente sus faltas.
Es revelador el hecho de que pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín, en el discurso que pronuncia el 22 de junio de 1989 al recibir el premio Alexis de Tocqueville de manos del presidente Mitterrand, Paz dedica un amplio espacio a reflexionar sobre el mito de la revolución, que ha levantado los anhelos de fraternidad, aunque acabó ahogándolos en sangre. Es consciente de que se vive la decadencia de la idea de revolución y de que el mito muere. No cree que resucitará. Pero el liberalismo democrático, al que considera como el mejor de los modos de convivencia, le parece una alternativa fría a la que dedica unas pocas líneas y que deja sin respuesta las grandes preguntas sobre la fraternidad y el sentido de la existencia.
Se apoya en Baudelaire para señalar que el progreso moderno ha atrofiado la parte espiritual en nosotros, y cita a Eliot, quien afirma que nuestro mundo es una interminable caída del vacío en el vacío. La revolución en su fase crepuscular le inspira una mezcla de horror y añoranza. Desea que en el futuro haya una convergencia entre libertad y fraternidad, es decir, como había escrito en El laberinto, entre soledad y comunión. La democracia moderna, con su sobria formalidad, no le atrae mucho. De ella no puede surgir un mito. Es necesario que intervenga la poesía para reconstituir un nuevo pensamiento político. Es la voz del poeta, la otra voz, la que habla de la tragedia y de la fiesta, de la melancolía y del abrazo de los amantes, “la voz del silencio y del tumulto, loca sabiduría y cuerda locura”. Es la voz del tiempo que pasa y regresa. Es la historia que habla por boca del poeta.
Paz destila todo el tiempo un dualismo que invoca la necesidad de un poeta que descifre el misterio de las contradicciones. La libertad y la fraternidad, la soledad y la comunión, el instante y la eternidad, el yo y el otro. El poeta está del lado del ego descodificador, atraído siempre por la otredad encriptada en la historia. Posiblemente esta atracción por el otro es la que acercó a Paz a las esferas orientales. Pero eso lo alejó del espacio mexicano y de las intensas reflexiones que hizo sobre la mexicanidad. Había inyectado poesía en sus ensayos, con resultados espléndidos. Pero cuando insufló ensayística en su poesía el resultado fue menos brillante. En sus ensayos sobre la mexicanidad hay una pasión que eleva su yo poético a grandes alturas. Cuando quiso sumergirse en la otredad poética, su yo frenó el aliento. Mi padre, poeta catalán que conoció bien a Paz, se percató de este problema. En una carta a Manuel Durán del 27 de mayo de 1970 le dice que la influencia oriental se acusa mucho, demasiado, en la poesía de Paz; después de leer Ladera este (1969), que no lo convenció del todo, explica: “Me gusta todavía el Paz que tiene influencia mexicana, el Paz de Piedra de sol. Las influencias, en Paz, son siempre de sensibilidad, no de esencialidad. Perse, por ejemplo, convierte en épica sus influencias mundiales. Esto Paz no lo ha logrado todavía. Y dudo que lo consiga, porque su yo le pesa demasiado.”8 Ese yo poético es el que le dio una dimensión sorprendente a El laberinto, pero lastró su poesía cuando invadió los terrenos de la alteridad oriental.
Después de la caída del Muro de Berlín, Paz organizó en 1990 un gran acto de expiación para discutir y celebrar el hundimiento del bloque socialista, reflexionar sobre el papel de los intelectuales, sobre la experiencia de la libertad y para escudriñar el futuro del mundo. No fui invitado, pero me sentí representado allí por Mario Vargas Llosa cuando caracterizó al sistema político mexicano como una dictadura perfecta, lo que causó el enojo de Paz, quien defendió al régimen emanado de la Revolución mexicana y dijo preferir una definición más aséptica: “dominación hegemónica de un partido”. Krauze dice acertadamente que en los últimos años de su vida “la historia y el azar le hicieron jugadas extrañas que lo dejaron perplejo”. La defensa de la Revolución es la que más perplejidades ocasionó al poeta durante toda su vida. Paz ya había señalado en 1985 uno de los rasgos positivos que veía en el sistema político mexicano: “puede hablarse de un monopolio del PRI pero no de una dictadura […] vivimos en un régimen peculiar, un régimen hacia la democracia”, escribió en su ensayo “PRI: hora cumplida (1929-1985)”. Ese era el extraño sistema político del tercer México, un país imaginado por Paz donde reinaba un despotismo revolucionario que, misteriosamente, tendía hacia la democracia. Era como si la identidad nacional tendiese hacia la otredad, una otredad que solo veía Paz. Aspiraba a que el PRI regresase a los orígenes, a la Revolución mexicana que “comenzó en 1910 como una inmensa aspiración democrática”. Creyó que realizar esta aspiración “será convertir efectivamente a la Revolución en Institución”. En realidad, fue necesario olvidarse de la revolución para iniciar una transición democrática que Paz ya no pudo ver, pues murió en 1998, justo cuando apenas comenzaba a brotar.
Paz no fue un buen teórico de la política y por ello nos dejó ideas confusas e incluso contradictorias. El gran valor de sus ensayos políticos está en su poder metafórico, la agudeza con que sintetizaba sus juicios, la belleza plástica de sus imágenes y el gran refinamiento de su escritura. El motor de sus reflexiones políticas radicaba en la búsqueda incesante y en la crítica permanente de la idea de revolución, bajo todas sus encarnaciones. Acaso temía que si abandonaba esta idea se apagarían las luces con las que iluminaba su exploración de la política. La brillante anatomía biográfica de Krauze nos ayuda a comprender que el culto a la revolución dejó cicatrices en el pensamiento de Paz, pero que al mismo tiempo las huellas de antiguas heridas lo estimularon a continuar su reflexión.
Paz volvió a meditar sobre El laberinto en 1992, más de cuarenta años después de haberlo escrito, cuando preparó un prólogo para el tomo V de sus Obras completas (El peregrino en su patria), en el que reunió varios textos de política y de historia, acompañados de El laberinto. Insistió en que se había propuesto una interpretación de la historia de México y su situación en el mundo. Allí escribió que la Revolución había sido una vuelta a los orígenes, un cambio radical que fue un regreso. En este sentido, la Revolución continuó en la esfera psíquica el sincretismo de la época colonial. “La Revolución –dijo– inició la reconciliación con nuestro pasado” y tuvo un “carácter único”, pues no se ligó a ninguna de las ideologías revolucionarias de su época. Con la Revolución brotó de nuevo “la corriente igualitaria y comunitaria, doble legado de Mesoamérica y de Nueva España”. Así surgió ese tercer México impulsado por una “corriente subterránea que se creía desaparecida”.
De allí también nació el PRI, “un partido sui generis resultado de un compromiso entre la democracia auténtica y la dictadura revolucionaria”. En realidad, ese peculiar partido fue el instrumento de un Estado despótico que había fosilizado a la Revolución. Pero Paz no quiso ver esa cruda realidad: no se convirtió en un liberal ni tampoco abrazó la socialdemocracia. Se mantuvo en ese territorio extraño que había surgido del subsuelo, que no era “una dictadura pero sí una sociedad bajo un régimen paternalista que vivía entre la amenaza del control y el premio del subsidio”. Cuando gran parte de la izquierda y de la derecha luchaba por la democracia, Paz lo ignoró y asumió que solo él y unos pocos más habían defendido la idea de una “democracia auténtica”. Enseguida afirmó que las democracias modernas estaban corroídas por una gangrena moral y que no sabía hacia dónde iba el mundo. Pero, optimista, creía que los hijos de Quetzalcóatl y de Coatlicue, de Cortés y la Malinche, ya habían penetrado en la historia de todos. “La enseñanza de la Revolución mexicana –concluyó– se puede cifrar en esta frase: nos buscábamos a nosotros mismos y encontramos a los otros.” Es la misma idea que impulsó las reflexiones que culminaron en El laberinto, y que había estimulado Antonio Machado: la incorporación de México en la historia universal.
En su biografía de Octavio Paz, Christopher Domínguez Michael habla con gran emoción de la muerte del poeta. Cuenta que, tras la ceremonia fúnebre, tuvo una discusión con un escritor que estaba indignado porque las pompas militares y el poder nacional del Estado se habían apoderado del ritual de despedida. Domínguez Michael le espetó una gran verdad: que Paz se habría sentido contento de que la Revolución mexicana lo hubiese abrazado y dado su refugio final. Le parecía el probable desenlace de los argumentos que Paz había esgrimido en El laberinto de la soledad.9 Se habría sentido satisfecho de que la nación lo recibiese en su seno. Creía, como dijo en El laberinto, que la nación es “esa parte de México que ha asumido la responsabilidad y el goce de la mexicanidad”. Morir en el seno de la Revolución y de la nación le habría encantado. Aunque Paz trató de escapar de la mexicanología, él mismo tendió las trampas que lo dejaron encerrado en la búsqueda inútil pero emocionante del ser, la psique o el carácter del mexicano. Por ello murió en olor de mexicanidad. ~
Este ensayo forma parte del libro Corrientes alternas. Antología de verso y prosa, de Octavio Paz, edición conmemorativa de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.
- Samuel Ramos, “Nuevas ideas sobre el mexicano”, La República. Órgano del Partido Revolucionario Institucional, junio de 1950. Este texto, que había pasado desapercibido, ha sido rescatado y publicado por Héctor Aparicio en Letras Libres, núm. 277, enero de 2022. ↩︎
- Christopher Domínguez Michael, Octavio Paz en su siglo, Ciudad de México, Aguilar, 2014, p. 328. ↩︎
- Ibid., p. 326. ↩︎
- Enrique Krauze, Redentores. Ideas y poder en América Latina, Ciudad de México, Debate, 2011. ↩︎
- Roger Bartra, “Octavio Paz, Redeemer”, Literal, 29, 2012, pp. 32-34. ↩︎
- Roger Bartra, “¿Votará Octavio Paz por el PC?”, Unomásuno, 8 de junio de 1979, p. 3. ↩︎
- Octavio Paz, “PRI: hora cumplida (1929-1985)”, Vuelta, núm. 103, junio de 1985, p. 12. ↩︎
- Agustí Bartra, Sobre poesía, Barcelona, Laia, 1980, pp. 153-154. ↩︎
- Christopher Domínguez Michael, op. cit., pp. 568 y ss. ↩︎