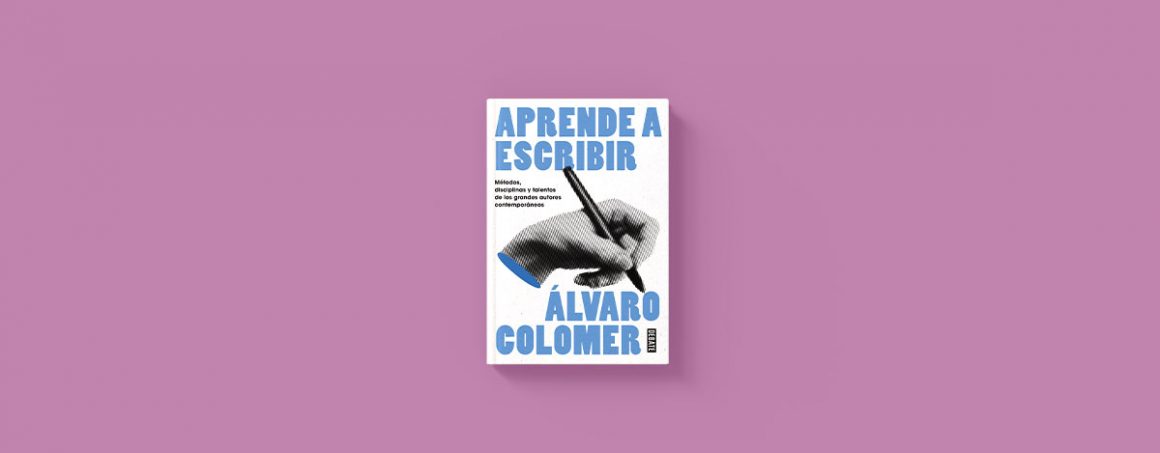Siempre me han fascinado los relatos sobre la escritura de los grandes autores de la literatura. Quizá tenga mucho que ver con el hecho de que formo parte de una profesión, la de historiador, que ha negligido o directamente cuestionado, en buena parte del siglo XX, la importancia de la escritura. Por esta razón, evidentemente, casi nadie nos lee, a pesar de que el interés por la historia continúe siendo elevado. Se trata de aquello que John Lukács denominaba el “hambre de historia” de las sociedades contemporáneas, que ahora sacian sobre todo periodistas, escritores o guionistas. Comoquiera que sea, los historiadores tenemos mucho que aprender de los novelistas, cuentistas y poetas. No sugiero, evidentemente, que los historiadores deban elaborar a partir de ahora novelas o algo por el estilo, sino una historia bien escrita y, por ende, una mejor historia. Esto ocurre cuando el historiador se plantea, tanto en términos teóricos como prácticos, la cuestión de la escritura como elemento constitutivo de la investigación y de su misma articulación conceptual. Los historiadores producen relatos –aunque no todos los relatos sean iguales ni tengan el mismo valor–; narran, en fin de cuentas. Los literatos –y, asimismo, los cineastas– pueden enseñarles maneras nuevas o alternativas de narrar, de estructurar o de presentar sus trabajos. Y además, no se olvide, la lectura de novelas y otras obras literarias fomenta la imaginación literaria, tan inusual pero tan esencial para un historiador. Imaginar al otro, en este caso al otro del pasado, está –o debería estar– en las bases de una disciplina que, según las definiciones canónicas, se ocupa de los individuos en el tiempo.
Sirvan las palabras del párrafo anterior para entender adecuadamente las razones que impulsan a un historiador académico a reseñar un volumen aparentemente alejado de sus supuestos intereses. ¿Cómo escriben los grandes escribidores? Esta pregunta me lleva a imaginar a Gustave Flaubert declamando a voz en grito las frases recién elaboradas o a Gabriel García Márquez tecleando una vez tras otra la misma página en su máquina de escribir hasta obtener un texto perfecto. No otra cuestión se plantea el periodista y escritor Álvaro Colomer en su nuevo libro, Aprende a escribir, centrándose en autores vivos españoles e hispanoamericanos –más un portugués, Gonçalo M. Tavares–. A la mayor de ellos, la uruguaya Ida Vitale, nacida en 1923, le reserva un lugar de honor como conclusión del volumen. En la obra se recopilan un buen número de textos publicados en Zenda en los últimos años –además de algunos inéditos–, que parten de una previa conversación sobre la materia con los creadores para indagar sobre sus técnicas, rutinas, manías, miedos o reglas a la hora de componer una novela, un cuento, una poesía, una obra de teatro o un ensayo. El conjunto, con 84 breves capítulos, está dividido en cuatro partes, como el propio proceso creativo –inspiración, escritura, corrección, publicación–, aunque no resulte siempre fácil separar lo uno de lo otro, en especial la escritura y la corrección, que pueden ser etapas diferentes o simultáneas. Los autores quedan adscritos a uno de los bloques teniendo en cuenta el aspecto en el que más hicieron hincapié en las entrevistas previas. En cada parte, el orden responde a un criterio de edad, de más a menos. Las inauguran, respectivamente, Luis Mateo Díez (1942), Cristina Fernández Cubas (1945), Vicente Molina Foix (1946) y Manuel Vicent (1936), mientras que las cierran Mario Obrero (2003), Luna Miguel (1990), Laura Chivite (1995) e Irene Vallejo (1979).
Cada texto constituye un elaborado retrato literario, tan ingenioso como preciso en su estructura interna y prosa. Como en toda lista, siempre falta alguien. Resulta inevitable. Tampoco se nos dice que el elenco esté cerrado, sino que parece –y esperemos, para disfrute de sus lectores, que así sea– ampliable en el futuro. Dos diferencias a la hora de encarar el proceso creativo resultan palmarias: la generacional y la genérica (de géneros literarios, bueno es explicitarlo para evitar malentendidos; la del otro género, en cambio, me parece aquí intrascendente). Entre los autores de más edad encontramos algunos resquicios de una ya casi pretérita figura del escritor, de origen romántico, bohemio o comprometido. El representante más claro de ello es Vicente Molina Foix, que se autoconsidera de la generación de la estilográfica. En el extremo opuesto hallamos a Marta Sanz, que asegura que su trabajo es tan vulgar como el de un operario de una fábrica o un reponedor de un supermercado. No pueden pasarse por alto, asimismo, las variaciones que se producen en un mismo creador a lo largo de su vida: de la escritura noctámbula a la de día (Elisa Benavent), de regar las letras con alcohol a hacerlo con café (Enrique Vila-Matas), de no tener horarios a fijarlos (Mariana Enríquez) o de pasar, como distinguía Miguel de Unamuno, de autor vivíparo a ovíparo (Javier Cercas). La segunda de las disimilitudes se produce a la hora de pensar o escribir, según el caso, una novela, un cuento, una poesía o un ensayo. Karmelo C. Iribarren habla de estar “en modo poeta”, mientras que Pere Gimferrer asegura que nunca se ha sentado en una mesa para escribir un poema. Incluso cuentan algunos escritores, como Antonio Soler, que no afrontan de la misma manera una novela: si es larga exige periodos de trabajo diario breves, si corta, justo lo contrario. Horacio Castellanos Moya opone aquellas que reclaman un trabajo metódico con calendario fijado a las que requieren una escritura explosiva.
Estima Colomer que María Dueñas es el autor más metódico y Fernando Aramburu el más ordenado del panorama narrativo español, pues cumple una rutina de lunes a domingo y se exige un mínimo diario de quinientas palabras. Eva Baltasar, por el contrario, piensa que no hay que forzar la escritura y que la literatura no es una obligación. El palmarés de más maniático lo encabeza, sin duda, Bernardo Atxaga, que se considera raro y necesita trasladar todo lo que tiene encima de la mesa de trabajo de su casa a la de una cafetería o bar si ha decidido escribir en dicho lugar. En cambio, Espido Freire, Cristina Rivera Garza y Luis Mateo Díez confiesan no tener ningún tipo de manía. Solamente las tienen, asevera la primera, los que se las pueden permitir; eso son tonterías, remacha la segunda, que nada tienen que ver con el oficio. Existen también diferencias entre los que escriben de día (Arturo Pérez-Reverte, Alicia Giménez-Bartlett) y los de la noche (Julio Llamazares o Luna Miguel), los que tienen horarios fijos (el ya citado Pérez-Reverte o Jordi Soler) y los que no (Rosa Montero, Alma Guillermoprieto, Cristina Fernández Cubas) o, igualmente, entre aquellos que tienen un lugar fijo de escritura, como la “cueva” de Gustavo Martín Garzo, y los que lo hacen en cualquier parte. Antes de ponerse a escribir, unos toman bastante café, como Juan Villoro, o calientan leyendo versos, como Élmer Mendoza, mientras otros, como Luna Miguel, prefieren masturbarse, correrse y empezar a teclear con los dedos sin lavar. Luis Mateo Díez no empieza la obra sin tener el título y, por el contrario, Irene Solà no sabe de qué va la novela cuando empieza a escribirla.
Una cuestión no menor es la de la corrección, en la que las posiciones son extremadamente variopintas, desde la auténtica obsesión de Elvira Navarro –escribir es reescribir–, Guillermo Arriaga –transcribió su novela Salvar el fuego (2020) ocho veces y la corrigió once más–, Enrique Vila-Matas –combinando permanentemente ordenador e impresora– o Élmer Mendoza –a la búsqueda de la sonoridad de las palabras y la perfección formal– hasta Laura Chivite, que prefiere la frescura y fuerza del primer borrador poco modificado. El proceso de corrección, además, puede tener lugar al mismo tiempo que la escritura, al final de cada página –como Ida Vitale– o tras terminar la primera versión de la obra. Y a veces se alarga mucho. La principal conclusión, en fin de cuentas, tras una atenta y placentera lectura del libro de Álvaro Colomer, es que no hay una única manera de afrontar el proceso creativo y la escritura. Cada autor o autora tiene su propio método, aunque a veces se nos antoje más bien poco metódico. No hay normas unificadas, ni hay reglas escritas de obediencia debida. Seguramente sea eso lo que más me fascina de este mundo y me convierte, como al autor de este excelente y muy recomendable libro –a pesar de un título de manual poco afortunado–, en un poco voyeur por mi fascinación por esta vertiente de puertas adentro de los escritores. ~