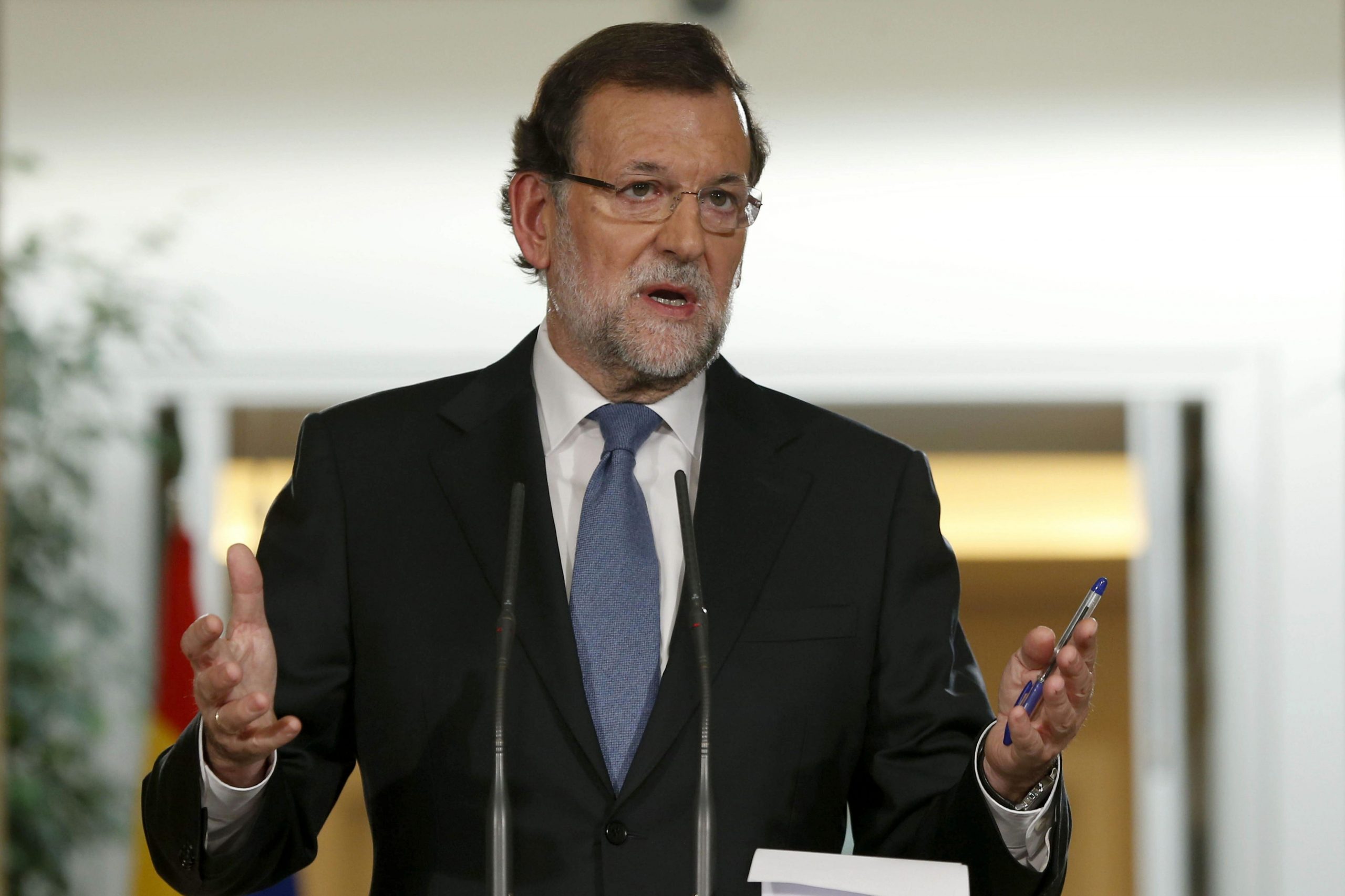Desde hace años se realizan enormes esfuerzos por capturar conceptualmente nuevas dinámicas que desafían cada vez más a las democracias occidentales. Términos como posverdad, populismo, antisistema, antifascismo (en su versión actual), posfundacionalismo, por no hablar de los ya célebres neoliberalismo o posmodernismo, proliferan en papers, artículos y ensayos, con el fin siempre fáustico –aunque nunca reconocido como tal– de ahondar en las causas profundas de las crisis que afectan la vida pública contemporánea.
Hay quienes sostienen que un buen análisis no es el que necesariamente revela un dato novedoso o intrincado, sino aquel que alcanza a ilustrar un sentimiento compartido y evidente que, sin embargo, pasa por alto precisamente por su condición ubicua, difícil de traducir en una llana explicación. Tal vez esta definición se aplique más al periodismo que a las ciencias sociales, las cuales están compelidas a desentrañar asuntos que generalmente no son detectados por todos. En este caso, la palabra clave es desnaturalizar, propia de la sociología.
Paradójicamente, la vida democrática en la era de internet –que algunos ya denominan “postinternet”– alimenta la desnaturalización de numerosas actitudes y conceptos, llegando incluso a incentivar la discusión de verdades provisionales aceptadas por la comunidad científica. Esta desnaturalización (impostada) se asienta en una subversión interpretativa que es amplificada por la velocidad de circulación de las reacciones en las redes sociales. En efecto, resulta muy curiosa la capacidad de muchos usuarios de despacharse ligeramente sobre temas que demandarían algunas horas de lectura y otras tantas de reflexión. Vale señalar que la pandemia profundizó este fenómeno, por la incertidumbre acerca de las medidas necesarias para evitar los contagios y por las sostenidas contradicciones de la OMS.
Así, la facilidad con que cualquier dato o conocimiento puede ser negado o caricaturizado aparece como un nuevo modo de naturalización, que se presenta como su opuesto: una desnaturalización, que aparenta la astucia del sentido crítico por medio de un talante desobediente. A decir verdad, no es más que una falsa desnaturalización que adopta un engañoso escepticismo metodológico dinamizado por multitudes que abonan esa tendencia (naturalizándola), a través de narrativas alternativas a las que gozan de reconocimientos institucionales. De esta manera, influencers catch all desbancan a científicos y profesionales de distintas disciplinas acusándolos de lobbystas o conspiradores.
Estos grupos adquieren una tesitura similar a la de cualquier grupo de presión, a partir de nuevas formas de activismo cuyos efectos en el periodismo, la industria editorial, los gobiernos, las ONG y, por tanto, sobre el sistema internacional, van in crescendo.
¿Tiranía de las minorías?
Resulta evidente que la celeridad que va apoderándose de las interacciones dentro y fuera de internet está teniendo impactos notorios en la política. Esto debe observarse detenidamente, como quien observa a un animal raro, porque si bien son conocidas las consecuencias de las presiones sociales sobre la conducta individual –eje de clásicos estudios sobre el autoritarismo– hoy no se está frente a un problema de esa naturaleza, aunque siempre existirán, desde luego, inducciones a la autocensura a raíz de discursos que diseñan el dilema identitario de la pertenencia, con las consecuencias implícitas y a veces muy explícitas que eso conlleva.
Nunca fue tan accesible y acaso seductora la posibilidad de pertenecer en el acto mismo de participar (y viceversa). Grupos que se autoperciben hostilizados encuentran en redes sociales y blogs espacios fértiles para canalizar sus demandas, que pueden abarcar desde problemáticas vecinales, alimentarias, hasta posiciones ultra. La gama temática es inagotable.
El hecho de que adherentes de alguna causa se agrupen desde internet puede impulsar la visibilidad de demandas excluidas, así como la creación de agrupaciones autoritarias. La exclusión, esgrimida como argumento de victimización, es sumamente delicada, pues puede utilizarse como mecanismo de presión. Aparecen así numerosos conjuntos sociales disconformes con el sistema democrático. Estos grupos corroboran que “no están solos” y, en una suerte de dialéctica de la democracia liberal, las instituciones liberales se ven ante el dilema de tramitar de algún modo sus demandas, en un caso por antonomasia de la paradoja de la tolerancia de Popper.
Es bien sabido que internet puede promover una deliberación enriquecedora acerca de los más diversos asuntos, pero también lo contrario: esto es, la aparición de grupos antidemocráticos cuyas motivaciones se basan en compartir algún rechazo que más cohesiona cuanto mayor intensidad demuestran sus miembros. Así sucede con terraplanistas, antivacunas, grupos que fomentan medicinas alternativas (muchos de los cuales cohabitan con movimientos veganos y otros que rechazan el discurso científico), la cultura woke, el movimiento boogaloo, la izquierda identitaria y sus derivas antisemitas, entre tantos otros.
Estos movimientos, aunque distintos entre sí, comparten un clásico patrón anti-élites, pero en clave posmoderna: es decir, sin totalizaciones ni aspiraciones universales, ensalzan posiciones minoritarias que sus miembros suscriben con orgullo. La versión posmoderna de Tocqueville: la tiranía de las minorías, como hace varios años la identificara Alain Finkielkraut.
La democracia liberal y el populismo
El posicionamiento de la política ante estos fenómenos “de masas” (hiperfragmentadas) es impreciso. Partidos y coaliciones se fraccionan a partir de coyunturas que llevan a sus candidatos a afirmar una cosa e insinuar su antítesis en un mismo marco discursivo, pues deben suturar escisiones simbólicas cuya traducción electoral es sinuosa. Lo político, el espíritu de confrontación, caro a Schmitt, sigue desafiando a las instituciones creadas para encauzar aquellas divisiones que hoy se configuran, a izquierda y derecha, desde el rechazo a la política.
Así, la lógica imperante entre crecientes segmentos de electores en Occidente consiste en exigir, en nombre de las reglas democráticas, una representación difícilmente realizable por los partidos políticos, pues estos se ven ante el desafío de satisfacer un discurso anti-élite que en gran medida va en contra de ellos mismos, y al que, a su vez, no pueden desatender, por cuestiones electorales.
Las instituciones liberales comienzan a asumir de manera resignada que tendrán que coexistir con el populismo. El carácter conflictivo de la vida política parece reavivarse mediante la exaltación del tabú democrático, de todo aquello que la democracia liberal supo confinar al orden de lo antidemocrático, de lo normativamente inaceptable. Retorna de este modo, arrebatado y orgulloso de sí, mucho de lo que fuera reprimido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta vez en clave estrictamente populista, para reclamar su lugar en el escenario de la historia, agotando o queriendo agotar, como dijera Borges del barroco, sus posibilidades, y lindando con su propia caricatura. Una caricatura que, ciertamente, el liberalismo deberá estudiar y comprender en profundidad para así evitar que termine por transformarlo y desdibujarlo definitivamente. ~
es politólogo, consultor y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).