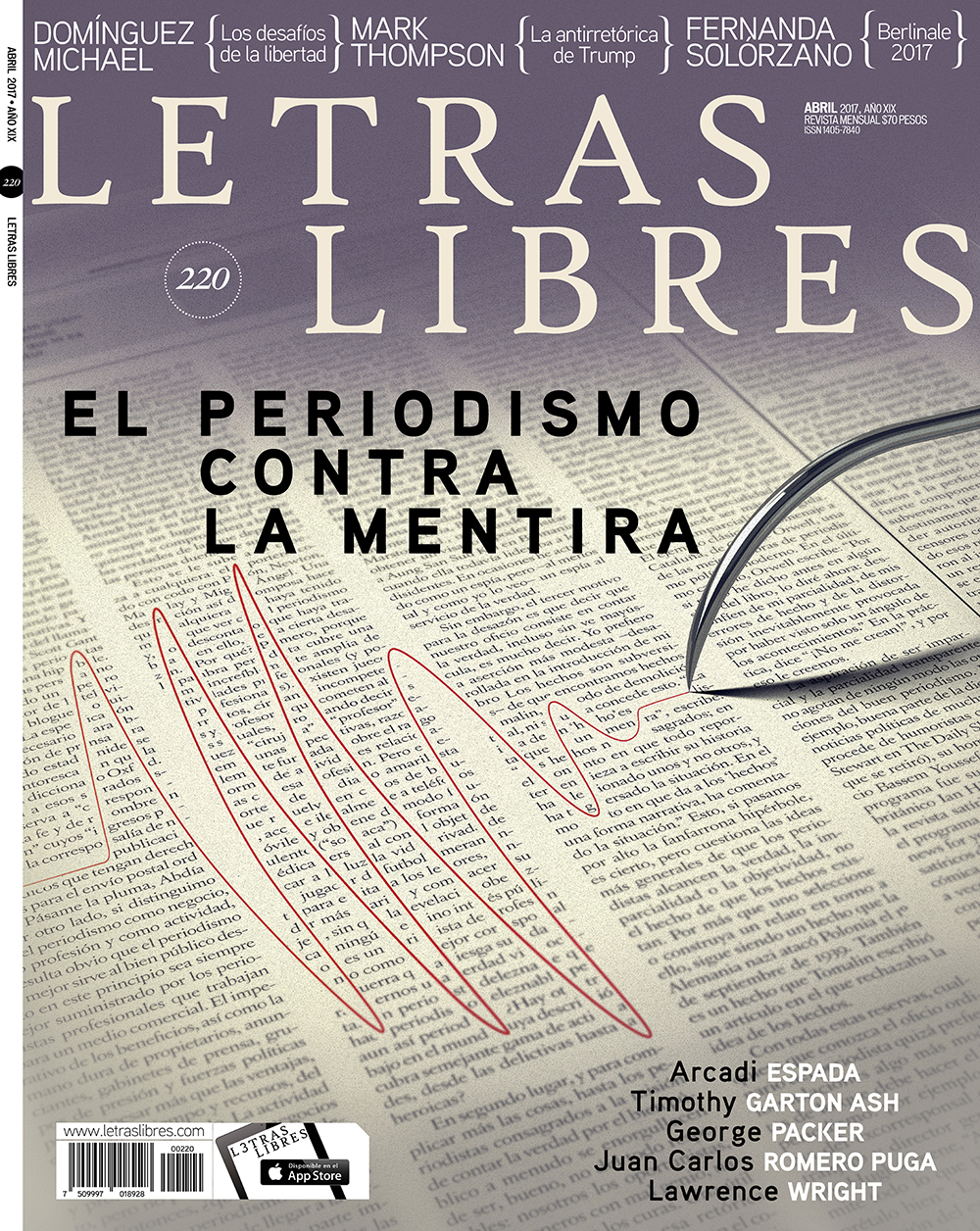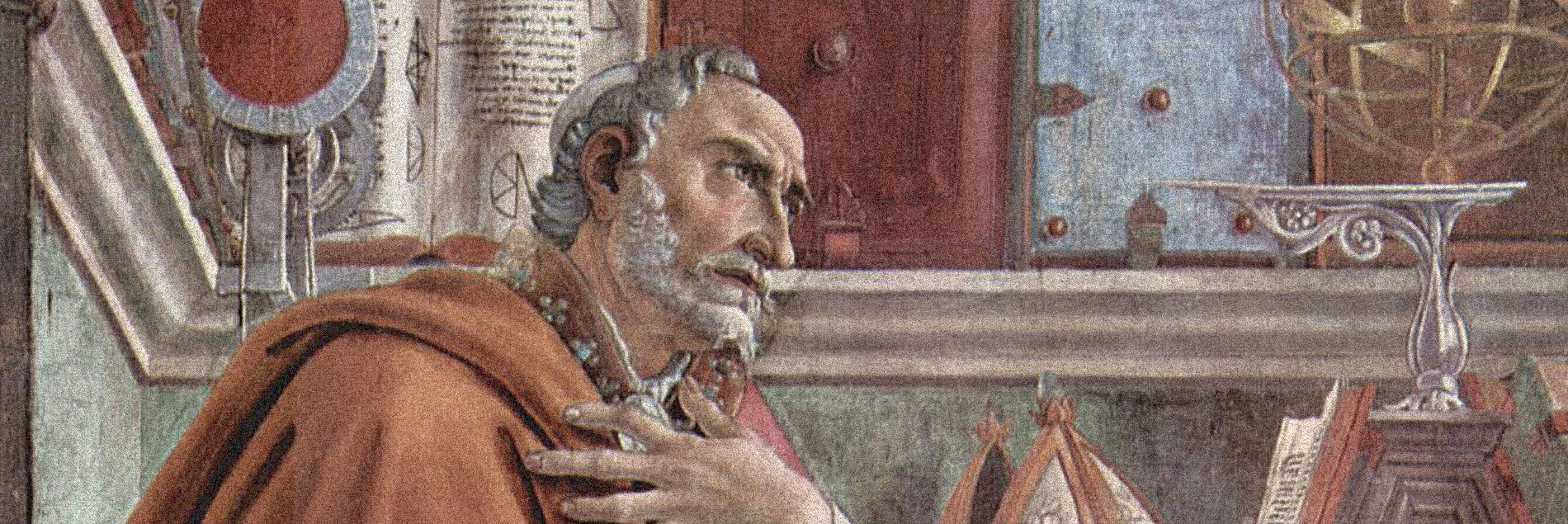Malva Flores
Galápagos
Ciudad de México, Era, 2016, 62 pp.
Por el epígrafe de Darwin sabemos que es una isla donde “todos los organismos tienen, sin embargo, cierto grado de parentesco”; por el de Victor Hugo, que es una “larga noche hecha por el exilio”. Por la lectura, vienen a la cabeza Próspero y las voces sobrenaturales (“the isle is full of noises”, dice Shakespeare; pero “si las voces fueran inteligibles, sería menos isla”, comenta Browning). Galápagos –sin artículo: no son “las Galápagos” sino el exilio, en singular– es un trayecto que comienza en versos, con una suerte de prólogo en Coyoacán, y se va transformando en versículos y en una deriva de cosas conocidas. Versículos, no prosa. Esto es determinante: el coloquio interior y la recurrencia de Victor Hugo no son arreglos de información según la sintaxis sino la composición con la que Malva Flores intenta componerse y entender las voces que fabulan su conciencia y las cosas y lugares que conforman el exilio. Todos los poemas de Galápagos tienen un epígrafe (son las voces de la isla), o parten de uno, excepto los que dialogan, refutan o continúan al Victor Hugo de Ce que c’est que l’exil (un librito de ensayos con los que buscaba dar sentido a su exilio de 1851 –obra que yo no conocía y ahora debo a Malva Flores). En eso coinciden: los persigue el rumor, la música y el ruido de la propia memoria, que chocan con el ruido del lugar ajeno, en donde uno no da miedo y el peor riesgo es la autocompasión. Pero los exilios de Hugo son muy suyos: brillantes, profundos, conmovedores; uno sabe lo que va a decir, lo dice en efecto, y uno se sorprende: “Todo está permitido en vuestra contra; usted está fuera de la ley, es decir, fuera de la equidad, fuera de la razón, fuera del respeto, fuera de la verosimilitud.” Los de Flores son discípulos que quieren creer al viejo, por su temple, pero con una esperanza solo de actitud, sin arraigo: “siempre fue eso: domesticar tu sombra”. El exilio del viejo peleonero terminaría con el retorno; el de Malva Flores comienza, precisamente, con el retorno: “Diez años me tomó regresar a Galápagos”, dice con ese ardid de todo el libro: un verso culto (dos hemistiquios heptasílabos) que quiere parecer un dicho coloquial.
Y es notable la calidad y el tono general de Galápagos, aparentemente simple, pero difícil de sostener: son versículos, pero casi siempre con la afinación de la prosodia del verso culto (el acento principal en sexta sílaba, o en la cuarta y octava), de modo que queda una musicalidad suave, una suerte de lira o silva moderna que se incumple y alarga. “Enigmático, ¿no?, el ritmo y tedio de la prosa que canta…”
El libro está recorrido por algo del orden de lo dramático y de la narración. Pienso en el sentido que halla Chesterton: el protagonista de un drama, por ejemplo Edipo, es el último en enterarse de la verdad; ignora aquello que todo el público sabe. Al contrario, una estructura narrativa coloca la ignorancia en el lector y el saber en el narrador: el último en enterarse es el lector. Ambas ignorancias, ambos saberes, forman la peculiar atmósfera de Galápagos. Como en el drama, Malva Flores ignora el sentido en que se desenvuelven sus días desde que inició su exilio; sabe que la envuelve algo ominoso, pero no logra ni cumplirlo ni desentrañarlo: es “una torcedura del mundo, un error cometido sin pecado o un pecado convertido en error de cálculo, atadura”. En este sentido, Galápagos es un libro dramático: la protagonista lleva a cabo, actúa, una ignorancia, como si el interlocutor (quizá Victor Hugo) o el lector, pues, estuviera en la posición de saber. Pero no es así, desde luego. Y peor porque el libro hace al lector creer que habrá de descubrir una narrativa, historias convergentes de seres con “cierto grado de parentesco”, que no necesitan recordarse su propia historia común: la saben.
De modo que el lector queda con dos ignorancias y ningún saber: “las causas del destierro ya no importan sino encontrar algún punto de apoyo”. Buen lugar para la poesía. Ni drama ni historia se entregan. Queda el acoso de las Erinias, que no te pueden tocar pero te secan el alma: “las arenas parlantes van devorando todo. Un bla bla bla. Un ruido que se agita en lugar de los nombres”, y uno llega cuando alguien ya llevaba largo rato hablando y se le escucha cantar por la noche y solamente reconoce que el canto es bello y triste, pero no es un treno final sino una noche de tantas, en que alguien dialogaba con sus fantasmas mientras “todo fue, lentamente, oscureciendo la casa, la memoria”.
Hay una suerte de autorreproche moral y anímico. No quiere ceder al secuestro emocional. Es un temple estoico, pero derrotado. Y en eso consiste, a la vez, la debilidad de la poeta, el temple de su libro y la empatía con su lector. ¿Por qué resultan tediosos y grises los colores vivos bajo el sol, el mar, el aire? Porque Galápagos es un exilio: uno está de prestado y la patria no es un lugar sino la memoria y la derrota. No es un libro depresivo; es una larga lucha emocional –sobreviviente, adaptativa, darwiniana– contra los demonios de la anomia y un pasado que, por ido, parece añorable, igual que esos lugares perfectos y abominables, por su vacuidad, por su venalidad, porque no quiere uno estar ahí pero es mejor. Muchas cosas malas en medio de muchos bienes sin importancia y el poema es el ámbito, quizás espacial, en donde la poeta se defiende de una estupidez ambiente.
No es drama, no es narración, pero tampoco es un libro de poemas sueltos. Malva Flores ha escrito un libro raro, valioso y desigual. Y esa es una de las mayores virtudes de Galápagos: es desigual porque está escrito en una lengua poética que quiere volverse coloquial (es un decir porque no hay poesía que incurra en las torpezas de dicción, o pobreza de sintaxis, con las que hablamos: la coloquialidad es un recurso musical también, de modo mustio, de un orden culto; es decir: todo poema es composición musical en tanto que se trata de la construcción de un habla que ordena el caos sonoro del cráneo).
Es un libro ambicioso, pero sin las presunciones ni las vulgaridades de la ostentación: no hay estallidos ni serpentinas para públicos gigantes; ambiciona otra cosa: hallar a alguien, cantar para los seres interiores y para quien se acerque a oír. No hay apuestas formales incumplidas, lo cual no quiere decir que las formas y técnicas sean simples; no lo son, pero Malva Flores evitó defraudar su ánimo o sus recursos. Es un libro armónico, sabio, inteligente y triste, que apela a la memoria y promete un drama y una historia ausentes, que no llegan. Todo eso. Es un libro que acepta visitas posteriores y sé que lo leeré de nuevo. ~
(ciudad de México, 1962) es poeta y ensayista.