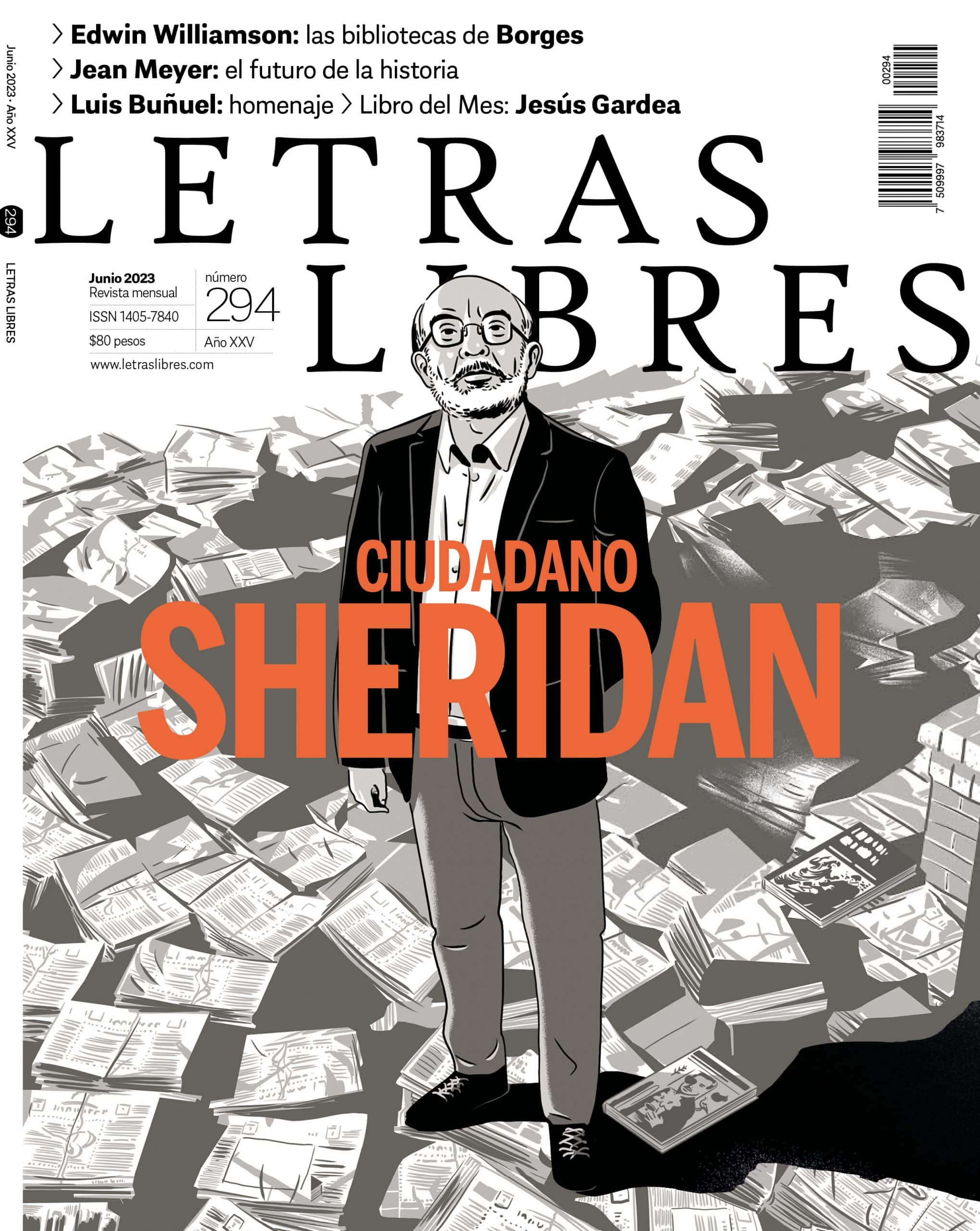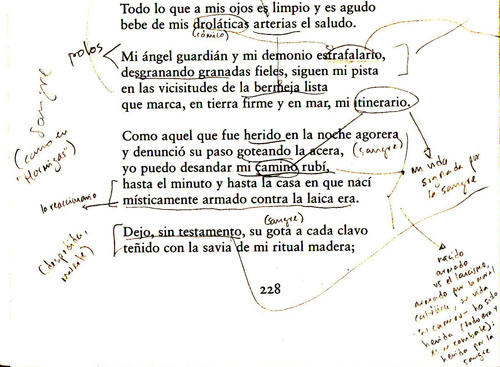Con una oralidad no exenta de desparpajo, el debut novelístico de Aida González Rossi (Santa Cruz de Tenerife, 1995) conmueve y desconcierta. Leche condensada relata la historia de Aída, una niña de doce años que vive junto a su madre frente a la playa del Médano. Tiene un “primo idéntico”, Moco, nacido el mismo día que ella; un grupo de amigas con las que se emborracha y hace pijamadas; una mejor amiga, Yaiza, a quien debe proteger y a quien terminará engañando; un padre alcohólico y una abuela conciliadora. Todo estructurado como si se tratara de una partida de Pokémon, cada capítulo un ataque distinto, y con los videojuegos y las redes sociales, en particular el Messenger, como hilos conductores.
Puestas las cartas sobre la mesa, el lector podría pensar que González Rossi bebe de Nefando de Mónica Ojeda, con esa fijación por los alcances y límites del lenguaje; o bien de Vozdevieja de Elisa Victoria, con esa prosa tierna y bruta a la vez, enmarcada en la infancia; o bien –la referencia es inevitable– de Panza de burro de Andrea Abreu, o de Supersaurio de Meryem El Mehdati, ambas escritoras canarias, al igual que Aida. En efecto, las influencias saltan a la vista, y es precisamente esa mezcla de ingredientes –caótica, desordenada, salvaje y al tiempo delicada– la que hace de esta novela una propuesta insólita, pero también un brebaje difícil de digerir.
Leche condensada es, simultáneamente, un libro oscuro y luminoso, y lo es incluso en su estructura interna. Los capítulos, y sus respectivos ataques Pokémon, son prácticamente ornamentales, pues no aportan mucho al desarrollo de la historia. En cambio, bifurcada en dos –la primera parte, fundada en la relación de Aída con Moco; la segunda, en el vínculo de Aída con Yaiza–, se convierte en una coming of age con tintes escatológicos y violencia sexual, una novela sobre la búsqueda de uno mismo y la necesidad de entenderse, de entender el cuerpo y sus cambios, y sobre la dificultad de poner en palabras aquello que no se sabe bien a bien qué es, cómo se traduce, cómo se define, cómo se experimenta.
Ya en las páginas iniciales, la autora –que antes había publicado dos poemarios, Deseo y la tierra (2018) y Pueblo yo (2020)– concatena una serie de imágenes poéticas que terminan entorpeciendo el ritmo de la narración. Por ejemplo: “Él es el único niño que no se esconde ahora entre los coches, temeroso de la venganza de las niñas, mientras los cielos con estrellas estregadas mezclan las colillas de los ceniceros con coca-cola y hacen fuerza entre todos para agitar.” La metáfora, que hace alusión a otra de la página anterior (“mientras estrega, se fija en las puntas de los dedos de los chicos: parecen estrellas. Derretidas y a punto de arrastrarse por los cachetes de las chicas”), es muy visual, pero no deja de ser críptica, y valerse de este recurso de forma reiterada termina por fatigar al lector. Esto da pie a que, en particular en la primera parte, se diga mucho y poco: es tarea ardua sostener el tono y la potencia de estas imágenes a lo largo de casi doscientas páginas. No obstante, a medida que Leche condensada avanza y se van destapando las distintas capas de la trama y se descubre la peculiar relación de Aída con Moco y la complejísima, sutil, atroz, forma de delinear a estos caracteres, el lector se percata de que, pese a lo que pudiera parecer en un principio, no está ante un arrebato literario, sino ante una propuesta calibrada y minuciosa.
Moco es su primo, su defensor, su amigo; Moco es abrir la boca para que la abuela les eche dentro un chorro de leche condensada; Moco es la infancia y la pubertad y la adolescencia que se acerca; Moco es la contención y la urgencia; “Moco es no decir, Aída es querer saberlo todo”; Moco es abusar sexualmente de Aída en el sótano, una y otra vez; Moco es decirle “gorda jedionda, puta de mierda, vacaburra y ojalá te reventaras y ojalá mi prima fuera otra y ojalá tuvieras tetas, si ella le dice que no”. No es Moco un personaje fácil de dibujar: en un arduo (y no siempre logrado) equilibrio entre el estigma, la denuncia y el cliché, la autora presenta a un Moco antaño entrañable, muy apegado a Aída, cercano a ella; alguien que se le escapa conforme pasa el tiempo, alguien a quien solo logra retener a través de la sumisión, de la incondicional obediencia: “Ahora, sin embargo, piensa no puedo renunciar a esto. Esto es lo último que le queda, la boya a la que se agarra, lo que, cuando va bien, le provoca chispazos en el estómago y en el cielo de la boca, lo único que la defiende de todo. Como Moco la defiende a ella, desde siempre, de todos. […] Por qué las cosas no pueden durar lo que dura quererlas, se pregunta.” Y también: alguien a quien Aída quiere y deja de querer.
Hay un antes y un después del juego de verdad o atrevimiento que acontece hacia el ecuador del libro: en él, Yaiza, su mejor amiga, y Moco se besan. El movimiento en relación con estos vínculos es pendular, anárquico, desesperado: a medida que Aída se acerca a Moco, este se aleja, se marcha con sus “amigos jediondos”; en cambio, para mantener a salvo a Yaiza (a salvo de Moco, piensa), Aída deberá apartarse de ella, convertirse en alguien más: “Fran, 16, Santa Cruz”, un usuario de Messenger que la protagonista se crea para poder interactuar con su amiga y que le sirve como alter ego. En cierto modo, Fran le abre a Aída un abanico de posibilidades insospechadas: “escondida, disimulando, disfrutas de la fascinación y de ver algo increíble y de dejarte llevar por un impulso, y anticipas a la vez el enfado que podrías provocar si te trincaran”. Por un lado, Fran le permite a Yaiza explorar su identidad, su sexualidad, sus emociones escondidas; por otro, lleva al lector a cuestionarse: ¿quién controla a quién? ¿Es Aída quien lleva las riendas de Fran, de sus conversaciones, de los secretos que comparte con Yaiza, o es Fran quien se adueña de Aída, apropiándose de todo aquello que no se atreve a admitir en la vida verdadera?
Pero no hay que confundirnos: González Rossi no busca en los videojuegos o las redes sociales una forma de alienación de la realidad. Más bien, se vale de ellos para indagar en la búsqueda de uno mismo: sentirse otro, saberse otro, escribirse otro, poder controlar a alguien que eres tú y no eres tú, ser alguien que habita un mundo virtual, infinito, que es gobernado desde fuera por ti mismo: un mundo que puede ser un regalo o una trampa: “Lente del pibe falso que empezó como una salvación, como un apartar a Yaiza de los labios enmoquecidos de su primo y hacerla mirar fijamente unos que no puedan besarse, y se convirtió en poder decirle: / me gustas Yaiza / gracias por ser tan dulce Yaiza.”
Aunque el tránsito hacia la adolescencia se revela como un proceso tortuoso, con una familia rota y cambios en el cuerpo, con el miedo a contar las cosas o a no saber cómo hacerlo, con unas amigas que te dejan de hablar y luego piden perdón, y un primo que ya no es quien solía ser sino todo lo que no quieres que sea, el libro no es en absoluto pesimista. Porque Leche condensada de Aida González Rossi, con sus virtudes y defectos, es una carta de amor a la infancia, es un poco de leche condensada y un no quererla más: es un abrazo torpe, un yeso en el brazo, un poco de sal. ~