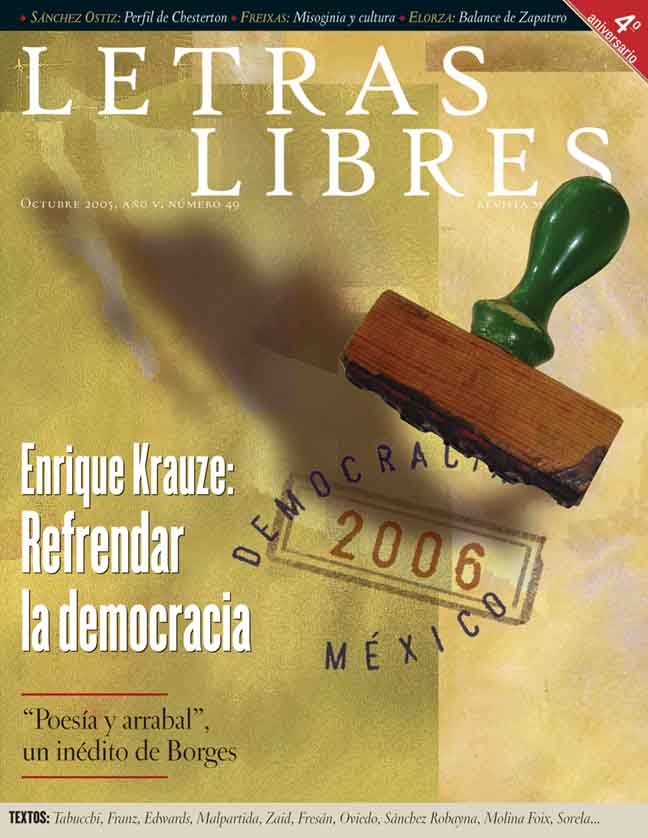Las oscilaciones pendulares han sido un fenómeno habitual en la historia de la España contemporánea. La última registrada consistió en el relevo del Partido Popular por el Partido Socialista al frente del gobierno del país, como resultado de las elecciones del 14 de marzo de 2004. El trauma ocasionado por el vuelco electoral resulta difícilmente explicable si pensamos que no existe entre estos dos partidos el enfrentamiento que se registrara en el pasado entre izquierdas y derechas españolas en cuanto al modelo de sociedad, y que hasta fecha bien reciente ambos coincidían en la aceptación y en la defensa del régimen político definido por la Constitución de 1978. Incluso estuvieron de acuerdo en un tema secundario, pero de notable alcance simbólico, como fue la concesión de la ciudadanía española a los veteranos de las Brigadas Internacionales que participaron con el bando republicano en la Guerra Civil. (El contraste con las reacciones ante la retirada de la estatua de Franco puede servir como indicador del cambio de clima y de la involución sufrida por el PP.) La coalición establecida implícitamente en la primavera de 2001 para lograr en Euskadi una victoria del constitucionalismo sobre el PNV fue la última muestra de ese entendimiento de fondo.
A partir de ese momento, la divergencia fue cada vez más acusada, culminando en la doble lectura de los resultados electorales y de los respectivos comportamientos entre el atentado del 11 de marzo y la votación. Hasta el punto de que en las conclusiones que cada uno va a establecer en la Comisión Parlamentaria sobre el 11-M prevalecerá el carácter de actas de acusación sobre el análisis del episodio terrorista. La entidad del despropósito fue puesta de relieve discretamente en las declaraciones ofrecidas a Le Monde con ocasión del primer aniversario por el responsable de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España: los españoles se equivocaban al centrar su atención en el 14-m, olvidando la cuestión principal, el fanatismo islamista. No sólo eso. A pesar de todas las pruebas en contra, los populares siguieron buscando un vínculo imposible de los terroristas con ETA. Por su parte, para los medios próximos al PSOE, lo esencial es probar que el atentado careció de efectos sobre el voto, aunque el PP se hiciera merecedor de la derrota por sus engaños sobre la autoría; para el PP, el atentado, donde ETA tenía que estar implicada porque sí, fue la causa de una derrota injusta, propiciada por el juego sucio de las manifestaciones que los socialistas montaron en la víspera electoral. Pasado más de un año, las brasas de aquel incendio no se han apagado. El éxito político de Al-Qaeda, deliberado o no, resulta innegable al haber producido un deterioro aparentemente incurable en la convivencia democrática. Basta leer los principales diarios de la capital, El País en la vertiente gubernamental, ABC, El Mundo y La Razón en la opuesta, o escuchar los programas estrella de la ser, la COPE y Onda Cero para comprobar la virulencia alcanzada en el curso de la prolongada confrontación. En especial, las columnas de Federico Jiménez Losantos en El Mundo, y sus comentarios y los de sus asociados en la tertulia de la COPE y en Libertad Digital, se caracterizan por una agresividad que literalmente alcanza un nivel próximo a la creación de un ambiente de guerra civil.
La viscosidad derivada de ese clima de intransigencia se proyecta incluso sobre sectores de la actividad intelectual en apariencia muy alejados del debate político. Incluso un diario como El País, que hace del tratamiento sereno de los temas una seña de identidad, dio en los últimos meses de 2004 pruebas de nerviosismo, cuando un crítico publicó en su suplemento literario una dura reseña sobre la última novela de Bernardo Atxaga, El hijo del acordeonista. Para quien esto escribe, el libro se encuentra muy por debajo de la obra que llevó a la fama al escritor guipuzcoano, está cargado de tópicos ruralistas y falsea aspectos decisivos de la historia vasca contemporánea, tales como la participación del carlismo en la represión franquista y esa ETA envuelta en el manto de “movimiento de liberación nacional”. En cualquier caso, una crítica libre es un componente indispensable en una prensa independiente, y por ello la exagerada reacción dio lugar a una protesta de decenas de intelectuales de relieve, entre ellos Fernando Savater y Félix de Azúa. Y cuando a Atxaga los disconformes le sugirieron que respaldara la protesta en nombre de la libertad de expresión, el escritor, más tarde avalista electoral de la Izquierda Unida subordinada al PNV, replicó de forma abrupta aludiendo al carácter “vejatorio y parafascista” de lo que los firmantes llamaban crítica de su acordeonista. No les había visto en acto alguno por el cierre de un periódico abertzale ni “contra la tortura en España”, así que, concluía, “no cuenten conmigo para nada”. Los puentes estaban rotos entre personas que habrían sido clasificadas con anterioridad como variantes de la misma izquierda democrática. La ulterior descalificación desde el Partido Socialista en Euskadi contra miembros y simpatizantes destacados —Rosa Díez, otra vez Savater—, discrepantes por la acritud del enfrentamiento con el PP, se mueve en la misma dirección. La consecuencia es bien simple: incluso en los medios y en las organizaciones políticas con mayor tradición de tolerancia, la bipolaridad PP-PSOE, con la consiguiente prioridad absoluta otorgada a la lucha contra el enemigo, impone su ley del blanco contra negro.
Si tenemos en cuenta la importancia de las cuestiones pendientes en los próximos meses, las consecuencias de ese divorcio político pueden ser muy graves. En pleno proceso de reestructuración del Estado de las autonomías, con todos los movimientos nacionalistas pujando al alza, la ausencia de un mínimo diálogo entre los dos grandes partidos deja la decisión en manos de la alianza hoy vigente entre PSOE y el enjambre de grupos nacionalistas, con el truco de acudir al artículo 150.2 —que autoriza sin mayor precisión transferir competencias del Estado a las Comunidades— para evitar la exigencia de una mayoría de dos tercios en el Congreso, requerida para una reforma en regla de la Constitución. Sin ese consenso PSOE-PP, en cualquier caso, el riesgo de fractura social y política está servido. Otro tanto cabe decir de la anunciada apertura de un diálogo con ETA, mirando a la desaparición de la banda, y por supuesto al hasta hace poco peligro mayor, el Plan Ibarretxe, ahora tapado por la propuesta de unas mesas de negociación que llevarían de inmediato a la reconstrucción del frente PNV-ETA.
La política se degrada cuando no existen discrepancias de contenido profundas, por mucha que sea la distancia en cuanto a cultura política o a sensibilidad social, y el odio pasa a primer plano. El pulso entre Felipe González y José María Aznar entre 1993 y 1996 anunció lo que vendría después, y la política de pactos —el capital antiterrorista sobre la justicia— lanzada por Zapatero fue sólo un paréntesis fecundo antes de que la visible inclinación autoritaria de Aznar hiciera el clima político cada vez más irrespirable en la legislatura 2000-2004. El PP gobernó en esos años con la absoluta seguridad de que su hegemonía política iba a prolongarse mucho más allá de las elecciones del 14 de marzo. Era posible ignorar y humillar a quien no suponía una amenaza real, y además ello encajaba con el sentido del poder, y de su continuidad, vigente entre la clientela social del pp. La gente bien, acostumbrada secularmente a mandar, contemplaba con confianza el regreso a la situación perdida en 1982; de ahí que viese en la inesperada victoria socialista del 14 de marzo una usurpación intolerable. La violencia y la obcecación de la campaña antigubernamental del pp en el último año y medio sólo pueden ser entendidas acudiendo a criterios de psicología social.
La actitud política de los populares se ha configurado de este modo como primer factor para el mantenimiento de un alto grado de tensión política y, paradójicamente, como principal punto de apoyo a la hora de legitimar las opciones políticas del Gobierno. Nada sirve mejor a la imagen dialogante de Zapatero que las descalificaciones por todo y para todo de los voceros populares, Acebes y Zaplana. Cualquiera que sea el grado de racionalidad de las críticas del pp, se ve afectado por la pretensión de condenar todas y cada una de las medidas del gobierno socialista. En términos del baloncesto, desde el 14-M los populares vienen ejerciendo un pressing en toda la pista, al censurar con la misma acritud y casi con las mismas palabras la política de diálogo con ETA en Euskadi, las posiciones de política exterior o los atascos de un largo fin de semana. Fue y es una estrategia de desgaste que ha afectado tanto el sistema democrático como la propia credibilidad del aluvión de críticas. Tampoco favoreció la convivencia la sucesión de manifestaciones sabatinas al filo del verano, fuera en apoyo de las víctimas del terrorismo, de la conservación de los papeles de la guerra civil en Salamanca o de los obispos partidarios de la “ortogamia”. A juicio del grupo dirigente del PP, todo vale para el mismo fin. Sólo que el Apocalipsis tiene poco que ver con la convivencia democrática, y ni siquiera atrae votos.
Es en ese marco donde el estilo, la forma de hacer política, el famoso “talante” de José Luis Rodríguez Zapatero, alcanza toda su eficacia. Una y otra vez sus posturas buscan abiertamente el contraste con “la crispación” que dominara la última legislatura de Aznar. Frente a las declaraciones abruptas, la argumentación simplificadora y binaria, la conciencia de la propia infalibilidad, pone sobre la mesa la aparente búsqueda de la conciliación, del pluralismo, del mítico “diálogo”. La condición de comunicador de Zapatero, insegura cuando aún hace dos años se veía obligado a chocar con el muro de Aznar en el debate sobre el estado de la nación, ha adquirido un alto grado de coherencia y de eficacia. Incluso de agresividad bien enmascarada, según pudo apreciarse en el último debate con Rajoy, del que salió claro vencedor. Destruyó al líder popular con la sonrisa en los labios, gesto que sólo abandonó cuando su contrincante cometió el brutal error de mencionar la traición a los muertos en la política antiterrorista del gobierno. En sus intervenciones, el actual presidente ofrece el lado positivo, abierto siempre hacia el futuro de la acción política, frente al museo de horrores que por una u otra causa exhiben siempre sus adversarios. En suma, Zapatero ha ganado al PP sin lugar a dudas la batalla de las formas.
Los límites del progresismo
Los contenidos de esa acción política son más discutibles. En su proyección sobre la sociedad civil, los proyectos de ley y las medidas de Zapatero responden de modo contundente a una visión progresista de las relaciones sociales, en claro contraste con el pasado “popular”. La ley sobre el matrimonio de los homosexuales está convirtiéndose en el buque insignia del cambio, pero tal vez mayor repercusión alcanza la apertura masiva a la legalización de inmigrantes que tanta preocupación ha causado en nuestros vecinos franceses. En silencio, la política de concertación con los sindicatos y de buen trato con la patronal, viable mientras persista el crecimiento económico, responde a ese mismo enfoque, propio de una socialdemocracia posmoderna e integradora.
El balance provisional del progresismo arroja otro signo en el campo de la política exterior. Aquí la lógica de la actuación política de Zapatero, ejecutada con escaso esprit de finesse por el ministro Moratinos, descubre su tendencia a la simplificación de los problemas, lleva una y otra vez a buscar el punto de menor resistencia. El coste vendrá luego. La muestra más visible y más significativa de ese peculiar enfoque ha tenido lugar en el ámbito de las relaciones con Estados Unidos, que pasaron de la luna de miel en la era Aznar a un franco deterioro. Los gestos han ocupado la escena, y con dividendos negativos. Una cosa era retirar las tropas de Iraq, obligación ineludible para Zapatero de cara a su electorado, y otra la forma en que se hizo, invitando a otros países a que siguieran el ejemplo español, del mismo modo que resulta lícito no compartir el diseño imperialista de la política de Washington y es un dislate cometer la afrenta de no levantarse ante el paso en un desfile de la bandera estadounidense. Tenía asimismo sentido buscar la reintegración en Europa, pero la experiencia de unos meses ha venido a probar que el seguidismo respecto del tándem Chirac-Schroeder, en franco declive, es perfectamente estéril, como tampoco aportó la intervención roma de ideas de nuestro presidente en la campaña por el sí en Francia. Además, uno de esos encuentros en la cumbre del eje París-Berlín sirvió para constatar su debilidad de convicciones, cuando tras acompañar sonriente a Putin, le preguntaron por Chechenia y nuestro demócrata respondió que “respetaba” la política allí practicada por el presidente ruso.
Siempre en busca de que el péndulo prolongue su oscilación hasta el punto opuesto a aquel en que lo situaba Aznar, el sesgo tercermundista de la política exterior viene produciendo efectos contradictorios. El reencuentro con Marruecos, convertido ahora en aliado privilegiado de Estados Unidos en la zona, lleva a un abandono del tradicional compromiso con la causa saharaui. En cambio, para el Caribe, populismo puro y duro: cordialidad máxima con Chávez y búsqueda de un viraje hacia la reconciliación a toda costa con el régimen de Fidel Castro. Bajo la guía del nuevo embajador en La Habana, España llevó a la Unión Europea a abandonar la política de intransigencia adoptada en Bruselas como respuesta a la oleada de procesos y condenas de 2003. Los medios favorables al gobierno respaldaban tal iniciativa que en principio había de servir para la liberación de los presos políticos y una mayor aproximación a la democracia, palabra que el gobierno español empezó a olvidar en sus referencias a la isla. Pues a la vista de lo sucedido, el fruto de semejante entrega de calidad es bien escaso. Las excarcelaciones por motivos de enfermedad y el traslado a España de Raúl Rivero suponen ante todo una maniobra de eficaz propaganda para el régimen, que en nada ha cambiado, como no han cambiado los interminables apagones que siguen recordando a los cubanos la terrible ineficacia de sus gestores. Puesto a no cambiar, Fidel Castro ni siquiera ha autorizado la reapertura del Centro Cultural de España, del que se incautara dos años atrás.
Tanto peor para la realidad si no se adapta a las conveniencias de la política adoptada. De momento, el paréntesis de silencio terrorista y la eficacia policial impiden valorar el éxito de la política adoptada ante el integrismo islámico, mucho más preocupada por cargar las culpas del 11-M sobre el PP y de absolver al islam de cualquier veleidad de violencia que de indagar sobre las raíces del fanatismo en nuestro país. Lo políticamente correcto en este punto es, desde el gobierno, rechazar la expresión “terrorismo islámico” para emplear la aséptica “terrorismo internacional”, cargar sobre las desigualdades económicas la culpa única de la violencia y apostar por un islamismo moderado que cierre la puerta a toda preocupación por el conocimiento de lo que hoy son las variantes islamistas. Los medios afines o controlados respaldan fielmente esta política del avestruz. El 11-M queda reservado para jueces y policías en cuanto a la dimensión preventiva y a la atención hacia unas víctimas cuyos portavoces ante la opinión pública comparten el enfoque oficial.
Finalmente, está por ver si los éxitos logrados en el plano de la imagen encuentran el respaldo de resultados concretos en la más ambiciosa de las iniciativas exteriores de Zapatero: la Alianza de las Civilizaciones. En un inteligente artículo publicado por El Correo, Savater ha censurado el empleo del término “civilización” en la línea de Huntington, para designar este conflicto entre islam y Occidente. Pero sean adecuadas o no las palabras, queda en pie la necesidad de buscar un entendimiento y de analizar las causas de la violencia integrista desde ambas orillas. Bienvenida sea, pues, la propuesta de construir un nuevo puente de ideas y de diálogo, compartida por el primer ministro turco, el islamista moderado Erdogan. Sólo hay que lamentar que este promotor no se haya distinguido hasta ahora por una mínima flexibilidad hacia el mundo que llamaríamos por comodidad “cristiano”, ni en la política cultural concerniente a los importantes restos de la presencia bizantina en su país, ni en el más grave tema del reconocimiento de las prácticas genocidas que hace noventa años causaron la muerte de más de un millón de armenios.
En cuanto a la composición del grupo de personalidades encargadas por Kofi Annan de poner en marcha el proyecto, salvo excepciones como el tunecino Mohamed Charfi, parece dar preponderancia a notables que buscarán una solución política y a analistas prestigiosos pero que ya han mostrado su propensión a no encarar una realidad perturbadora (John Esposito, y no digamos Karen Armstrong). Por mi experiencia en la Cumbre Antiterrorista de Madrid, en marzo pasado, no cabe excluir que las conclusiones busquen refugio en valoraciones muy generales, de las que no salga otra cosa que la recomendación de evitar toda crítica al hecho religioso, con el correspondiente toque de censura en los planos de la educación y de la información (recordemos el clamor contra la “islamofobia” después del 11-S y del 11-M). El artículo en El País del representante español designado, el embajador Máximo Cajal, con su sesgo de descalificación hacia las eventuales críticas, hace aconsejable mantener un cierto grado de prevención ante el curso que pueda tomar tan importante iniciativa.
¿Hacia la confederación?
El 7 de junio de 2005, quince intelectuales catalanes presentan en Barcelona un manifiesto “por un nuevo partido político en Cataluña”. Encabezan la convocatoria figuras destacadas de la vida cultural barcelonesa y española: Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada… En su escrito, denuncian la deriva irracional provocada por el nacionalismo en Cataluña, generando atraso económico, odio y discriminación antiespañoles: “Puede decirse que en Cataluña actúa una corrupción institucional que afecta a cualquier ciudadano que aspire a un puesto de titularidad pública o pretenda beneficiarse de la distribución de los recursos públicos. En términos generales, el requisito principal para ocupar una plaza, recibir una ayuda o beneficiarse de una legislación favorable, es la contribución al mito identitario y no los méritos profesionales del candidato o el interés práctico de la sociedad.” La hegemonía del orden simbólico definido por el catalanismo se habría acentuado incluso con el gobierno tripartito que de este modo traiciona su supuesta adscripción a la izquierda, y la prioridad absoluta otorgada a la redacción de un nuevo Estatuto constituye el reflejo de tal opción política. Pero tal vez lo más grave sea, a juicio de los firmantes, “la pedagogía del odio que difunden los medios de comunicación del Gobierno catalán contra todo lo español; la nación soñada como un ente homogéneo ocupa el lugar de una sociedad forzosamente heterogénea”. A su modo, sin terror y con participación de la izquierda tradicional (PSC y antiguo PSUC), la presión nacionalista seguiría en Cataluña la estela del nacionalismo vasco.
Las valoraciones del manifiesto pueden o no ser compartidas, pero en cualquier modo su diagnóstico apunta a un hecho innegable: la formación del tripartito PSC-ERC-IU no ha puesto fin al victimismo tradicional del catalanismo conservador. Por el contrario, ha traído consigo un salto adelante en el que con la gestación del nuevo Estatuto no tiene lugar la búsqueda de una mejor articulación de Cataluña con el Estado, finalidad compatible con la ampliación de competencias, sino lo que Maragall llama un encaje “cómodo”, donde el mayor grado de autogobierno responda a la existencia de una “nación” cada vez más disociada de España. La crisis sigue la pauta trazada por Tocqueville en su explicación del paso del Antiguo Régimen a la Revolución. La orientación, hoy liderada por Cataluña, a romper el marco constitucional español en pos de un horizonte confederal no es el producto del fracaso del Estado de las Autonomías, sino de la conjugación de su éxito, tanto en el plano técnico como en el de la afirmación simbólica de las nacionalidades periféricas, con el fracaso simbólico en cuanto proceso integrador.
Ante todo, no es una sociedad insatisfecha la que exige la mutación, ya que los catalanes mantienen su adhesión a una identidad dual, catalana en primer plano, pero también española, y rechazan la independencia, lo mismo que los vascos. Son las elites intelectuales y la clase política quienes ven en la acentuación del nacionalismo la oportunidad para el ejercicio de una mayor cuota de poder y el freno a la solidaridad con las regiones menos desarrolladas del Estado. No es casual que en el objetivo de “blindar” en el Estatuto la financiación ante el Estado hayan coincidido pronto Maragall y Artur Mas. Antes de que en Madrid se alarmaran ante la petición oficial de reforma del régimen de financiación, el consejero Castells ya lo había explicado a principios de abril desde las páginas de Avui: mayor autogobierno político, plena autonomía fiscal para pagar menos, tal era la fórmula susceptible de atraer un amplio apoyo social. Otra cosa es que la aspiración insolidaria tenga algo que ver con el ideario de la izquierda, y lo mismo cabría decir de la multiplicación de las sanciones económicas por incumplimiento de la norma sobre rotulación en lengua catalana. Pero definición “nacional” obliga, y tal es la clave de bóveda del pensamiento de Maragall; de ahí que cualquier pretensión de limitar lo que el consenso estatutario decida sea definida de antemano como “veto”.
Las alusiones cada vez más infrecuentes al “federalismo”, seña de identidad tradicional en España de la visión política de la izquierda, y las denuncias cada vez más habituales de cualquier obstáculo que pudiera alzarse desde el resto de España en nombre de la innominada Constitución, indican que para los nacionalistas el proyecto tiene por objetivo no el engarce de la comunidad catalana con otras en un marco federal, sino el establecimiento de un centro de decisión política propio, compatible únicamente con una concepción confederal del Estado. La “nación” catalana no es contemplada como nacionalidad de rango inferior respecto de la Nación española, al modo del texto constitucional, y tampoco como nación en sentido estricto, que por medio de la identidad dual entronca con la nación de naciones española, sino en cuanto comunidad histórica y política con plena capacidad de autogobierno. Incluso en el plano simbólico ha sido la socialista Manuela de Madre quien sugirió que la presentación pública del nuevo Estatuto se haga en la jornada nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, que conmemora el luto catalán ante la ocupación de Barcelona por los ejércitos del rey de España. De nuevo la disociación como norte, lo cual ha llevado a la discrepancia transitoria entre Esquerra y el PSC, que prefiere una solución de compromiso por contraste con el primer paso hacia la independencia contemplado por la izquierda nacionalista. Zapatero tendrá que intervenir en el juego, contraviniendo sus deseos de respetar la forma de autogobierno acordada en Barcelona.
Hoy por hoy, el juego de los números en las elecciones vascas hace posible un respiro en la marcha hacia el cumplimiento de las amenazas expresadas por el Gobierno vasco sobre un referéndum en contra de la decisión del Congreso sobre el Plan Ibarretxe. El efecto positivo a corto plazo de la reaparición de Batasuna, bajo la cobertura del esperpéntico Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), consistió en un retroceso en la representación parlamentaria del tripartito vasco y en un empate técnico entre el mismo y la suma de los dos partidos en principio constitucionalistas. Zapatero y sus colaboradores se atribuyen el éxito sobre la base de que su “talante” convirtió a las fieras peneuvistas en políticos razonantes y que el fin de la “crispación” impuesta por Aznar se tradujo en un “buen resultado electoral”. Sin embargo, es en realidad el voto radical lo que por ahora impide a Ibarretxe cumplir su promesa de que “los vascos y las vascas decidan”, y lo que convierte en menos presentable su profesión de fe democrática si sigue adelante con el apoyo abierto de Batasuna. Su tarea inmediata fue ser elegido lehendakari, y si ello hubiera tenido lugar con la abstención socialista, mejor. Una vez reinstalado en el poder evaluará las posibilidades, sobre todo si los socialistas aceptan el establecimiento de una mesa de negociación extraparlamentaria con Batasuna incorporada. El regreso del grupo de ETA a la legalidad le libraría asimismo de los presagios sobre unas elecciones municipales bajo el signo de la violencia radical en el próximo mes de marzo. Los augurios son buenos para el lehendakari, ya que desde la noche trágica de las elecciones recibió el apoyo moral de Zapatero, quien desde entonces le consideró ganador, y por consiguiente el mejor situado para seguir ejerciendo el poder en Euskadi. Todos los esfuerzos de la red de medios próxima al gobierno se orientaron a suscitar el olvido del Plan y a poner de manifiesto la moderación, tanto de Ibarretxe como de José Jon Imaz, presidente del PNV, aunque éste insistiera desde las páginas de El País en que la meta del nacionalismo democrático consiste a corto plazo en alcanzar una situación de cosoberanía con el Estado español. No importa; nadie es perfecto, y de paso el hallazgo terminológico de Imaz ha encendido en el PNV la mecha del conflicto interno con los partidarios del frente abertzale. También aquí Zapatero tiene suerte.
De este modo, la constitucionalidad requerida por el gobierno no parece verse afectada por las dos alternativas que van a cobrar forma en los próximos meses desde Cataluña y desde Euskadi. En un caso estamos en la construcción del Estatuto catalán a partir de una soberanía nacional implícita, en otro ante una propuesta de cosoberanía, con mayor o menor grado de autodeterminación, según tenga o no lugar la convergencia entre PNV, EA y Batasuna. Tampoco hay que contar demasiado con un Tribunal Constitucional que se escapa deliberadamente del tema, tanto en el auto 133/2004, donde rechazaba el recurso del gobierno Aznar, como en la reciente desestimación de otro recurso contra el “nuevo Estatuto” de Ibarretxe, entonces por demasiado pronto y ahora porque al parecer todo ha terminado con el rechazo del Plan por el Congreso. En tales circunstancias, Zapatero se mantiene a la espera, confiando en los aliados nacionalistas de su gobierno, sin desarrollar ante la opinión pública española el núcleo de reforma contenido en la declaración de Santillana, donde el PSOE apuntaba a una razonable federalización, con la reforma del Senado, la conferencia de presidentes y la participación de las comunidades en la Unión Europea.
La esfinge permanece en silencio, salvo para advertir de modo equidistante contra la insolidaridad y “el inmovilismo”. Impera el día a día. Ejemplo: el pago de servicios al contado para obtener el voto favorable nacionalista a los Presupuestos del Estado.
Y todo ello sobre el telón de fondo de una eventual negociación o diálogo con ETA, si ésta renuncia a la práctica del terror, algo que puede ser una apuesta perfectamente aceptable si se atiene a los términos del acuerdo alcanzado en el Congreso y responde a una iniciativa discreta, pero comprobable, de la organización terrorista. Pero que puede resultar un paso muy costoso de ser fruto de un mero wishful thinking, en la línea de Odón Elorza, Maragall y Eguiguren, poniendo por delante la entrega de calidad de la ley de Partidos para que una Batasuna resucitada ejerza el papel del buen samaritano.
Hoy por hoy, sólo el presidente sabe si su viraje político en Euskadi descansa o no sobre bases sólidas. Pero en este tema, como en el de la reforma o reelaboración de los estatutos, los hechos decidirán pronto si detrás de la sonrisa se encontraba la resolución del enigma o, pura y simplemente, el vacío. –
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).