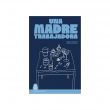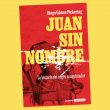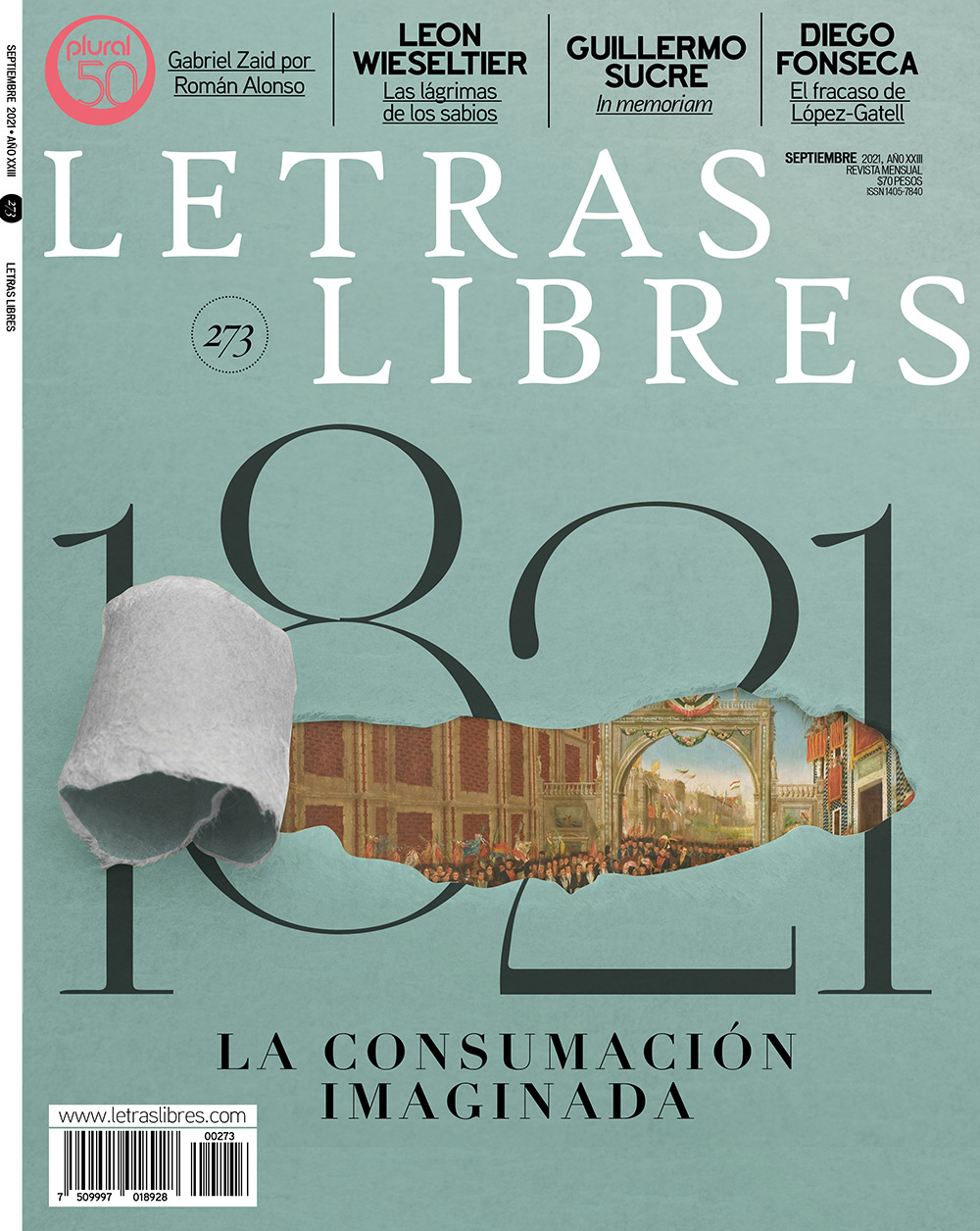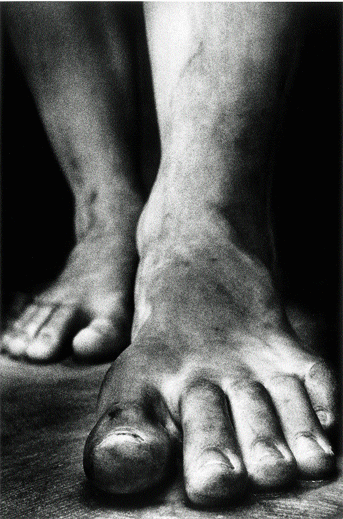Sustentado en símbolos, el relato patrio busca conmover y persuadir. Luego de doscientos años redondos siguen gozando de cabal salud los símbolos con que se refiere ese episodio peculiar que todavía se mienta como “consumación de la independencia mexicana”. Un abrazo y un desfile, a los que en el mejor de los casos se añade un par de documentos (un plan y unos tratados), bastan para recordar lo ocurrido en 1821. Como resulta evidente, ni los símbolos ni el recuerdo invitan por sí solos a inquirir o tratar de explicar la complejidad de un proceso histórico que tiene que ver, entre otras cosas, con la desintegración de las estructuras coloniales en América y con el surgimiento de los Estados nacionales, el mexicano entre ellos. Cifrar en un acta o en el gesto de dos individuos semejantes transformaciones puede funcionar para el ritual conmemorativo, pero de ningún modo es suficiente para entender todo aquello que la independencia mexicana de 1821 sí entraña y que puede resultar de interés con o sin bicentenario de por medio.
Tengo la impresión de que uno de los aspectos más soslayados de este fenómeno histórico es la movilización armada. La percepción –tan promovida por el propio Agustín de Iturbide y luego bien fijada por Lucas Alamán– de que la “consumación” fue un acuerdo pacífico y conciliador ha terminado por eclipsar las condiciones, los medios y los impactos de tan particular desenlace. Al asumir que la “guerra de independencia” estalló en 1810 se da por sentado que en algún punto tendría que terminar: un mismo conflicto armado con un objetivo preciso disputado por sendos contingentes que, tras más de una década, concluyó, como no podía ser de otra forma, con claros vencedores y vencidos.
Pero la guerra, ese ámbito humano extremo, impredecible y mortífero, cambia todo lo que toca. Es una experiencia radical como pocas; altera estructuras, personas y memorias. Los años que median entre el “inicio” y la “consumación” no fueron el trámite más o menos violento de una meta política; fueron, en realidad, la circunstancia que transformó y moduló gobiernos, fisco, comunidades, relaciones, creencias y prácticas. Esos once años de experiencias individuales y colectivas afectaron a las muy diversas comunidades novohispanas como pasó con las sudamericanas y como había pasado con las europeas, caribeñas y norteamericanas a lo largo de la llamada era de las revoluciones atlánticas que fue, sin duda alguna, un gigantesco e inédito ciclo de movilizaciones armadas. Entonces cómo podríamos suponer que de un día a otro (el 27 o el 28 de septiembre de 1821, por poner una fecha), y luego de una guerra que provocó la muerte de cerca de trescientas mil personas, los seis millones restantes hayan acordado de buena gana dejar de pertenecer a la monarquía española para erigir, en lugar de esa pertenencia, el Imperio mexicano y gracias sencillamente a la voluntad de dos jefes de armas o por la declaración documentada de 35 señores.
Aquella década novohispana comprimió y tradujo en los términos de esta porción de América buena parte de los ingredientes del ciclo revolucionario, casi con cadencia pendular: crisis política imperial y deslegitimación metropolitana y virreinal; arbitraria y parcial aplicación de experimentos constitucionales; oleada restauradora y contrarrevolucionaria; todo al calor de crisis de subsistencia azuzadas por un sistema intencionalmente desigual y orgánicamente corporativo. Amalgamados, esos elementos ayudan a comprender parte de la revolución y parte de la guerra, que no siempre son la misma cosa. La parte de la guerra que explica ese coctel es el altísimo impacto de la violencia extrema (real o insinuada) en las estructuras políticas y sociales. En otras palabras, la revolución cambió la forma de entender y diseñar el poder, pero la guerra determinó los mecanismos que habrían de disputarlo y los liderazgos que habrían de ejercerlo lo mismo en la América española que en la Europa revolucionada, primero, napoleónica y restaurada, después. Los afanes por limitar y regular el poder (eso y no otra cosa son las constituciones) llegaron aparejados por el surgimiento apresurado e improvisado de multitudes (mal) armadas que no necesariamente estaban previstas en el nuevo orden bosquejado y cimentado en la representación (no siempre tan) igualitaria. Pero, previstas o no, esas multitudes y sus liderazgos, intereses y procedimientos, llegaron para quedarse casi por un siglo y prácticamente en toda Iberoamérica.
Me parece que en eso que se ha venido llamando “consumación” son perceptibles e historiables todas esas consecuencias de la revolución, de la contrarrevolución y de la guerra. En esa medida, esos siete meses de 1821 que suelen despacharse de un apresurado plumazo en los relatos tradicionales, acaso como un epílogo anecdótico y sobre todo contradictorio e incómodo de la épica liberación, pueden ser vistos como la reveladora expresión histórica de un repertorio de prácticas y decisiones que, por un lado, encapsularon las experiencias de la década previa y, por otro y para continuar con el planteamiento koselleckiano, proyectaron un horizonte de posibilidades y expectativas que fueron cristalizando a lo largo del siglo XIX mexicano.
Los años de conflicto abierto engendraron la militarización de la Nueva España. No solo por el crecimiento desmedido de las fuerzas armadas (señaladamente las de carácter miliciano), sino por la unificación de mandos políticos y militares en beneficio de comandantes con experiencia en las labores contrainsurgentes. Particularmente identificable en el nivel provincial, esa unificación de mandos modificó las prioridades con que habían sido diseñadas las intendencias convirtiéndolas, en manos de jefes de armas, en estructuras (más o menos eficientes) de control regional y de movilización de recursos para la guerra. La vocación fiscal con que las intendencias habían sido implementadas en el XVIII borbónico fue reconvertida por los comandantes que las encabezaron en la segunda década del XIX, causa y consecuencia ellos mismos de otro entendimiento del gobierno americano y del conflicto que lo consumía. A falta de estudios más puntuales, podría suponerse que esa militarización también operó en el nivel inferior de las subdelegaciones que equivalía, mutatis mutandis, a la escala municipal actual. En suma, la guerra no inventó esa estructura territorial pero les impuso a los gobiernos provinciales y locales su lógica marcial, ejecutada por aquellos que habían demostrado que podían sofocar el fuego de la rebelión o que decían que podían hacerlo. Conforme las provincias se consolidaron –nominal y estructuralmente– como comandancias militares, alcanzaron considerables cuotas de autonomía. No es que el virrey hubiera dejado de ser la cúspide de ese cúmulo de jurisdicciones que era la Nueva España, sino que había perdido autoridad sobre quienes gobernaban directamente las provincias, no solo por la fragmentación que naturalmente produjeron los levantamientos sino también por el control político que alcanzaron los militares.
Dicha estructura territorial y dicho entendimiento del gobierno y de sus prioridades implícitas dispusieron las condiciones para un pronunciamiento como el de Iguala y para un movimiento como el trigarante. Resentimiento, ambición, hartazgo, estancamiento, incumplimiento y una infinidad de motivaciones individuales, grupales y corporativas nutrieron ese “gesto de rebeldía”, esta tentación de revolución controlada (expresiones que recuperó Will Fowler) que fue el iturbidista plan de independencia. Acordadas las bases del programa político (monarquía constitucional, intolerancia religiosa, independencia absoluta, unión entre americanos y españoles, igualdad ciudadana entre estos y los originarios de América o de África, respeto a la propiedad, mantenimiento de los fueros eclesiásticos), una fuerza armada habría de propagarlo por las provincias: el Ejército de las Tres Garantías. Así dicho, parece más comprensible ese ejército como un brazo de gestión, de negociación y de imposición del programa dado a conocer en Iguala. El Ejército Trigarante o Imperial se convirtió en el más eficiente mecanismo de transmisión y reproducción del nuevo independentismo precisamente porque aprovechó para irse construyendo a lo largo de esos siete meses la estructura militarizada de la Nueva España. Galvanizado por la (a veces muy problemática) incorporación de las guerrillas insurgentes, el creciente ejército fluyó por los ya existentes conductos de control regional y utilizó las formas ya probadas.
En la medida en que el movimiento independentista de 1821 se originó en un pronunciamiento militar y se propagó a través de un ejército, condensó un modo de organización concebida y concebible a partir de las experiencias de guerra. En esa misma medida el desarrollo de la trigarancia armada revela la paulatina edificación de una red institucional que, provista de prácticas y clientelas castrenses, fue volcando el sentido y los pies de la estructura defensiva en contra del régimen que la creó. Decenas de pronunciamientos de adhesión en pueblos y cuarteles y no pocas tomas de ciudades derivadas de sitios armados fueron aislando, entre marzo y septiembre de aquel año, a la cúpula militar abrumadoramente europea que pretendía dirigir los destinos virreinales y que mucho contribuyó a deslegitimarse a sí misma con el “golpe de Estado” con que el virrey Apodaca fue depuesto por su propia junta de guerra en el mes de julio. Lo mismo, por cierto, le ocurrió al virrey del Perú a principios de ese mismo año en circunstancias extremadamente semejantes en el sincrónico desplome de los dos más antiguos e importantes virreinatos de la monarquía española en América.
No creo que debamos buscar en aquellos siete meses novohispanos el tipo de guerra que implica un fastuoso despliegue estratégico, táctico y operativo entre contingentes rivales disciplinados y jerarquizados. Antes bien, a cada paso se manifestaron las carencias, las limitaciones y el desgaste de las muy diversas fuerzas novohispanas. En todo caso, la impronta de la guerra en la independencia de 1821 se debe buscar en el aprovechamiento y la activación de un sistema de gestión de la violencia. Ahí, la trigarancia insufló al independentismo una vía o un conjunto de vías para imponer un orden: un tipo de orden que tenía que ver con un tipo de paz, esa paz que provee o impone el uso o la insinuación de las armas. Desde ese ángulo, el movimiento trigarante portaba en sus genes la obsesión restauradora (contrarrevolucionaria, posnapoleónica) del orden destruido por la guerra. Si la de 1810 fue una revolución sin independencia, la de 1821 fue una independencia reacia a la revolución; ambas componen aquel proceso histórico en el que se desmoronó un régimen y comenzó a ensayarse otro.
La independencia mexicana de 1821 no solo fue obra de las armas o de la lógica militar. La vigencia del régimen constitucional había restablecido principios, discusiones e instituciones que cincelaron el independentismo. Especialmente relevantes fueron los más de mil ayuntamientos constitucionales que en el segundo semestre de 1820 se erigieron en la Nueva España y que colocaron en los gobiernos locales a ciudadanos (españoles) americanos legitimados para decidir el rumbo de sus comunidades a partir del ejercicio de la representación. Así como en los cuarteles, en cada uno de esos cientos y cientos de cabildos civiles también se argumentó, instrumentó y sancionó el programa monárquico y constitucional de Iguala y el consecuente Imperio Mexicano. Cada uno de esos actos mejor o peor documentados implicó decisiones concretas y problemáticas que de ningún modo estaban prefiguradas cuando comenzó el año de 1821. En esos meses, centenares de personas concretas concertaron, disputaron y rechazaron un proyecto político.
En suma, la independencia tuvo una doble matriz: la guerra y la constitución. Me parece sugerente entender ambos aspectos como experiencias reales, no tanto y no solo como “antecedentes” o contexto. Milicias y guerrillas, ayuntamientos y diputaciones, caudillos y oficiales, panfletistas y curas, viudas y rancheras, diputados y regidores, declaraciones y congresos, golpes y pronunciamientos, todo formó parte de aquel proceso que se forjó en los hornos de una guerra que a veces fue revolucionaria y a veces fue independentista y que no comenzó en Dolores y mucho menos terminó en Iguala.
Quedarse en el tono celebratorio (o vergonzante) de la “consumación” sería desperdiciar, una vez más, el diálogo informado y sensato sobre nuestra realidad histórica. Limitar ese diálogo a la elección de un (distinto, adicional) padre de la patria o a la suplantación de un mito de orígenes por otro me parecería empobrecedor y en última instancia inútil. La independencia de 1821 es mucho más interesante e indudablemente mucho más pertinente para la comprensión de problemas históricos y actuales. ~
Es profesor dela Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, autor del libro La trigarancia.
Fuerzas armadas en la consumación de la independencia. Nueva España, 1820-1821
(UNAM-IIH, 2016)