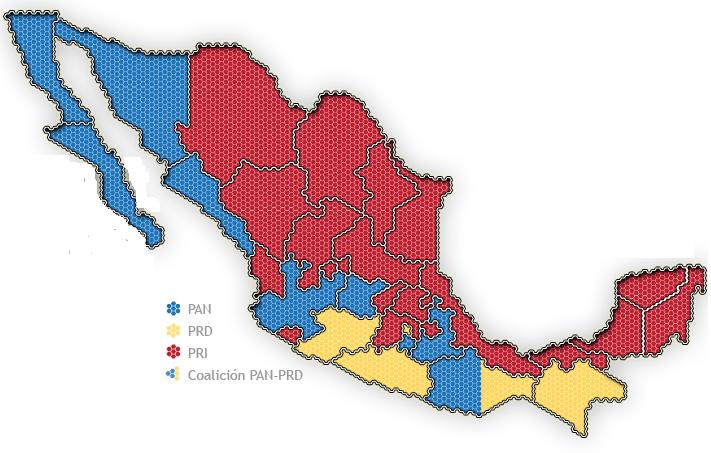Henry de Montherlant fue, junto con André Gide, uno de los primeros lectores de Camus, más exactamente de su temprano libro Noces (1939). Después de leerlo en la biblioteca de unos anfitriones suyos, Gide habría declarado a sus amigos: “Me gusta mucho la manera en que está escrito, realmente se trata de alguien que tiene el sentido de la lengua.” Montherlant fue más escueto y solo lo alentó a seguir. Pero se trataba para el joven argelino de un gran acontecimiento porque ellos eran, junto con André Malraux, los escritores a los que admiraba en esa época.
Montherlant también era partidario de una palabra que Camus le tomaría prestada para significar su suspicacia hacia la biografía: los biófagos. En rigor, le pertenece a un poeta belga, Fernand Divoire, quien así definió su invento: “Los biófagos son gente que llega inútilmente a comerse la vida de los demás.” A fines de 1934, Montherlant publicaba una crónica en el periódico Le Figaro: “Contra los biófagos”, que traduzco aquí por ser demasiado o perfectamente desconocida en español:
Existe una liga contra el ruido y ojalá fuera más eficaz. ¿Para cuándo una liga contra aquellos que Fernand Divoire llamó los biófagos? El objetivo de semejante liga sería educar al público: se empeñaría en convencerle de que el tiempo de los intelectuales merece ser preservado y que no hay que tenerles rencor si lo defienden con una energía susceptible de ofender a los demás.
Los biófagos son ante todo los extraños a quienes los “negocios” nos obligan a regalar briznas de nuestro tiempo, aquellos inevitables que no entienden que, por lo general, un asunto puede arreglarse por carta o por teléfono. No, a fuerzas piden una cita; a fuerzas nos hacen perder cuarenta minutos (porque, por supuesto, llegan tarde) cuando, por teléfono, habríamos despachado el asunto en cinco minutos. Sin embargo, es relativamente fácil defenderse de ellos y hasta se puede hacer con cierta frialdad. Es menos fácil hacerlo con la gente cuyo único problema consiste en ser demasiado amable. En una ocasión hablamos de las tragedias de la cortesía. Se trata del desgaste nervioso que sentimos al ser amables, es decir, yendo contra nuestra voluntad. Pero la otra tragedia de la cortesía consiste en el tiempo que nos hace perder.
¿Cómo darle a entender a alguien “amable”, sin ofenderlo con un rechazo que las cuatro horas que gastamos cenando y haciendo sobremesa en su casa las habríamos empleado mejor en otra cosa? ¿Cómo darle a entender que si multiplicamos estas cuatro horas por las cuatro horas que nos sentimos obligados a dedicar a Pedro, a Pablo, a Santiago que son todos “tan amables”, días y semanas se perderán para nuestra cultura, para nuestra vida interior, para nuestro perfeccionamiento? ¿Cómo darle a entender que la mayor amabilidad hacia nosotros sería dejar de invitarnos?
La discreción en la amabilidad siempre será una virtud más exquisita que la amabilidad misma. Pero se vuelve un deber cuando el objeto de nuestras amabilidades resulta ser alguien para quien las horas cuentan. Y la discreción en la amistad. Pienso en esos amigos que no saben despedirse sin preguntar: “¿Cuándo nos volveremos a ver?” ¡Ay, por piedad, déjenme respirar! La amistad se emponzoña cuando no se queda en barbecho por un tiempo. ¡Son verdaderos torturadores aquellos que escriben, por el puro gusto, carta tras carta y pretenden que uno les conteste cuando ya es mucho haberlos leído! No existe amistad más agradable que aquella en la que los amigos pueden dejar de verse y de escribirse durante tres meses sin que su relación resulte dañada. Un día me extrañaba con una joven mujer, gran amiga de los gatos, de que sus gatos no llevasen nombres: “¿Cómo hace para llamarlos?” Ella me contestó: “No los llamo. Vienen a mí cuando quieren.” Exquisita respuesta que debería ser la regla de toda amistad. Yo mismo un día le dije a una mujer sin afán de burla: “Pienso tanto más en usted cuanto menos me recuerda su existencia.”
Un hombre que pretende reducir las horas perdidas en su vida corre el riesgo de pasar por grosero. Si no quiere ofender, ¡cuántas falsas excusas son necesarias! Hay que pasar por ausente muy a menudo, disponer de alguna casa en el campo para justamente salir al día siguiente, hacerse el muerto para ganar ocho días al regreso de cada ausencia, etc. La liga contra los biófagos tendría la ambición de convencer a la gente de que un intelectual no pretende ofenderlos si se transforma en anguila para escapar de sus manos; de darles a entender cuánta calma de espíritu, libertad de espíritu, largas horas de silencio y nada de interrupciones, son necesarias para hacer algo que sea pensado y construido; explicarles que un día entero dedicado al trabajo (cerrada la llave de la “vida”) equivale a cuatro o cinco días de trabajo mermado –aunque fuera tan solo de dos o tres horas diarias– por los biófagos. Les enseñaría que una aparente misantropía es una necesidad vital para un hombre de pensamiento, si quiere salvar lo esencial en él, y también que quien molesta a un hombre de pensamiento, aun con la intención de ser amable, le roba algo, tan tangible y grave como si robara la billetera de su saco.
A veces se oye decir de un escritor: “Vive como un salvaje” o “es imposible agarrarlo”. Yo respondo: “Es porque vive como un salvaje que puede entregar buenos libros.” “¡Pero X y Y, que se ven en todas partes, también entregan nuevos libros!” “¿Quién sabe si no los hubieran entregado mejores o en mayor número, de haber vivido ‘como salvajes’ o, al menos, según una disciplina de vida gracias a la cual se escabulleran más a menudo?”
Stefan Zweig escribió en su excelente Casanova: “A J. J. Rousseau no le sobraban las dieciocho horas que gastaba al día puliendo las frases de La nueva Eloísa.” El ejemplo de Rousseau no me parece el más pertinente y la jornada de dieciocho horas se antoja un poco larga (diez horas de trabajo intelectual al día me parecen suficientes), pero la frase corresponde a lo que debería fijarse en la mente de todos. El hombre medio discurre a menudo sobre la brevedad de la vida. Pero ya no escucha, o actúa como si no escuchara, cuando usted le dice que la vida es una cuestión de horas y que por esta razón “lamenta” usted no ir a su casa para tomar un oporto. “¿Qué es una hora…?”, le diría. Y pues una hora es una hora, y una hora perdida por aquí y por allá, eso basta para restarle fuerza a una existencia y abortar sus frutos.
A esta especie de biófagos habría que añadir a los que, con morbo o afán de publicidad, pretenden acceder a una intimidad que suponen escandalosa y, por lo tanto, susceptible de ser un aliciente para la venta del libro. Edward Sackville-West los llamaba “hienas”, Nabokov “psicoplagiarios” y, por su lado, Auden consideraba que la biografía es “siempre superflua y normalmente de mal gusto”. ~














 mar20.jpg)