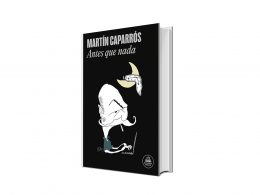La incertidumbre provocada por la pandemia y su correspondiente crisis económica se extiende como una larga alfombra oscura desde el año pasado. Ante ella, muchos buscamos el consuelo y la asesoría de profesionales, ya sea de la salud, de la economía o, por qué no, de la teología. Al igual que los políticos mandan mensajes de esperanza a sus militantes, los sacerdotes católicos forzosamente han de transmitir a sus fieles discursos acordes con estos tiempos duros de pandemia y crisis. ¿Acaso consideran que el coronavirus es la undécima plaga y les hacen ver que la pandemia es consecuencia de sus pecados y de su falta de fe? ¿O más bien los reconfortan en sus homilias? Para intentar responder a estas preguntas, me paseo por varias iglesias católicas de distintos barrios de Madrid durante los días de Semana Santa, cuando muchos creyentes desempolvan su fe y acuden a celebraciones religiosas.
Jueves Santo, 12 pm. Iglesia de Jesús de Medinaceli.
En el calendario de actos religiosos de estos días destaca la celebración comunitaria de la penitencia en esta iglesia cuyo Cristo es venerado por más gente de la que imaginamos. Hay cola para entrar: recordemos que este año, al no haber procesiones, la sed de iconos se sacia visitando las iglesias del centro de Madrid.
Dos hombres que rondan mi edad ponen orden en la puerta para evitar aglomeraciones. Son heavis: van tatuados hasta el cogote, llevan robustos anillos y pulseras de metal y visten sendas sudaderas negras con la inscripción “Odin Crew”. Por un momento pensé que se trataba del uniforme de la cofradía (“Medinaceli Crew”), pero no: las prendas están dedicadas a otro Dios, al más importante de la mitología escandinava. La idolatría solo está en el atuendo. El monoteismo va por dentro. Más adelante me entero de que han sido contratados como parte de la organización del acto. El nombre de su empresa es Odin Crew, de ahí la vestimenta. No eran cofrades.
Las pilas de agua bendita están clausuradas, aquí y en todas las iglesias. Junto a ellas hay dispensadores de gel hidroalcohólico, quién sabe si bendecido por la curia de la parroquia.
Comienza la ceremonia. Tres sacerdotes aparecen en el altar para comenzar la confesión comunitaria. El que pronunciará los discursos que guiarán el proceso es un joven venezolano. En ellos habla de la pulsión de vida y de muerte presente en los humanos, haciéndonos ver que la dualidad es parte de la condición humana, que no ha de reprimirse ni negarse, que el reto es integrarla en nuestro ser. La siguiente analogía que emplea es textil: “Al igual que en el entramado del tapiz, así está compuesto el de nuestra vida cotidiana: en ella hay dos realidades con su trama y sus nudos” (…) Es nuestra responsabilidad confeccionar nuestra vida con aquellos y aquellas que nos acompañan”.
Ambos sermones me sorprenden gratamente por su sofisticación, que juzgo quizá excesiva para el nivel de la feligresía que llena la iglesia, pero quizá esto no sea más que un prejuicio mío.
Por fin llega el meollo del acto penitencial. Empiezan a pasar bolis Bic cristal y papelitos en las cestas en las que tradicionalmente se depositarían monedas, el clásico “cepillo” de la misa. La idea es que cada uno apunte sus pecados, se acerque después al altar y se los diga al cura en voz baja para este le absuelva. Finalmente, el papelito pecaminoso pasará por una trituradora y será convertido en tallarines. Cuando me ofrecen papel y boli, declino educadamente la invitación.
Jueves Santo, 17.55
Me acerco a paso ligero a la Catedral de la Almudena con la esperanza de que haya sitio y pueda entrar en la misa y el oficio de Jueves Santo, que este año no incluirá el lavatorio de los pies. Lo retransmiten por televisión y todo el purpurado va a darse cita allí. Es a las seis y son menos cinco cuando llego a la Almudena. Veo un cardenal que corre para entrar, con los faldones agitados por el viento. El aforo ya está completo, así que me marcho.
Se me ocurre pasar por la Basílica Pontificia de San Miguel, a ver si logro entrar. En el pórtico hay bastante gente arremolinada y también tres policías. Los agentes nos hacen ver que, como sigamos así, nos van a disolver, que esto no es un concierto. Y qué más dará que sea un concierto o un lavatorio de pies a efectos de aforo, pienso.
Un policía, el de escalafón más alto, le dice a uno de los cofrades: “Yo me marcho. Te dejo aquí a este patrulla, que tengo otras cuatro iglesias”. Así está hoy la tarde: efervescente de religiosidad.
No consigo entrar, así que emprendo el camino a casa cruzando Tirso de Molina, pero conectada a la retransmisión en directo por televisión de la misa desde La Almudena. Está cantando una señora con voz temblona, la característica voz de feligresa beata que ha alejado a tantos cristianos de las celebraciones litúrgicas. El contraste entre el ambiente animado de las terrazas y negocios de la zona y la retransmisión desde la Almudena es lisérgico.
Me sale al paso la parroquia de San Salvador y San Nicolás, apenas concurrida, y decido entrar. El cura está dando la homilia y de ella extraigo lo de siempre: “Jesús ofreció su vida por nosotros”; “Su amor permite que nuestro corazón se abra una y otra vez.” Llevo oyendo esto mismo desde finales de los setenta, así que no es descabellado pensar que quizá exista un repositorio de homilias del que los sacerdotes obtienen la plantilla base sobre la que hacen leves modificaciones.
Al llegar a casa vuelvo a centrarme en la retransmisión desde La Almudena. La homilia ha comenzado. La pronuncia el Arzobispo de Madrid, Carlos Osorno. En este momento habla de los ídolos de recambio que son, por este orden: el poder, la fiebre del consumo y el dinero: “Hay que vivir desde otro paradigma distinto: desde la entrega.” Les hace ver a los fieles que no necesitan leer los medios para saber que existen las colas del hambre, por eso la colecta de ese día va directa a Cáritas.
San Pedro se lleva varios rapapolvos: “Pedro no admite la igualdad. Tiene una forma de pensar de la cultura dominante. Cree que la desigualdad es legítima y necesaria, por eso no acepta que su maestro le lave los pies.”
Llegados a este punto de la homilía, me pregunto si algún joven politólogo estará haciendo una Erasmus de escritura de discursos en el Arzobispado de Madrid.
Luego pide, porque en el catolicismo se pide mucho: por el Papa Francisco, por los que sufren –ahí menciona de nuevo la pandemia–, y con esto termina la liturgia de la palabra y comienza la de la eucaristía. Me desconecto y apuesto todas mis fichas a las misas del Domingo de Resurrección.
Domingo de Resurrección
12 pm
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de Chamartín. Goteo constante de familias. Se llena. Es un templo moderno de hormigón, de planta octogonal, con vidrieras de colores que dulcifican el cemento. Puedo afirmar que hay más niños que en ninguna otra iglesia de Madrid. Si esta parroquia sirviera para representar el estado actual del cristianismo, diría que goza de muy buena salud.
A menos cinco empieza el guitarreo en directo. Un grupo de parroquianos anima a los congregantes a dar palmas. No son unas palmitas flojas, son palmas que ponen en acción toda la musculatura de brazos y hombros. Aquí no hay pasos de Semana Santa ni cofrades con medallón. Aquí te sientes en Belo Horizonte o en las colonias acomodadas de Ciudad de México.
El altar está en medio, como si fuese un ring. El cura sube y nos hace una broma: nos pide más marcha: “Jesús ha resucitado, que se os note la alegría.” Los Mocedades del fondo vuelven a las palmas y a la guitarra. Lo que en otras iglesias recita el cura solo, aquí lo cantan todos los asistentes.
El cura es latinoamericano (¿mexicano?), pero con el acento muy españolizado. Su homilía se centra en la lectura del episodio en el que María Magdalena va al sepulcro y se lo encuentra vacío. Llama a Pedro y a otro discípulo y ahí se dan cuenta de lo ocurrido: Jesús ha resucitado. De ese fragmento tan corto, el cura extrae oro. Analiza las reacciones y la psicología de los protagonistas (“fueron experimentando en ellos la fuerza transformadora de Jesús”) y reinterpreta las emociones de los personajes que ya conocemos, en un alarde de close reading propio de los catedráticos de teoría literaria más prestigiosos.
Mientras habla, el cura se mueve por la zona del altar, micrófono en mano. Antes de lo previsto da por terminado el sermón con un: “Nuestra vida tiene sentido: Cristo se la da. Feliz día de la Resurrección”.
1 pm
Me dirijo rauda a la parroquia de San Francisco de Borja, también conocida como “los Jesuitas de Maldonado”. La misa de una, justo antes de la hora de comer, es de las más concurridas.
La iglesia tiene dos entradas y su propio claustro, en cuyas paredes cuelgan anuncios de diversa índole: desde ciclos de cine hasta cursos de catequesis, pasando por invitaciones al sacerdocio (“¿Y si Dios te llama a ser jesuita?”). Hay también una vitrina con libros religiosos. Desde sopas de letras de temática bíblica hasta una recopilación de las homilías de los curas de la parroquia durante el confinamiento de 2020 que se titula La palabra desencadenada: creer en tiempos de pandemia.
Hay también un cartel grande de vinilo donde explican cómo hacer donativos por Bizum. El cepillo es algo antihigiénico en estos tiempos: la iglesia católica lleva siglos reinventándose y esto no es más que otro ejemplo.
Veo lazos anchos y brillantes en las melenas de las niñas. Veo botas de montar en las señoras. Veo toda la producción nacional de chalecos acolchados para hombre –aka “fachaleco”– congregada en este templo.
Como me aposto de pie junto a la puerta, soy testigo de la cantidad de fieles que están llegando tarde. Mucha genuflexión al entrar, pero son y cuarto y casi os perdéis el Evangelio, me gustaría decirles. El fragmento elegido es de San Juan. El cura tiene su consabido tonito de cura: intenta ser acogedor en su prosodia (“queridos hermanos”), pero no se puede deshacer –quizá no quiera– de ese soniquete automatizado presente tanto en las misas como en muchos recitales de poesía.
Su sermón no hace ninguna referencia a la pandemia o a la crisis, pero sí contiene unas pinceladas de actualidad para acercar el mensaje bíblico a las vidas reales de los parroquianos. Las pinceladas se refieren a la búsqueda de fama y riqueza: “No tiene éxito quien gana mucho dinero ni quien sale en los programas del corazón. Tiene éxito quien es como Jesús”.
De repente me percato de que las homilías de los curas son pretecnológicas: no mencionan nuestra adicción a los telefonitos ni advierten de los peligros que corren esos niños enchufados a la tablet desde el amanecer. Pero en las parroquias ya usan Bizum como sustituto de la cesta en la que se echaba la calderilla.
No hay mucho más donde rascar: parece como si los feligreses de San Francisco de Borja no necesitaran que le recordasen el momento de incertidumbre extrema que vivimos, el cambio acelerado de paradigma que puede acabar definitivamente con el estilo de vida que conocen, con las bodas multitudinarias de familiares, sin ir más lejos.
19.00 h
Al atardecer y con cierta flojera, emprendo mi última misión: la misa de siete y media en la iglesia de San Pedro ad Vincula, en la Villa de Vallecas. Ojo, no es una parroquia construida en el siglo XX como sería fácil suponer: es obra de Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial.
El cura no tendrá más de cuarenta y cinco. Lleva barba y, de nuevo, intuyo que creció en América Latina. Es importante, en cantidad y calidad, la presencia de sacerdotes latinoamericanos en España, pero no es el tema que ahora nos ocupa.
Esta tarde cambia el Evangelio: ahora se lee el fragmento de los discípulos de Emaús. El cura pone en palabras de hoy lo que pensaría Jesús, un poco como quien adapta el Quijote al lenguaje actual: “Jesús podría decir, como vais a vuestra bola, pues nada, allá vosotros.” Menciona como preocupación cotidiana la de llegar a fin de mes o la enfermedad de un ser querido, pero no los ERTES debidos a la pandemia, ni el miedo de muchos trabajadores a ser considerados laboralmente superfluos tras esta crisis, ni los trastornos psicológicos que ya están sufriendo muchos por esta larga e insólita situación.
Vuelvo a casa con la sensación de que todas las homilías y sermones que he escuchado se asemejan a una clase de comentario de texto de nivel alto. Ahora lamento no haber hecho este trabajo de campo durante el confinamiento, en misas online como las de los jesuitas, o quizá en la desescalada, en las primeras liturgias presenciales. ¿Habría obtenido ahí lo que esperaba oír: discursos alarmistas acerca de la undécima plaga, del apocalipsis y del rechinar de dientes?
Me da la sensación de que, en abril de 2021, la pandemia aburre hasta a los curas. Y la crisis que lleva aparejada no les resulta nueva: es una más entre otras muchas que han vivido. Al menos ETA ya no mata, pensarán los más ancianos. ¿Y no será que los fieles prefieren escuchar lo de siempre y con el tono de siempre? Quizá les sirva como barandilla a la que agarrarse, como metáfora de la sensación de continuidad que necesitan experimentar. O como garantía de que volveremos a la Feria del Libro del Retiro en primavera y a volar a Roma o París enseguida que nos vacunen a todos.
~