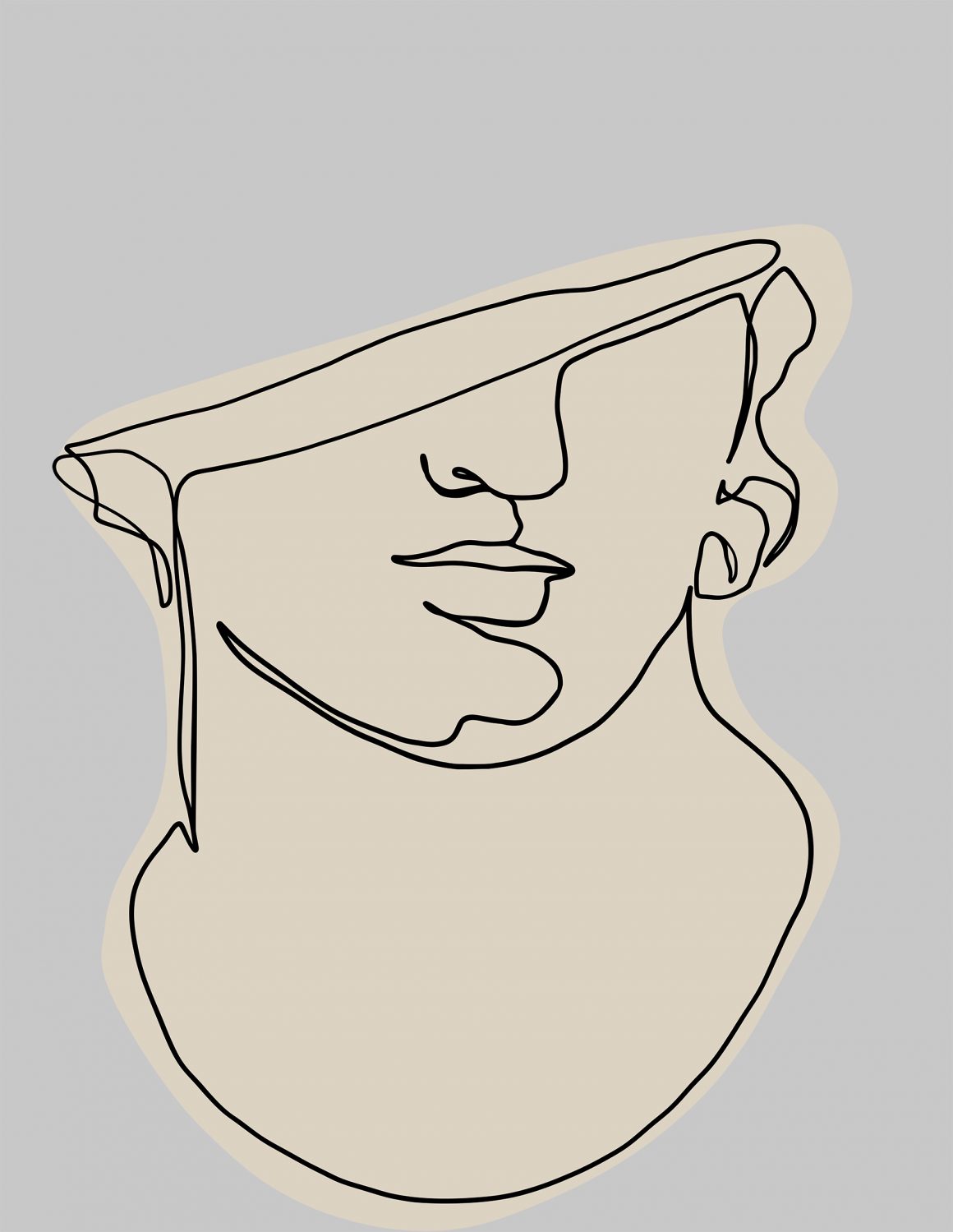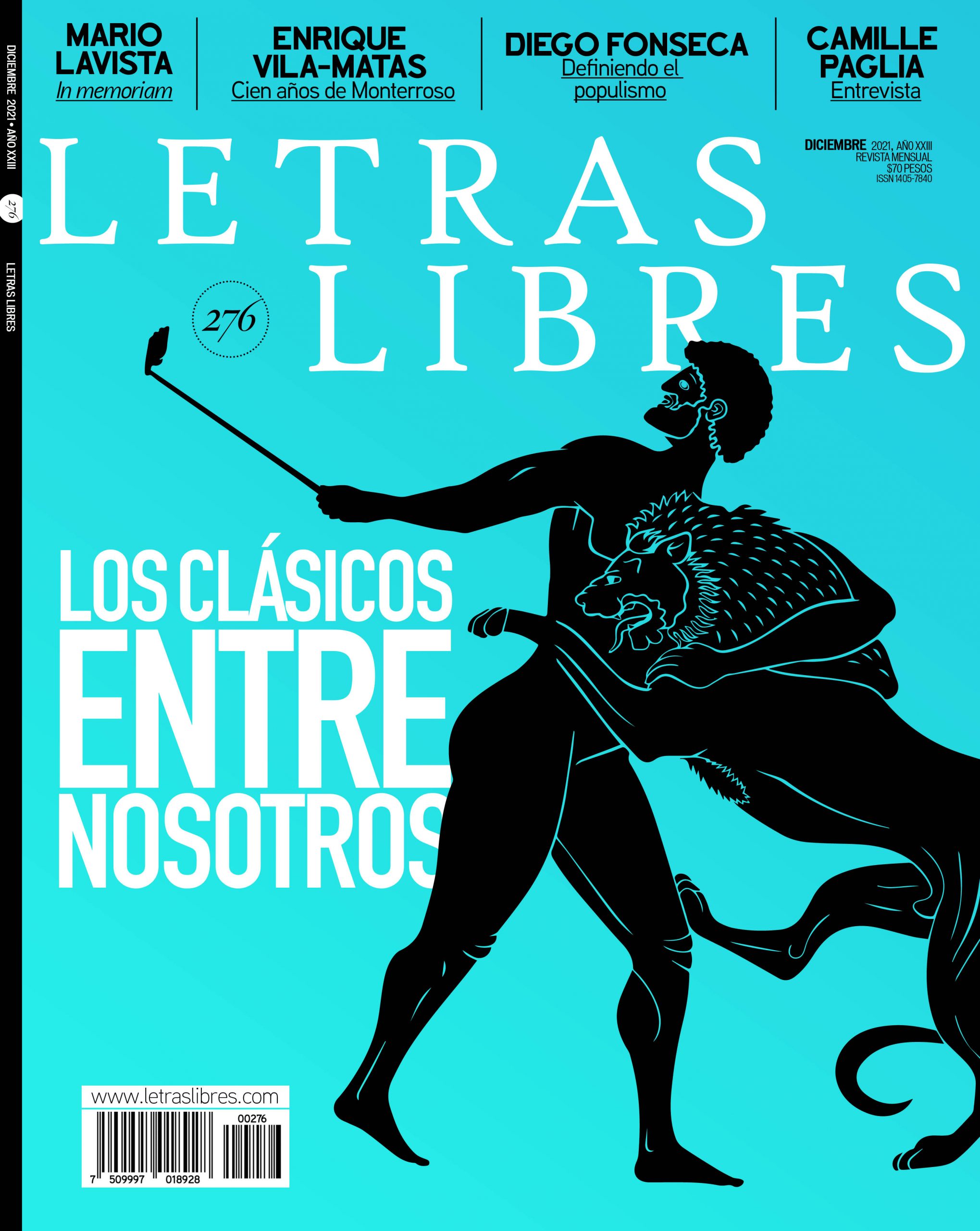Yo vi una vez a un hombre
devorado por la máscara…
Federico García Lorca, El público
Se suponía que fuéramos como las cinco hijas de Bernarda Alba. Sí, las nacidas en el siglo XX debíamos ser, si no sus hijas, al menos las hijas de sus hijas, sus nietas: obedientes a la familia hasta que fuéramos propiedad del esposo; de preferencia calladas, incluso ante las faltas de los otros sobre nuestros cuerpos; capaces de llorar a los muertos por años, de enterrarnos en vida con ellos, si así demandaba el honor familiar. A fin de cuentas, en La casa de Bernarda Alba, el duelo puede durar ocho años, o multiplicarse cancelando la risa. Ni hablar del sexo.
Pero su autor, Federico García Lorca, nos regaló con este drama rural un teatro de espejos para las tristezas que suponía ser mujer, porque, como él mismo advertía, “estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico”. Fechó el drama el 16 de junio de 1936, dos meses y dos días antes de desaparecer para siempre en Granada, en las fauces de la Guerra Civil española. Podría afirmarse entonces que su obraintentaba mostrar una época de profundo conflicto social, pero terminó siendo el testimonio de cualquier sociedad basada en un orden injusto. En la breve advertencia que antecede a la pieza, el dramaturgo se llama a sí mismo “El poeta” y con pocas acotaciones pauta el movimiento escénico, logrando que el peso de la acción y el malestar de los personajes recaigan en sus voces.
Además de la crítica a la educación femenina, García Lorca redondeaba en su pieza muchos otros temas. Enfatizaba, por ejemplo, el papel de la religión y la iglesia en la hipocresía social. También la diferencia entre la percepción de cada personaje sobre sí mismo y su verdadero carácter. Sugería, además, el papel del sujeto subordinado para romper con el orden establecido, en lo que Josefina Ludmer llamaría, años después, “las tretas del débil”. Por eso, en La casa de Bernarda Alba, los únicos personajes capaces de decir en voz alta la verdad son La Poncia, casi una amiga de la familia a la que se le niega, por pobre, el derecho a pertenecer plenamente; la enloquecida madre de la matrona, María Josefa; y, por momentos, la Criada:
María Josefa: Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras, ni mis anillos, ni mi traje negro de moaré, porque ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna! ¡Bernarda, dame mi gargantilla de perlas!
Bernarda: (A la Criada.) ¿Por qué la habéis dejado entrar?
Criada: (Temblando.) ¡Se me escapó!
María Josefa: Me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres.
Bernarda: ¡Calle usted, madre!
María Josefa: No, no callo…
Bernarda Alba se autopercibe como un ser poderoso. Para serlo, ha multiplicado los caballos en su establo y, sobre todo, ha pactado con los hombres con los que hace negocios. Supone que tiene el dinero suficiente para arreglar un matrimonio moral y económicamente favorable para sus hijas: “No hay en cien leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase”, dice. Pero ella vive, no hay que olvidarlo, en una casa de “puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes”. Es La Poncia quien deja en claro la relatividad del poder de la matrona: “¡Claro que en otros sitios ellas (tus hijas) resultan las pobres!”
La casa de Bernarda Alba ha sido, por décadas, lectura obligatoria en el plan de estudios de la escuela preuniversitaria en Cuba. Cuando el deseo de la joven Adela, de veinte años, y sus ganas de vivir empezaban a florecer en nuestros cuerpos juveniles, nosotras, las cubanas, estábamos leyendo a Lorca. Quizá se aspiraba a que comprendiéramos y agradeciéramos cuán diferente era nuestra vida a la de aquellas mujeres. La lectura extendida durante generaciones propició que, a inicios de los 2000, la pieza tuviera un auge de adaptaciones que fueron desde el teatro hasta la televisión nacional, conservando siempre el contexto lorquiano. Por algún motivo, ninguna directora se animó a cubanizar a las hijas de Bernarda Alba.
Pero ¿qué tenían en realidad que decirles los sufrimientos de las mujeres de la España rural de principios del siglo XX a las cubanitas, hijas del socialismo, que descubrían la obra a sesenta años de su escritura? ¿Qué tenían en común las hijas de Bernarda Alba con nosotras, sus lectoras de finales de siglo? Teníamos en común las máscaras.
Si en la España en que fue escrita, Bernarda Alba era el símbolo de la iglesia católica, y de la gran metrópoli que había perdido sus colonias, una nación tan frustrada por su gestión histórica que llegaba incluso a impactar el orden familiar –se dice que Franco vivió asediado por el trauma de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas; y recientemente un periodista español hablaba sobre mi país como “la antigua colonia española”–; si Bernarda Alba era en su momento la suma de las apariencias, los estragos de la dictadura de Primo de Rivera; en Cuba, bien representaba al gobierno omnipresente. Su casa de “muros gruesos” era la isla que perdía sus ilusiones ante sistemáticas crisis económicas; su familia deshecha era la nuestra, emigrada, rota; y sus cortinas de yute, idénticas a las de saco que remendábamos hasta el infinito para poner a la entrada de los cuartos de los solares habaneros.
Al menos hasta los 2000, en Cuba, Bernarda era también las madres que aún nos hablaban de virginidad, como si fuese un bien para entregar solo a quien valiera la pena. Porque la isla podría ser un paraíso sexual para los extranjeros que pagaban sus deseos más excéntricos, aquellos capaces, incluso, de preguntar a un padre cuánto costaba una noche con su hija. Cuba-paraíso para hombres heterosexuales, amparados por la masculinidad del sistema social predominante que termina volviéndolos, a ellos mismos, víctimas de su insensibilidad. Pero no hay una dictadura que sea feminista, ni equitativa. Y la Revolución cubana, devenida un engendro del poder patriarcal, no ha sido la excepción. Para mujeres, bisexuales, homosexuales, transexuales, sujetos no binarios, para las hijas y nietas de Bernarda Alba, Cuba ha sido más infierno que paraíso, un lugar donde el control sobre los cuerpos se sustenta en las apariencias de lo normativo. No hay en la isla, por ejemplo, un avance en la legislación del matrimonio del mismo sexo. Cuando las organizaciones civiles intentaron promoverlo en la Asamblea Nacional hace un par de años, el proyecto de ley fue aplastado por la repentina influencia de la iglesia evangélica, que ha servido al gobierno –supuestamente laico– para promover la cancelación de derechos humanos.
Podría decirse que en Cuba habita un feminismo de los años cincuenta, donde las mujeres tienen derecho al aborto, al divorcio, donde no se mira mal a una madre soltera; pero donde la sociedad sigue imponiendo el modelo tradicional de familia, una versión tropicalizada de la casa de Bernarda Alba, donde cada una asuma con resignación su doble jornada laboral. A la violencia sexual en Cuba se le llama “piropo”, “mano suelta”, “chistecito” y está naturalizada.
Por eso conectar con la obsesión de Lorca por las máscaras no es difícil. En su obra inconclusa El público (1930), el personaje de El Director deja claro que una máscara puede consumir a quien la porta. El juego teatral solo traduce, en estos actos, el juego de la vida. Por años, en Cuba, nos consumió la máscara de la política inmóvil.
En una reciente entrevista para La Nación, la escritora argentina Camila Sosa Villada aseguraba que “no es lo mismo escribir desde un cuerpo donde la literatura se gestó a la par del miedo, del conocimiento de un riesgo. Ser travesti o ser mujer y escritora lleva enganchado un riesgo que los hombres no conocen. Salvo los homosexuales, pensaba en [Pedro] Lemebel, claro, ese peligro, compartido entre mujeres, travestis y maricas que se ponen a escribir. Imaginate todo el mundo que hay en esas miradas, que lo ven desde atrás, desde afuera, por entre las ramas, desde el aislamiento”.
Lorca tuvo la capacidad de ver no solo el miedo propio, sino el compartido. Por ello fue capaz de develar tanto el drama del poder como la clave para escapar a él. Porque en La casa de Bernarda Alba también queda claro que quien aspira a controlarlo todo no es tan omnipresente como aparenta. Bernarda Alba es incapaz de reconocer la fuerza tras el deseo de emancipación de sus hijas, tal y como los dictadores se niegan siempre a reconocer que están a punto de ser derrocados. A Bernarda no le interesa comprender cómo cambian las necesidades de su familia a medida que se transforman sus cuerpos, que se hacen viejas. Pero mientras más máscaras intenta sostener, más difícil le resulta controlar a las sometidas, quienes terminan eligiendo una salida –aunque sea el suicidio– ante la vigilancia absoluta de la madre.
El dramatismo local de Lorca se torna un dramatismo universal, que contempla al mundo desde las ramas del peligro, del riesgo compartido por sujetos subordinados, el mismo que Sosa Villada identifica en su testimonio, y que terminó siendo la causa de la desaparición del poeta, pero también de la supervivencia de sus personajes. ~