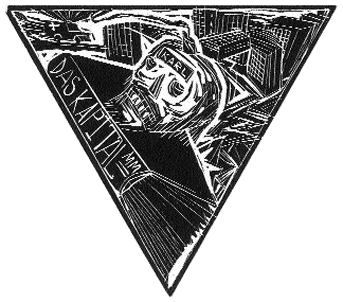a E. Vázquez Martín1. La primavera en el Hotel de México
En el otoño de 1980 visité la URSS. Mi viaje fue una de las últimas visitas oficiales de los comunistas mexicanos a la madre patria. Esa fue su única particularidad. Un año después, el Partido Comunista Mexicano, al que pertenecía como miembro de la comisión juvenil, se autodisolvió, tras 62 años de existencia., a E. Vázquez Martín1. La primavera en el Hotel de México
En el otoño de 1980 visité la URSS. Mi viaje fue una de las últimas visitas oficiales de los comunistas mexicanos a la madre patria. Esa fue su única particularidad. Un año después, el Partido Comunista Mexicano, al que pertenecía como miembro de la comisión juvenil, se autodisolvió, tras 62 años de existencia.
Milité en el PCM durante sus últimos y paradójicos años. Partido privado de su creciente influencia durante el régimen cardenista por decisión de Moscú, el PCM vivió una amarga Guerra Fría, entre la persecusión y la autofagia. Tras 1968, una nueva dirección decidió reformar al Partido, condenando la intervención soviética en Checoslovaquia y reivindicando al movimiento estudiantil, cuyas demandas democráticas hizo suyas, a diferencia del Partido Popular Socialista, consentido de Moscú y del PRI, que aplaudió la matanza del 2 de octubre. En 1978, a mis quince años, marché en el contingente comunista, conmemorando. Durante esa década, el PCM se había adueñado del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y, tras las elecciones de 1979, obtuvo la legalidad con el 5% de los votos y una bancada parlamentaria de doce diputados.
Aquel PCM era una familia. La mayoría de mis camaradas eran hijos o nietos de militantes históricos y, salvo en escasos sitios, era una sociedad de conferencias, que, a falta de relaciones con los obreros y los campesinos, luchaba con cierto éxito por restaurar su crédito entre la intelectualidad universitaria, dividida en numerosas sectas izquierdistas. El PCM, en alianza con algún grupo trotskista, había impulsado la reforma política, lanzando la candidatura sin registro de Valentín Campa a la presidencia de la república en 1976, quien compitió en solitario con López Portillo. Los dirigentes más visibles del PCM eran Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, Gerardo Unzueta, Eduardo Montes, Arturo Martínez Nateras y Gilberto Rincón Gallardo. En la mejor tradición del leninismo, decidieron que sólo la apuesta temporal por la democracia burguesa, y concretamente por las libertades electorales y sindicales, podía salvar al comunismo mexicano de la extinción. Mal o bien intencionados, lograron volcar a la izquierda hacia las urnas. Quienes nos insultaron por "reformistas" hoy ganan y pierden elecciones en el PRD.
Martínez Verdugo, antiguo estudiante de pintura en la Esmeralda, a quien la opinión pública conoció gracias a una entrevista en 1973 en Sucesos para todos, que dirigía Alejandro Jodorowski, llegó a la Secretaría General del PCM a una edad insólitamente temprana, tras la quiebra de la calamitosa dirección de Dionisio Encina en 1959. La generación de Arnoldo remaba contra un agravio histórico. Los soviéticos impusieron en 1937 la "política de unidad a toda costa", obligando a su sección local a entregar el control del movimiento obrero a Lombardo Toledano y a Fidel Velázquez. Más tarde, a los comunistas mexicanos les faltó valor para asesinar a Trotski. Campa y Laborde, sus dirigentes en 1940, fueron expulsados por ineficientes. Por ello, en el 68, el PCM —impulsado por su canciller, Marcos Leonel Posadas— dio algunos signos de rebeldía, como la condena a la invasión de Checoslovaquia o una entrevista con los líderes chinos poco después de los incidentes fronterizos de Manchuria entre la urss y el reino celeste de Mao.
Los comunistas mexicanos sumaron a los agravios de 1937 su consecuencia histórica. Para el PCUS, como para el régimen de Castro, la prioridad eran las buenas relaciones con el PRI, auténtico partido hermano, o el coqueteo experimental con la naciente guerrilla urbana. Así que nuestros comunistas decidieron practicar el "policentrismo", la doctrina italiana de Palmiro Toggliatti basada en la primacía espiritual del PCUS junto a la "libertad" de cada partido para realizar su política doméstica. En México era una necesidad de sobrevivencia, pues en aquellos años, mientras los soviéticos se negaban siquiera a mencionar la matanza del 2 de octubre, el régimen de Díaz Ordaz era un entusiasta defensor de la soberanía agredida del pueblo vietnamita.
Al pragmatismo de Martínez Verdugo se sumó la creciente curiosidad de Martínez Nateras y de Rincón Gallardo por el eurocomunismo, ese último intento de socialdemocratizar a los PC occidentales antes de la entonces imprevisible catástrofe de 1989-1991. Debe darse crédito al PCM por las actividades de su XIX y penúltimo Congreso de 1981, donde por primera vez en México un partido ofreció una discusión pública de sus ideas. Tras abandonar el concepto "dictadura del proletariado" por un simpático eufemismo llamado "poder obrero democrático", el PCM refrendó su condena de la invasión soviética de Afganistán (1979), abogó por una salida pacífica y negociada al conflicto polaco, y discutió los documentos partidarios más originales en la historia de la izquierda mexicana, que incluían demandas ecológicas y feministas, defensa de los derechos políticos del clero y de los homosexuales. Se promovió la revista El Machete (1980-1981), cuyo director Roger Bartra apostó por una iconoclastia que rebasó rápidamente las buenas intenciones de quienes apenas aspiraban a emular el nuevo catecismo de Enrico Berlinguer, Georges Marchais y Santiago Carrillo.
Ese XIX Congreso se realizó en el eternamente inconcluso Hotel de México. Y pese a los contingentes campesinos de Ramón Danzós Palomino, era casi imposible encontrar entre la doctrinaria audiencia que votaba a mano alzada si había o no "crisis del capitalismo", algo parecido a un obrero industrial. Pero en compañía de los ideólogos priistas Reyes Heroles y Muñoz Ledo, y del PAN, esos comunistas comenzaron, a fines de los años setenta, a legitimar la "electoralización" de la vida mexicana. Desde entonces, antiguos católicos como Rincón Gallardo soñaban con un "compromiso histórico" con el viejo y honrado enemigo conservador, el PAN. Se favorecía el diálogo cristiano-marxista, que tuvo su momento estelar cuando Valentín Campa entró en 1980 a la Basílica de Guadalupe como testigo de calidad en la misa por el asesinado arzobispo Romero de El Salvador. A la distancia, cabe decir que la cultura política mexicana se vio beneficiada por la brevísima primavera del PCM.
2. Silencio en el Báltico
En esos días visité la Unión Soviética. El motivo era un folclórico —en varios sentidos— encuentro entre las juventudes mexicana y letona, pues nuestra agenda debería cumplirse en la hermana República Socialista Soviética de Letonia, en cuya capital, Riga, sesionamos. Arribé a Moscú con un ejemplar de América, de Kafka, y tan pronto como pude compré en un kiosco, con toda libertad, ejemplares de L'humanité y de L'Unitá, cotidianos de los partidos francés e italiano, cuyas opiniones eran las mías. La ausencia de "sociedad civil" en Moscú, es decir, de cualquier forma atractiva de vida callejera, me alarmó. Comprobé otras cosas desagradables: la absoluta desigualdad de la mujer, que ni siquiera conducía automóviles, así como la incapacidad de los camaradas del Komsomol, la organización juvenil soviética, para aclarar preguntas cuyas respuestas yo ya sabía. Preferían explicarnos que no había habido mala fe en los jueces al privarnos de la medalla para Daniel Bautista en los apenas clausurados juegos olímpicos. Pero no respondían por qué se necesitaba de pasaporte interno para ir a Letonia, por qué se veían jóvenes en las iglesias o cuál era la razón, tras recorrer el Museo Lenin, de que tantos bolcheviques hubiesen muerto entre 1936 y 1937. Yo había leído a Trotski antes que a nadie pero ingresé al PCM, un par de años atrás, por clasicismo.
Huésped insignificante, califiqué con siete a esa dictadura soviética que me acogía como appartchiknik. Creía firmemente en que el socialismo era una empresa prometeica de la humanidad, y que como tal, por más taras, enfermedades o desviaciones que padeciera, era un Estado obrero estructuralmente superior a cualquier otro tipo de sociedad.
Regresé, comunista al fin, con la misma opinión con la que llegué, la aprendida con los intelectuales del PCM, quienes como Bartra, Enrique Semo y Sergio de la Peña consideraban reformable al país de los Soviets. Los crímenes de Stalin o Pol-Pot me parecían una desgracia que la superioridad moral e intelectual del marxismo se encargaría de lavar. Me avergonzaré toda la vida de haber practicado esa escatología diabólica. No es consuelo pensar que esa misma lógica guió a los grandes escritores y filósofos, aquellos que tuvieron el valor de arrepentirse en voz alta: Panait Istrati, Koestler, Silone, Revueltas, Merleau-Ponty, Morin, y tantos otros.
La persistencia del desasosiego prueba que mi enfermedad infantil del comunismo dejó, para bien y para mal, secuelas incurables. Este año, en Santiago de Chile, lo volví a vivir. Un viejo comunista chileno, bellamente esculpido como un muñeco de nieve, escuchaba en una reunión los horrores del pinochetismo que mis amigos contaban a una pareja de diplomáticos. El héroe de la resistencia antifascista escuchaba y llamaba gentuza al general y a sus sicarios. Ese mismo hombre vivió quince años en Moscú, al calor de los huesos de cincuenta millones de rusos sepultados por ese comunismo soviético del que se siente orgulloso. Es autor de un libro sobre el poeta Neruda donde ni siquiera aparece la palabra "estalinismo".
Tan pronto salimos de Moscú mi opinión cambió un tanto. Conocí en el tren la chejoviana melancolía de los rusos, casi alegre, y miré una campiña bastante depauperada. Pero cuando llegamos a Riga mi colorida película tornose blanco y negro. Ignorante de la trágica historia báltica, cuando paramos en el andén me vi arribando a un país europeo militarmente ocupado por los soviéticos. El traje de los jóvenes comunistas letones, todos ellos altos y caucásicos, era un uniforme negro que asemejaba al de las ss. El ballet folclórico que nos dio la bienvenida brindaba todo el horror plástico de la impostura. Y de la hermosísima Riga recuerdo a las mujeres golpeadas en la calle por maridos ebrios ante la indiferencia general. Me aterrorizó, al fin, el antisemitismo, que, aunque milenario en esa zona del mundo, era aprovechado por los jóvenes comunistas locales para sacar a gritos a los "judíos" de los bares cuando los delegados mexicanos llegábamos a tomar un trago. Dejé de presumir que mis bisabuelos judíos habían emigrado desde esas tierras hacia los Estados Unidos tras los pogromos de 1905.
Pocas noches después, uno de los delegados mexicanos logró subir a una prostituta a su habitación. Se hizo Guardia Blanca en su puerta para evitar que las matrioshkas que vigilaban el piso lo descubriesen. Pero los komsomoles de Moscú, todos llamados Alejandro, fueron informados de la transgresión y entraron de mala manera a la psicalíptica habitación, de donde fue expulsada la muchacha, entre patadas y escupitajos, acusada reiteradamente de ser "una puta judía".
Caminando en una playa del Báltico con el corresponsal del PC español, éste me dijo que a pocos kilómetros, en Gdansk, los obreros luchaban por el verdadero socialismo. Me volví a conmover pero al día siguiente, cuando nos llevaron a saludar al horrísono jerarca de los sindicatos letones, para mi eterna vergüenza, fue el alegre priista y no yo quien se atrevió a preguntarle qué pasaba en Polonia. El espectáculo terminó en una fábrica de helados, donde los obreros fueron obligados a actuar en la tayloriana línea de producción, esa que fascinó a Lenin, para complacernos. No nos miraban con odio. Ojalá así hubiera sido. Mostraban el más estremecedor de los tedios.,
3. La ilusión crítica
Mi visita a la URSS sólo acentuó mi creencia en la urgente reforma democrática del movimiento comunista internacional, de cuya órbita "crítica" me sentía parte. La palabra "disidente" era para los renegados. Al año siguiente, viví unos meses en Europa y fue el crítico de cine Ricardo Muñoz Suay (1916-1996), ex dirigente comunista español, quien me hizo pasar del eurocomunismo al liberalismo, sometiéndome a rigurosas y dialécticas sesiones de adoctrinamiento en su piso de Barcelona. La democracia era incompatible con cualquier forma de dictadura. No importaba cómo se llamaba el régimen soviético, sino lo que era: la negación del origen libertario del socialismo.
Hacia 1982, cuando volví, el PCM ya no existía, y al disolverse tiró por la borda todas sus sofisticaciones intelectuales. La fusión con los grupúsculos estalinistas de Gascón Mercado y Roberto Jaramillo, que no aumentó sustancialmente el porcentaje electoral, hizo pasar el programa del XIX Congreso al olvido. En el nuevo partido, el Partido Socialista Unificado de México, apenas milité. Durante su primer festival hubo una gresca a golpes entre simpatizantes y enemigos del rebelde sindicato polaco. En diciembre de 1982 publiqué mi último artículo en la prensa partidaria. Le devolví a mi padre los 52 tomos de las obras completas de Lenin. Más que mi viaje a la URSS, fueron las lecturas que provocó, de Bertrand Russell y Gide a Koestler, Castoriadis, Kundera y Paz, las que me convirtieron en uno más de los comunistas que se vuelven anticomunistas pero que prefieren hablar con ex comunistas.
Si por comunismo se entiende bolchevismo, hidra materna del leninismo, del trotskismo, del estalinismo, del maoísmo y del guevarismo, soy anticomunista. Esa es por desgracia la forma esencial del izquierdismo en América Latina. Es frecuente que quien lleva la camiseta asquerosa del Che Guevara sea un aspirante al matarife bolchevique, el revolucionario profesional. Ojalá que la otra tradición, la de Michelet y Lasalle, Bernstein y Kautsky, tras el trauma del siglo xx, nos lleve a nuevas y venturosas fusiones entre el socialismo democrático y el liberalismo. Los mencheviques no han dicho su última palabra.
Durante la década que concluyó el 1 de enero de 1992, cuando la hoz y el martillo bajó del asta bandera del Kremlin, los ideólogos de la izquierda mexicana no mudaron en gran cosa sus opiniones. Si Margaret Thatcher se entusiasmó con la Perestroika y los Gorbachov, no veo por qué no habría de hacerlo la izquierda local. Pero los teóricos más agudos, como Bartra o el precozmente fallecido Carlos Pereyra, se dedicaban mejor a pensar la trama del poder y la democracia en México.
La escisión izquierdista del PRI en 1987, esa malévola profecía lombardista cuya sola posibilidad negábamos histéricos los comunistas, ocurrió. La formación del PRD le ahorró a los marxistas-leninistas de todas las tendencias la urgencia de cualquier autocrítica. Por primera vez tenían que hacer política: el poder estaba al alcance de la mano. Debe decirse que el tautológico concepto de "revolución democrática" que bautizó al partido de Cuauhtémoc Cárdenas proviene, eliminando el "y socialista", del acervo comunista, lo mismo que el democratismo del PRD y su degeneración, más jacobina que leninista, el asambleísmo. A cambio, los priistas les enseñaron a ganar elecciones y a manipular grupos sociales. La torpeza democrática de la izquierda mexicana no es culpa ni de los comunistas ni de los priistas —ninguno de los dos fue liberal—, sino de la ausencia en México, desde 1919, de una socialdemocracia clásica, muchos de cuyos valores —los igualitarios— fueron absorbidos por el partido de la Revolución Mexicana.
La caída del Muro de Berlín llegó tarde para despertar a los marxistas-leninistas. Pero no es privativo de México: basta leer las declaraciones de Julio Anguita o la histeria pro serbia de tantos antiguos comunistas europeos para ver que la tara es universal e incurable. Si cuando Stalin pactó con Hitler tantos comunistas se quedaron en sus partidos, confundidos pero sumisos, no veo por qué habría que esperar mucho de ellos después de 1989.
Tras el carnaval del 68, los marxismos se convirtieron en una variada escolástica, medieval por universitaria, que al perder pie en la tierra del socialismo, quedó, más que desnuda, harapienta. Si ya era ridículo discutir "la naturaleza del socialismo real" borrando cualquier prueba empírica proveniente del Este, esa actividad se volvió bochornosa tras el colapso de 1989. Por ejemplo, esos trotskistas a quienes quisimos tanto, sufrieron la peor de las catástrofes intelectuales. Creyeron que Solidaridad en Polonia llevaría a cabo esa revolución obrera que destituiría a la burocracia estalinista. Pero lo que triunfó en 1989 fue la democracia burguesa —en Polonia, Hungría y Checoslovaquia— con una preocupante tendencia a la "contrarrevolución" católica y antisemita. Un trotskista, que todavía los hay, replicará que todo es culpa del estalinismo. Pero en la urss el comunismo —aplicación práctica, consecuente y genocida del leninismo— fue, siguiendo a Marx, un obstáculo gigantesco a la acumulación originaria del capital, que hoy día se impone con voracidad trágica. La reconversión socialdemócrata de los comunistas en Polonia y en Hungría, y en mucho menor grado en Rusia, retoma esencialmente al marxismo anterior a la III Internacional de Lenin, quien en 1918 usurpó diabólicamente, para siempre y sin remedio, al pensamiento de Marx. Los crímenes cometidos en nombre de las ideas no las abandonan sin deshonrarlas.
La verdadera tragedia para la izquierda latinoamericana ocurrió, ya se ha dicho, en marzo de 1990, cuando los sandinistas perdieron las elecciones. Que un Daniel Ortega conmoviera al entregar el poder, entre lloroso y digno, fue el epitafio de la Revolución, diosa durante casi tres siglos, convertida en una criada que devolvía la casa a la deturpada democracia y a sus valores. Poco después los guerrilleros salvadoreños pactaron una transición democrática. Y cuando los archivos de Moscú fueron saqueados durante los años noventa, sólo a los ignorantes sorprendió encontrar las facturas de las módicas donaciones —dada su escasa relevancia— que el PCUS daba a los comunistas mexicanos.
Y me temo que la caída del Muro, al final de cuentas, benefició a la tiranía de Fidel Castro. Sin la incómoda protección ideológica de la URSS y sus socios, el dictador de La Habana se convertía en la última esperanza de la izquierda latinoamericana, que al desentenderse del drama de Moscú o Sarajevo demostró que su enfebrecido leninismo fue también una forma cosmopolita y pasajera de nacionalismo, caudillismo y jesuitismo. Y no me extraña que el castrismo también seduzca a la vieja derecha hispanista, católica y antiprotestante. Castro no es heredero de Lenin ni de Martí, sino de Manuel Godoy, el primer caudillo hispánico, y de todos sus sucedáneos. Eso lo entiende mejor el pontífice católico Wojtila que las izquierdas "democráticas" de México y del resto de América Latina. La prueba de fuego para el demócrata de origen comunista o nacionalista está en su actitud ante Castro. Pocos la pasan.
4. Adiós a la Estación de Finlandia
¿Qué se hicieron los comunistas, los trotskistas, los maoístas? Muchos militan en el PRD y sus credenciales democráticas son tan legítimas o tan dudosas como las de los panistas que consideran al general Pinochet un amable ancianito. Otros personajes —muchos de los radicales del PCM y de otras sectas— abandonaron sin dar explicaciones a la izquierda y se volvieron funcionarios de Salinas de Gortari. No los culpo. Ser burócrata comunista, sindicalista universitario, dirigente campesino o profesor de economía marxista era frustrante y aburrido para aquellos fogosos animales políticos.
Más fascinantes para el literato son quienes pasaron de la guerrilla a los aparatos de seguridad gubernamentales. Ser policía es una fantasía infantil que puede cumplirse. Odian su pasado con la misma rabia homicida con que odiaron al Estado burgués. Son más discípulos del policía Fouché que del idealista Saint-Just. Y muchos de los que hoy sufren en silencio o se desgañitan por la democracia, aplaudirán una restauración del leninismo en cualquiera de sus formas o mutaciones. Su guía providencial y su obra maestra es el Subcomandante Marcos. Está en la naturaleza del bolchevismo cambiar la táctica en función de la estrategia, los medios en el horizonte del fin.
¿Y a mí, qué me ocurrió? Cuando hizo acuso de recibo de mis Tiros en el concierto (1997), Jorge Aguilar Mora me preguntó por qué no explicaba, hablando de José Revueltas, cómo había dejado yo mismo de ser comunista. Me parecía, le dije, una petulancia insoportable incluirme, con mi cómoda y anodina travesía comunista, en el drama del siglo XX. Aguilar Mora, dado que no concuerda conmigo en casi nada, insistió. Para dar una respuesta debo preguntarme lo obvio. ¿Por qué estuve, durante una breve e intensa temporada, en el PC, al grado de representarlo, así fuera en una reunión tonta, en la URSS? ¿Qué pesaba más en mí, la mitología revolucionaria o la democratización de México?
Como tantos hijos del siglo me fasciné ante los mitos del bolchevismo. Pero sufría una escisión igualmente tópica entre el totalitarismo de esa mitocracia y mi afán sincero por la libertad. He dicho libertad y no justicia, pues debo precisar que a los comunistas mexicanos, a diferencia de otras tendencias de la izquierda, les interesaba esencial y paradójicamente la libertad política, sueño de intelectuales antes que de trabajadores. La generación de mis padres luchó por libertades políticas en el 68. Y, en el México actual, éstas han ido imponiéndose, a pesar del autoritarismo del PRI, pese a la doctrina leninista, a contracorriente de la extrema derecha panista. Por ello no me arrepiento de haber sido, en el momento que lo fui, comunista.
En el PCM, sociedad semiclandestina, conocí a héroes y a villanos, y, con más frecuencia, a hombres y mujeres que habían sido ambas cosas. Sentado en el suelo, escuché al preso político por antonomasia del Priato, Valentín Campa, contarnos cómo descubrió, tardíamente, a Gramsci. También conocí a los rapaces que destruyeron las universidades de Puebla y Sinaloa, y convirtieron a la UNAM en el campo experimental del "socialismo a la mexicana". Pero fueron más los camaradas que me dieron ejemplos inolvidables de civismo, así como la posibilidad, a través de revistas como El Machete y El Buscón (1982-1986), de hacer de la crítica de la cultura una actividad periodística rigurosa.,
Entiendo que me puedo dar el lujo de ser indulgente conmigo mismo, y con los comunistas que saludo de vez en cuando, porque ni ellos ni yo tuvimos nunca el poder. La inexistencia histórica del Partido Comunista en México, contra lo que creía Revueltas, el santo hereje, fue una bendición. Pero fue en esa organización de añeja observancia estalinista donde aprendí las reglas y las trampas del debate democrático, así como a blandir, hasta la fecha, la retórica argumentativa de la demonología bolchevique, que a mis amigos les parece irritante o chistosa pero precozmente senil.
Cuando cayó el Muro de Berlín ya no formaba parte del mundo de la izquierda mexicana. Me intrigó, no sin consternación, pensar qué estarían sintiendo los viejos comunistas. Entendía que para Octavio Paz y François Furet fuese una victoria. La Noche Vieja de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética, canté La Internacional, entre la nostalgia y la blasfemia. Acaso recordaba haber conocido mujer en esa tierra. Gloriarse de haber sido uno de los últimos comunistas mexicanos que visitó la Rusia soviética es como presumir de ser extra en la más multitudinaria de las películas. Es la protagónica fantasía literaria de haber alcanzado a ver el tren de la Historia alejándose de la Estación de Finlandia tras haber depositado a Lenin, cuya momia vi. Y, en 1997, cuando crucé caminando la puerta de Brandenburgo en Berlín, lloré. No sé por qué.-,
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.