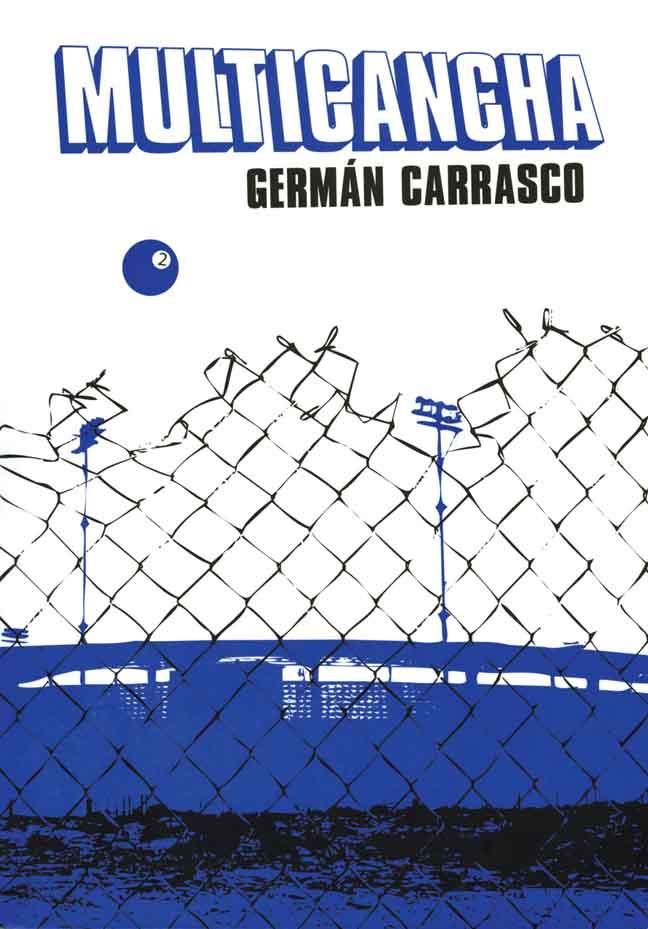En lo falso y en lo cierto…
“Te amaré” (1980)
Un padre arrastra por el suelo a su hijo de ocho años, acompañado de cuatro tipos que lo han tomado de los brazos. El pequeño, presa del terror, observa cómo lo llevan hacia el cadáver de un ciervo al que le han vaciado las tripas y entre cuyas costillas lo meten, cosiendo fuertemente la piel del animal. Inmovilizado y al borde de la asfixia, el niño pide salir lo más pronto de ahí, pero nadie está dispuesto a concederle ese deseo. No tiene idea de cuánto tiempo pasa: la espera se vuelve interminable, más aún cuando la sangre del animal empieza a metérsele por los oídos y las fosas nasales. Alcanza al menos a cerrar los ojos.
Esta iniciación, que parece salida de Midsommar, la sufrió Miguel Bosé, según la cuenta el propio cantante en El hijo del Capitán Trueno, las memorias de sus primeras dos décadas. Enfocado en sus padres, el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, el libro pasa revista a sus años de formación en el seno de una familia culturalmente privilegiada, pero en un pleito constante, y concluye con su primera actuación en Televisión Española el 26 de abril de 1977. Quinientas páginas que dan cuenta de una de las vidas más extravagantes, intensas y, a la vez, poco conocidas de las que se tenga memoria, a pesar de haber acontecido en buena medida bajo los reflectores.
A últimas fechas es imposible hablar de Bosé sin soltar alguna risita sardónica, convertido, según todos hemos visto, en el amante bandido de las teorías de la conspiración. En diversas entrevistas, el intérprete de “Don Diablo” ha soltado declaraciones cada vez más disparatadas alrededor de las vacunas, a las que considera portadoras de microchips, y del coronavirus, cuya existencia ha puesto en tela de juicio. Una buena parte de sus admiradores se pregunta cada tanto: ¿en qué momento se volvió loco Bosé? Y para sobrellevar un poco la vergüenza se abandonan a alguno de sus mejores discos, como el MTV Unplugged, o se reconfortan pensando que, si de comparar conspiranoicos se trata, al menos Bosé canta mejor que Enrique Bunbury.
Para todos aquellos que por morbo, interés clínico o admiración auténtica se sumerjan en estas páginas, El hijo del Capitán Trueno esconde tesoros que no esperarían. Algunos capítulos explican al Bosé enamorado de su libertad a contracorriente y otros al protagonista de historias a primera vista inverosímiles. Organizado a través de estampas, el libro avanza no de manera cronológica sino serpenteando a lo largo de la biografía del cantante, hacia adelante y hacia atrás, incluso más allá de su propio nacimiento. El episodio en el que Lucía Bosé llega embarazada de ocho meses a Guatemala, donde la esperan unos guerrilleros que, en medio de una balacera, la llevarán con su esposo, suena tan irreal como una vacuna con nanobots, pero debemos de conceder que pudo acontecer tal cual.
Esa primera escena no solo anticipa una biografía llena de situaciones rocambolescas sino un elenco de personajes, principales y secundarios, no menos enloquecidos y una voluntad narrativa que a menudo se sitúa por encima de los hechos. Importa poco si Bosé cuenta cosas que pasaron mientras estaba en el vientre de su madre o reconstruye conversaciones que nunca escuchó. El mecanismo de la narración –diálogos detallados, atención a las reacciones corporales, imágenes inesperadas como cuando describe a un bellísimo actor borracho en el sofá como “un ángel caído prerrafaelita”– dibuja una verdad, a consideración del cantante, más valiosa que la exactitud.
Dos fuerzas en tensión recorren todo el libro con distintos nombres: la madre y el padre, el campo y la ciudad, la vida y la muerte, la realidad y la apariencia. La niñez, a ratos idílica y a ratos simplemente bárbara, de Bosé tiene lugar en la finca de Villa Paz, en Saelices, municipio de la provincia de Cuenca, y en la residencia de Somosaguas, una de las zonas más exclusivas de España. En su faceta rural, Bosé habla con los caballos (que le enseñan, dice sin ironía, a descubrir cosas ocultas a través del olfato), casi muere ahogado en el fondo de un pilón, le salva la vida a un niño, siente piedad por el ganado que cría su familia y experimenta una inmensa “sensación de bienestar” revolviendo la sangre de los cerdos recién sacrificados, en lo que constituía un ritual que “estaba entre mis cinco favoritos en absoluto y muy alto en la lista”.
El autor es particularmente hábil para recrear la relación conflictiva entre sus padres y la vida que buscaron llevar, distanciados y peleados, pero sin separarse del todo, en vista de que no tenían permitido divorciarse. Los álbumes familiares los mostraban “riendo y revolcándose, jugando y abrazándose, rodeados de sus perros, en un jardín siempre verde o nadando en una piscina muy azul”, pero cuando las cámaras fotográficas se iban, tanto Dominguín como Lucía –esos “animales de raza pura”, “fascinantes”, “egocéntricos”, “destinados el uno al otro”– volvían a su rutina de seres solitarios. El torero cumple con solvencia su papel de padre egoísta y contradictorio: a veces rescata a su hijo del ataque de un toro y a veces actúa indiferente ante sus síntomas de paludismo, negándole unas pastillas de quinina por considerarlas “cosas de maricones”. ¿A cuál de sus facetas se refería la gente cuando lo justificaba diciendo: “Ya sabes cómo es tu padre”? Las variables eran múltiples, dice el autor: irresponsable con la familia, comprometido con su público, juerguista, misógino, ausente, capaz de gestos de ternura. “Y es que, en realidad –se responde Bosé en tercera persona–, ni Miguelito ni nadie sabía qué o quién era su padre. Él era él, y solo él, y cada mañana, él solo se decidía y se iba viendo sobre la marcha. Eso era su padre.”
En el otro extremo estaba Lucía, una belleza clásica del cine italiano que, confiada en merecerlo todo, se entregó a un hombre que no pudo hacer cambiar. Bosé habla de ella como de una mujer caprichosa y voluble, coleccionista de antigüedades y vestida casi siempre de Elio Berhanyer, que escribía poesía y pasaba días sin ver a sus hijos en un intento por mantener su vida social. En el punto más álgido de su relación, amenazó con incendiar la casa donde el marido celebraba una fiesta sin ella. Volvió al cine, por falta de dinero, pero también para recuperar la autoestima. En la década de los setenta dio refugio a cualquier cantidad de artistas, intelectuales y gente del jet set, de Oriana Fallaci a Camilo Sesto. “El Grupo de la Bosé” le decían a esa camarilla de disidentes que casi no hablaban de temas políticos, “resignados a la espera de que el Caudillo la palmase”.
Los enfrentamientos y reconciliaciones entre la madre y el padre ocupan la mayor parte de la narración de Bosé, lo que no significa que monopolicen una historia en la que hay lugar para Remedios, la mujer que cuidó al cantante; la abuela Nonna, que protegió a Lucía Bosé del rapto de un oficial nazi; el doctor Tamames, enamorado en secreto de su madre; y un sinfín de celebridades, como Visconti, los Mastroianni, un vecino polaco que con el tiempo se convertiría en Juan Pablo II o Picasso, que vaticinó: “Este niño va a ser bailarín, tan chico y mira cómo se mueve.”
Solo en momentos aislados vemos con claridad las inclinaciones artísticas de Bosé. Desde pequeño leyó libros prohibidos o participó en espectáculos infantiles ante la mirada escandalizada de su padre, que no veía en ninguna de esas actividades la virilidad que hubiera esperado en un vástago suyo. En el Liceo francés escuchó discos que los hijos de los diplomáticos metían a España de contrabando: Yes, Petula Clark, Iron Butterfly, Cream, aunque el libro da a entender que la única banda que de verdad veneró fue The Doors. Entre sus primeras canciones interpretadas en público estaba “Qué alegría cuando me dijeron: ‘Vamos a la casa del Señor’”, como parte del coro de la capilla de Húmera. Esos atisbos dan lugar a algunas de las escenas más hilarantes del libro, como cuando el adolescente Bosé y sus amigos deciden armar un festival inspirado en Eurovisión y su madre propone, en un juego de disfraces, que los chicos se vistan de mujeres y viceversa. Todo es risas y diversión hasta que Dominguín, sin previo aviso, llega a la residencia, en compañía de unos “taurinos rancios”, según dice Bosé, y en medio del desconcierto no reconoce a Miguel bajo un disfraz de monja.
–No es para ponerse así –intenta tranquilizarlo su esposa–, ¡vamos!… Y es un carnaval… ¡solo es un carnaval!
—Ese es el problema, Lucía… que en esta casa todos los días es carnaval… todos los días…
Años después, fascinado por el impacto mediático más que por la música de Mick Jagger, Marc Bolan o Bryan Ferry, Bosé entraría a la industria del espectáculo, primero como actor y luego como cantante. Según su versión, lo decidió así para que su madre dejara de trabajar. Sin embargo, se dio cuenta pronto de que “ese pensamiento se parecía a los de mi padre. Tenía el mismo tono, los mismos argumentos, los mismos exactos celos” que buscaban adueñarse de Lucía Bosé y de su independencia.
Quizá, sugiere el libro, hubo más que cálculo comercial cuando determinó adoptar el apellido materno que lo llevaría a la fama y, finalmente, a superar a Dominguín, su ejemplo y modelo de vida. “Nací llamándome Luis Miguel Luchino González Bosé”, recapitula en el último párrafo. “En mi pasaporte soy Miguel Bosé Dominguín”, pero a fin de cuentas nunca dejó de ser simplemente “el hijo del Capitán Trueno”. ~