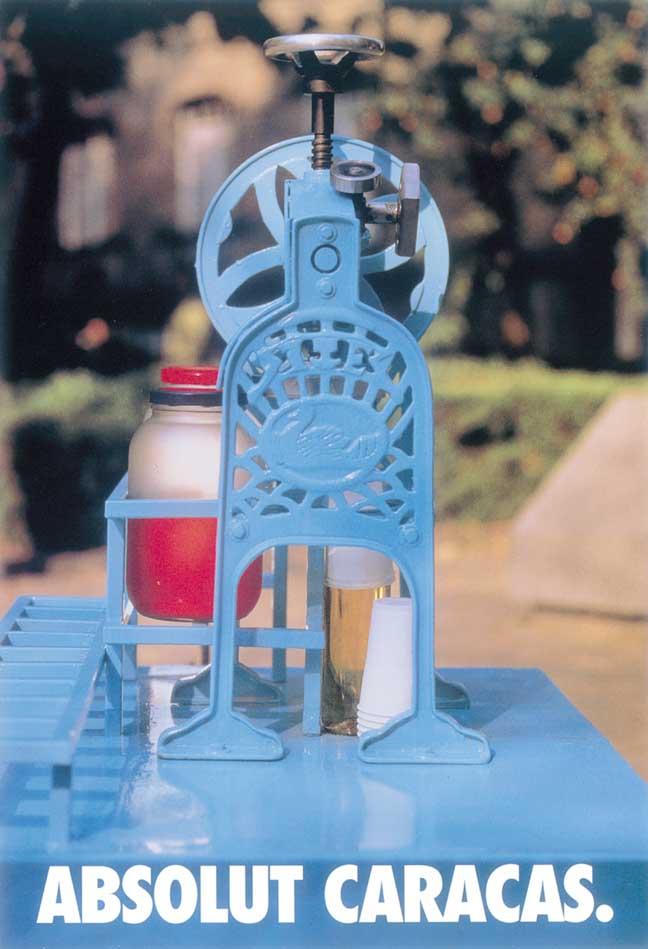Mi madre siempre nos hacía encargos a mi hermana y a mí: que llamáramos a su sindicato para ver lo de su pensión mensual (49 dólares), investigar las contraindicaciones de su nueva medicina, llevarla al mayorista por cajas de seis kilos de tilapia congelada y algún boliche lindo de carne. Hace seis años, a sus 87 años, nos escribió una carta detallando todo lo que tendríamos que atender después de su muerte. Su primera petición fue que le enviáramos ciento cincuenta dólares a la tía Niña –así llamábamos nosotras a su hermana Ada– cada diciembre, marzo, junio y septiembre. Ella incluyó el número y la dirección de la persona en Hialeah que entregaría el dinero en Cuba. “Aun muerta te sigo fastidiando”, añadió entre paréntesis. Si preparábamos la comida que solía preparar y nos asegurábamos de que sus nietas aprendieran a jugar dominó, estaría contenta en el cielo. Escribió que nos esperaría allá. Como enterrada a mitad de la carta estaba la petición más encarecida, una que ya nos había hecho antes: “De Poly como siempre no lo abandonen nunca”, decía. “Yo me siento culpable de que sea como es.”
Mi medio hermano Poly, o Hipólito, nació en La Habana en 1953. Nuestra madre y su padre estuvieron casados brevemente, y cuando Poly era pequeño él y mi madre se fueron a vivir a la casa de tres habitaciones que alquilaba la familia de mi madre y en la que habían instalado un pequeño restaurante. Estaba a media cuadra del hospital militar, y no muy lejos del Campamento Columbia, la principal instalación militar en Cuba en ese momento. En 1957, mientras muchos cubanos emprendían una revolución en contra de Fulgencio Batista y su gobierno, mi madre conoció y se enamoró de mi padre, un estenógrafo del ejército y cliente frecuente del restaurante.
Batista huyó de Cuba en las primeras horas del 1 de enero de 1959, y los cubanos se volcaron a las calles a celebrar. Los autos tocaban el claxon y repicaban las campanas de las iglesias. Fidel Castro, que peleó contra las tropas de Batista en las montañas del oriente de Cuba durante dos años, entró vitoreado a La Habana una semana después. Mi madre estaba encantada y repartió camisetas rojas entre sus vecinos. Mi padre permanecía receloso del nuevo régimen y se mantuvo lejos de las manifestaciones revolucionarias y de las organizaciones políticas. Dejó el ejército y comenzó a vender sandalias en un parque cerca del Capitolio en La Habana. Cada noche contaba sus ganancias frente a Poly y siempre le daba una pequeña parte.
En marzo de 1960, el presidente Eisenhower aprobó un plan para que la CIA entrenara a exiliados cubanos en la guerra de guerrillas con el propósito de que eventualmente regresaran a Cuba y derrocaran a Castro. Aunque la operación se pretendía secreta, los campos de entrenamiento en Centroamérica y otros sitios aparecieron en las primeras planas de los periódicos en Estados Unidos y Cuba. Con la llegada de John F. Kennedy a la presidencia, Castro ya estaba preparándose para repeler una invasión. El 15 de abril de 1961, los pilotos exiliados bombardearon algunos aeropuertos cubanos, muchos de sus disparos no dieron en el blanco y mataron por lo menos a siete personas. Castro dio un discurso en el funeral para las víctimas y llamó a todos los cubanos a defender la revolución, que por primera vez definió como socialista. El gobierno comenzó a arrestar a miles de personas por todo el país bajo la sospecha de poder prestar apoyo a los invasores.
Esa noche, mi padre no regresó a la casa a cenar. Mi madre finalmente lo halló, junto con muchos otros detenidos en el Teatro Blanquita (después rebautizado como Karl Marx). Ahí seguía el 17 de abril, cuando en las primeras horas de la mañana las tropas exiliadas desembarcaron en la costa sur cubana, en Bahía de Cochinos. La invasión fue un rotundo fracaso. Ciento catorce exiliados murieron y 1,189 fueron capturados y encarcelados.
En el lapso inmediatamente posterior, el gobierno de Estados Unidos endureció severamente el embargo económico a Cuba. A su vez, Castro aceleró la transición del país hacia un Estado de un solo partido. A diario, mil doscientos cubanos solicitaban entrada a Estados Unidos. El gobierno de Kennedy daba la bienvenida a las personas recién llegadas, y enfatizaba sobre la creciente cantidad de personas como cifra del descrédito de la revolución. En abril de 1962, dos meses antes de nacer yo, mi padre se fue de Cuba y se instaló en la ciudad de Nueva York, trabajaba como cocinero de línea en un hotel de Manhattan. Tan pronto como pudo, inició el proceso burocrático para que mi madre, Poly y yo lo alcanzáramos.
Poly, sin embargo, era hijo de alguien más, y su padre, un miembro de la policía revolucionaria, quería que permaneciera en Cuba. Mi madre, mis tías y mi abuela le rogaron que dejara que Poly saliera con nosotros, pero él se negó. Años después mi madre me contó que un día, mientras caminábamos cerca de los muelles de La Habana Vieja, vio cómo un grupo de personas se reunía junto a un barco estadounidense –quizás haya sido el SS African Pilot, que llegó a La Habana con medicinas y otros artículos para intercambiar por prisioneros de la invasión de Bahía de Cochinos–. En un acuerdo de último minuto, a los familiares de los prisioneros se les permitió abordar el viaje de regreso. Mi madre me comentaría que la escena era caótica y que vio cómo algunas personas que pasaban por ahí aprovecharon para salir de Cuba. Conmigo en brazos y mi hermano de la mano, consideró escapar también, pero se arrepintió. No fue capaz de hacerlo sin despedirse de su madre.
Cuatro meses después, el 29 de abril de 1963, abandonó Cuba conmigo, sin despedirse de su hijo. Habíamos salido de la casa la tarde anterior, a las seis. Poly se había ido a jugar con sus amigos. Cuando regresó a la casa, mi abuela y mi tía Ada le dijeron que mi madre había ido al campo a atender a un pariente enfermo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que le dijeran la verdad. Décadas después, cuando me reencontré con mi tía Ada, ella me explicó que durante semanas, quizá meses, después de que nos fuimos Poly agarraba una de las batas de mi madre en la noche y lloraba. Tenía nueve años de edad.
Mi madre usó tacones altos para el viaje, y sus piernas eran tan flacas que sus canillas sobresalían. Yo tenía diez meses, era una bebé recargada en su cadera. En el aeropuerto de La Habana, un agente de aduanas confiscó los aretes de oro en mis orejas; habían sido un regalo de mi abuela. Los viajes directos a Estados Unidos se suspendieron el año anterior, así que volamos a la Ciudad de México. Un pariente lejano de mi madre supuestamente nos recogería en el aeropuerto, pero nunca llegó. Mi madre no tenía dinero. “Cómo pasamos trabajo, tú y yo”
(( En español en el original ))
decía tomándome la mano cuando me contaba la historia de nuestra partida. En el viaje más significativo de su vida, yo había sido su compañera y mi hermano el que dejó atrás. Siempre conservó su retrato en su tocador.
La nuestra no fue la única familia desgarrada por la revolución. Entre 1960 y 1962, miles de niños fueron enviados a vivir solos en el extranjero; sus padres temían que el gobierno de Castro los enviara a la Unión Soviética para ser adoctrinados. Los jóvenes en edad militar tenían prohibido salir del país. Algunos adolescentes se quedaron, comprometidos con una causa que sus familias rechazaban, mientras que sus padres huyeron del país. Los revolucionarios no debían comunicarse con los exiliados, así que los familiares terminaron pasando décadas sin tener contacto entre sí.
Puedo explicar cómo, en ese momento tan convulso, mi madre se sintió obligada a salir con una hija y dejar al otro. Pensaba que una revolución comunista en una isla situada a menos de cien millas de Estados Unidos no podría sobrevivir. Asumía que regresaríamos a Cuba en poco tiempo. Se dijo a sí misma, una vez fuera, que el padre de Poly se arrepentiría y dejaría que su hijo se nos uniera. Nada –ni la revolución, ni nuestra migración, ni el abandono de Poly– debía ser algo permanente.
Aún así, la decisión de mi madre siempre me ha perturbado. Después de tener a mis propias hijas, a veces me doy cuenta de que comparo el avance de sus infancias contra la de mi hermano. Alina está por cumplir nueve años, y pienso –esa es la edad que tenía Poly cuando lo dejamos. Lucía tiene diez años, ya a esa edad Poly había pasado un año sin su madre. Miraba a mis hijas y pensaba qué tendría que pasar para que yo las dejara. ¿Podría irme, como lo hizo mi madre, en secreto, sin decir adiós? No puedo ni siquiera imaginarlo.
Cuando tenía nueve años, Poly era un niño flaco y dulce, de sonrisa fácil con grandes ojos y grandes orejas. Era inteligente y le gustaba leer, aunque a veces se metía en problemas. Un vecino, de broma, le recomendó a mi madre que lo metiera a un colegio militar para disciplinarlo. De adolescente faltaba a la escuela, se peleaba y empezó a cometer crímenes menores. En más de una ocasión, alguien lo denunció ante el Comité de Defensa de la Revolución. El padre de Poly estaba ausente la mayor parte del tiempo. Poly abandonó la escuela, no duraba en los trabajos y tuvo problemas con la policía. Quizás esperaba en algún momento unirse a nosotros en Estados Unidos; quizá tenía miedo de nunca lograrlo. Solo bajo circunstancias excepcionales el gobierno le permitiría salir a un hombre en edad militar. Poly vivía en la casa donde lo dejamos al partir, con mi abuela, que intentaba guiarlo, y mi tía Ada, que no tuvo hijos y se convirtió en su madre de facto. Ella lo obligaba a escribirle cartas a mi madre, a mí y a su nueva hermana, Aixa, nacida en Brooklyn en 1964.
Recuerdo las cartas de Poly, cómo sus “As” parecían triángulos. Yo le respondía por lo general los sábados mientras veía caricaturas sobre preposiciones en inglés o sobre cómo se hacían las leyes. Vivíamos en West New York, en Nueva Jersey, un enclave de cubanos de clase obrera que, cruzando el río Hudson, estaba a la altura de Midtown, en Manhattan, donde mi padre seguía trabajando como cocinero. Mi madre trabajaba de costurera a cinco cuadras de nuestro apartamento; cosía los cuellos de los abrigos de invierno. Ella nos enseñaba viejas canciones cubanas, poemas patrióticos, los pregones de los vendedores callejeros. En nuestra iglesia, los sacerdotes entonaban oraciones por la liberación de los presos políticos en Cuba. Una vez al año salíamos en procesión en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. Comíamos comida cubana y siempre teníamos una gaveta llena de ropa para mandar a Cuba. La mayoría de nuestros vecinos hacían lo mismo; muchos de ellos también ansiaban recibir a sus seres queridos en Estados Unidos, como yo esperaba con certeza la llegada de Poly. En mi mente, era como si fuera un hermano de una de las novelas de Beverly Cleary, hermoso y chistoso –hasta terminaría yo enamorando a su mejor amigo–. Especulaba que la forma de sus “As” significaba que era un arquitecto nato, como el padre en el programa de televisión La tribu Brady.
Nadie de mi familia había ido a la universidad, y muy pocas personas de nuestra comunidad se iban lejos cuando lo hacían. Mi madre, sin embargo, insistía en que yo sí iría. Ya estaba yo hojeando los catálogos de universidades cuando el gobierno de Castro permitió que los exiliados cubanos regresaran a la isla para realizar visitas cortas. En 1979, mi madre fue una de las cientos de miles de personas que participó en estos viajes de reunificación familiar, como se les llamaba. Recuerdo que estaba cantando mientras empacaba, y que escribía el nombre de Poly en las etiquetas de la ropa que le compró. Para entonces él tenía veinticinco. Mi abuela había muerto, pero la mayoría de los once hermanos de mi madre seguía viviendo en Cuba y tenía sus propias familias. Mientras contaba billetes de cinco dólares para sobrinos y sobrinas, la obligué a que me prometiera que le tomaría una fotografía a la entrada de la Universidad de La Habana, porque, le dije, ahí habría ido yo si nos hubiésemos quedado en Cuba.
Mi madre nunca me dijo cómo se sintió al regresar a su vieja casa o al reencontrarse con Poly. Pero puedo imaginarla ahí, riendo contenta, y al diablo con la tristeza. Mi hermano fue con ella a la universidad, y él habrá tomado la foto que tengo de ella, a la distancia parada sobre la escalinata de la Universidad. Tengo otra foto de ellos durante aquel viaje, posando juntos en los escalones del Capitolio. En la imagen, Poly no sonríe mientras descansa su brazo en el hombro de mi madre.
En la primavera de 1979, el periódico Miami Herald calculó que el gobierno cubano ganó alrededor de ciento cincuenta millones de dólares de los exiliados ese año. El gobierno lo pagaba con creces de otras maneras. El efectivo, los regalos y los relatos de la abundancia estadounidense alimentaban los deseos de muchas personas en la isla de partir. Al año siguiente, el 1 de abril, seis cubanos robaron un autobús y lo estrellaron contra las rejas de la embajada peruana en La Habana. Exigieron asilo y salvoconductos para salir del país. Cuando la embajada se negó a entregarlos al gobierno cubano, Castro ordenó que se quitara el cordón de seguridad alrededor del edificio. Durante las siguientes 48 horas, casi once mil personas se agolparon, trepando por los árboles y las cornisas, acampando afuera con poca agua y comida. Según una crónica, ahí nació un bebé y murió una anciana.
Los manifestantes a favor del gobierno los rodeaban y les gritaban: “¡Que se vayan!” Pero ni Perú ni Cuba tenían idea de cómo evacuar a tantas personas. El gobierno cubano dio la opción a los que estaban dentro que se fueran a casa y esperaran instrucciones. Muchos se quedaron, preocupados por si al salir de la embajada podrían dejar luego el país; otros, hambrientos y exhaustos, se fueron a casa para enfrentarse al acoso –apoyado por el gobierno– de sus vecinos. Después de tres semanas del comienzo de la crisis, el gobierno decidió el plan de acción. Les permitiría a los cubanos en Estados Unidos que recogieran a sus parientes por barco en el puerto del Mariel, a unas veinticinco millas al oeste de La Habana, siempre y cuando también se llevaran a algunos cubanos de la embajada.
La operación pronto adquirió inercia propia. Miles de cubanoamericanos se movilizaron, contrataron tantas embarcaciones que alguien dijo que si se hubieran formado en fila una delante de la otra los cubanos habrían podido caminar desde el Mariel hasta Key West. Castro insistía en que quienes se iban eran “elementos antisociales”. “Escoria” los llamaba cada vez que podía. Pronto, los cubanos inconformes adoptaron ese mote, y comenzaron a acudir a las estaciones de policía a solicitar que les dieran permiso de partir. El gobierno aprovechó también para echar del país a ciertos presos y pacientes psiquiátricos. Para cuando terminó la operación en octubre, 125,000 cubanos habían llegado a Florida.
En mayo, mi madre se subió a un autobús Greyhound en la terminal Port Authority, viajó a Miami, y de ahí una hermana la llevó hasta Key West. Le tenía miedo al mar y no sabía nadar, pero encontró uno de los barcos que llevaría cubanoamericanos al Mariel y pagó en efectivo al capitán. Se pasó las diez o doce horas de viaje aferrada a su bolsa y fingiendo que dormía. En algún momento, me contó después, el capitán tuvo dudas y anunció que regresarían. Un pasajero sacó un machete y amenazó con matarlo si no seguía navegando hasta el Mariel. Mi madre sacó un rosario y comenzó a rezar junto con otros pasajeros.
En el Mariel, cientos de barcos buscaban llegar a puerto. Todos los capitanes debían dar a los funcionarios cubanos una lista de los pasajeros que querían recoger. Al gobierno le tomaba tiempo localizarlos y los barcos tuvieron que esperar días, incluso semanas. En uno de los barcos del gobierno se instaló un club nocturno para entretener a los marinos impacientes. Otros navíos patrullaban el puerto mientras que los policías desde tierra apuntaban sus armas hacia el agua. En la noche, reflectores iluminaban la escena. Mi madre logró desembarcar, hallar un teléfono y llamar a casa para decirle a Poly que había llegado por él. Mi tía le respondió que ya se había ido. No fue difícil que él convenciera a alguna autoridad de que debía ser expulsado del país. Mi madre regresó al puerto lleno de gente y en medio del tumulto logró hacerse de un espacio para el viaje de vuelta a Estados Unidos, en un bote diferente al que la había llevado a Cuba.
Poly nos dijo que llegó a Key West el 11 de mayo de 1980. Fue uno de los días más movidos de la operación, en el que más de 45,000 cubanos llegaron a Florida. En una embarcación, el America, iban cerca de setecientas personas. Los sentimientos hacia la emigración cubana en Estados Unidos estaban cambiando. El New York Times publicó un artículo en su primera plana titulado “Retrasados mentales y criminales incluidos en éxodo cubano”. Más de sesenta mil cubanos sin familiares fueron enviados a bases militares por todo el país para ser procesados mientras el gobierno determinaba qué hacer con ellos. Poly terminó en la Base Aérea Eglin, en el noroeste de Florida. Un avión con un pendón que decía “El KKK está aquí” daba vueltas alrededor de la base. Para mediados de junio se le permitió la entrada al país. Mi madre y mi padre lo fueron a recoger y lo trajeron a casa.
Mi hermano no era como lo había imaginado. No hablaba mucho, y cuando lo hacía sonaba vociferante y enojado. Mi hermana y yo estábamos acostumbradas a cenar viendo la televisión, pero después de su llegada cenábamos todos juntos en la pequeña cocina. Le preguntaba constantemente sobre Cuba, hasta que mi madre me dijo que mis preguntas lo hacían sentirse mal por no tener educación ni una carrera. Mi hermana y yo entonces volvimos a la televisión y los adultos comían solos en la mesa. Mi madre intentaba sostener una conversación con su esposo, que permanecía más callado de lo normal, y con su hijo distante. Cuando terminó ese verano, dejé la casa y me fui a cursar mi primer año de universidad en Vassar College.
Mi madre le ayudó a Poly a rentar un apartamento en nuestro edificio, y un tío le consiguió un trabajo en una fábrica de bordados. Poly no tardó en perder la vivienda y regresó a casa, a dormir en el sofá de la sala. Cuando yo volvía en vacaciones, el apartamento olía a cerveza y cigarros. Yo intentaba pasar el mayor tiempo posible fuera, en el parque frente al río leyendo en una banca con una bolsa de cerezas. Poly se dejó crecer el bigote; yo odiaba ese bigote. Por la noche, regresaba muy tarde. Desde mi cuarto podía escucharlo en el sofá haciendo ruidos extraños, como un ser herido y atemorizante. ¿Lloraba? ¿Se masturbaba? ¿Estaba enfermo o con resaca? Una tarde, mi padre estaba fuera de casa y Poly se enojó por algo y corrió a la cocina por lo que supuse sería un cuchillo. En ese instante mi madre se desvaneció y los tres –Poly, mi hermana y yo– corrimos a ayudarla y el altercado quedó suspendido. Más tarde, mi madre me confesó que solo fingió el desmayo.
El verano entre mi primero y segundo año universitario, mis padres nos llevaron de vacaciones a Miami. Nos quedamos en el Bancroft, un hotel modesto en South Beach donde la mayoría de los huéspedes éramos cubanos. Vinieron parientes y Poly se quedó en la piscina a beber cerveza con viejos amigos de La Habana, otros llegados del Mariel. Mi hermana y yo pasamos los días nadando y bronceándonos; por las tardes jugábamos ping-pong y pinball. Una noche, Poly le dio una cachetada a mi hermana porque pensó que estaba coqueteando con un chico. Yo lo confronté y él me lanzó al piso y me pateó hasta que una prima encontró un teléfono para hablarle a la policía. Yo estaba llorando en el piso y me advirtió que, si le decía algo a mi padre, “va a haber muertos”.
((En español en el original))
Cuando le dije a mi madre lo que había pasado, me pidió que no dijera nada. No quería que mi padre se fuera, ni que echara a Poly.
Fue en esa época que mi madre me dijo que Poly la había amenazado a ella también, cuando fueron a buscarlo a la Base Aérea Eglin. Le dijo que estaba en Estados Unidos para arruinarle la vida, así como ella se la había arruinado a él por dejarlo en Cuba. Empecé a imaginar escenas terribles. Coincidió que estaba leyendo mucho a Thomas Hardy y a Honoré de Balzac, y sabía que los pecados de los padres por lo general recaían sobre sus hijos.
En 1986, dos años después de que me gradué, mis padres se mudaron a Miami con mi hermana, y Poly los alcanzó al año siguiente. Yo me mudé a Austin, Texas, para estudiar una maestría en historia latinoamericana. Pasé el Día de Acción de Gracias en casa de mi nueva amiga Jeanne Claire y su hermano Gregg, un estudiante de doctorado de Nueva York. Era muy apuesto y los dos leíamos libros sobre revoluciones. Él estaba cuidando a su padre enfermo de VIH/sida cuya pareja había muerto ese año. Gregg y yo nos enamoramos, nos mudamos juntos a Nueva York y en 1989 nos casamos en la Universidad de Columbia, donde su padre había dado clases. Invitamos a Poly a la boda y yo rezaba para que no asistiera. No lo hizo. Mi esposo y yo nos mudamos a Ann Arbor, Michigan, donde hice mi doctorado y luego a Washington D. C. Eventualmente, volvimos a Nueva York y ahí nacieron mis hijas Alina y Lucía en 1995 y 2001. No invitamos a Poly a sus bautizos, ambos celebrados en Miami Beach.
Comencé a trabajar como profesora de historia en NYU, y me enfoqué en la historia de Cuba y sus revoluciones. Viajaba a Cuba con frecuencia a investigar en archivos y bibliotecas de toda la isla. Los vuelos salían de Miami, así que aprovechaba para visitar a mis padres de camino. Mi madre siempre me daba regalos para mi tía Niña: ropa, zapatos, botes de medicinas, algunas veces llenos de medicina, y otras llenos de orégano, laurel, agujas e hilo. Mi tía abría los paquetes encantada: “¡Mira que mi hermana me conoce!”
((En español en el original))
Me contaba historias sobre mi madre, mis abuelos y de Poly de niño. Me reunía con los primos con los que él había crecido. Conocí a otro medio hermano, el hijo de mi padre, de cuya existencia me enteré ya como adolescente, y viajé a General Carrillo, un pequeño pueblo en el centro de Cuba, para ver dónde vivía y conocer a su familia. Era maestro de literatura de bachillerato, gracioso y de voz suave, con un bigote tan elegante como el de José Martí. En la noche, mientras caminábamos, me señaló la Vía Láctea. Era la primera vez que la escuchaba nombrar en español. Para entonces, Cuba se había transformado en una especie de hogar para mí. También era una base profesional; gané premios escribiendo sobre su historia.
En alguna ocasión fui a Cuba una semana con mi madre. En el aeropuerto de La Habana, mientras esperábamos para abordar nuestro viaje de regreso a Miami, fui a comprarle una caja de cigarrillos a Poly. Mi madre perdió la voz de tanto hablar y reír con su familia y cuando regresé a la sala de abordar estaba ahí sentada exhausta. Descansó la cabeza en mi hombro y miró los cigarrillos. De haber sabido lo que su partida le hizo a Poly, me dijo, nunca se habría ido. Imaginé esa alternativa y me pregunté por primera vez: ¿mi buena fortuna estaba basada en el sufrimiento de Poly?
Mientras hacía mi vida en Nueva York, mi hermana criaba a su hija Nailah en Miami con ayuda de mis padres que se unieron a las filas de los adultos mayores pobres. Cuando no pudieron pagar la renta del apartamento en South Beach, mi esposo y yo les compramos uno de una habitación. Mi madre pasaba la mayor parte del tiempo en casa, cocinando, limpiando, haciendo sopas de letras, actividad que ella llamaba “estudiar”. Revisaba catálogos por correo, compraba regalos para sus tres nietas. Leía El Nuevo Herald y daba apoyo invariable al partido Republicano.
En el 2000, se obsesionó con el caso de Elián González, el niño cubano de seis años que fue rescatado solo en el mar en noviembre de 1999, a tres millas de la costa de Fort Lauderdale. Estaba viajando con su madre y otras personas en una balsa, y ella y los otros pasajeros murieron cuando se volteó. Elián anduvo dos días a la deriva, tras ser encontrado fue tratado en un hospital y entregado a sus parientes en Miami. El padre del niño y el gobierno cubano querían que Elián volviera a la isla. Su familia en Miami quería que se quedara. Mi madre me llamaba para hablar del caso, pero no podía hacerlo tranquila y con frecuencia terminábamos nuestras conversaciones enfadadas. Recuerdo que más de una vez le colgué el teléfono. Cuando los agentes federales sacaron al niño de la casa de su familia en Miami, el 22 de abril, mi madre estaba furiosa. Recortó una foto de la procuradora general Janet Reno y con unas tijeras le recortó los ojos. Elián había nacido el mismo día que Poly, el 6 de diciembre.
Poly vivió en apartamentos pequeños en los barrios más pobres de la Pequeña Habana en Miami, y en la vecina Hialeah. Tomaba mucho y engordó. Mi madre solía darme actualizaciones de su vida. Llegó borracho a la fiesta del hijo de un amigo y golpeó a alguien. Inhalaba cocaína, se dejó crecer la uña del dedo meñique y traficaba drogas en barco. Uno de sus mejores amigos, otro veterano del Mariel, un “Marielito”, fue hallado descuartizado en el maletero de un auto. En alguna ocasión alguien le disparó a Poly en la cabeza, y de algún modo logró sobrevivir. En otra ocasión alguien lo golpeó con un tubo y los médicos tuvieron que ponerle una placa de metal en el cráneo. En 1991, lo arrestaron y lo acusaron de intento de homicidio, pero un jurado lo exoneró. Mi madre y mi padre fueron al juicio y obligaron a Aixa a ir con ellos. Luego vinieron otros arrestos: por robos menores, asalto agravado con un arma mortal, por manejar en estado de embriaguez. En 2002 lo detuvieron por apuñalar a un hombre en un bar y herirlo de gravedad.
Poly le llamaba por cobrar desde la cárcel a mi madre por lo menos una vez al día. Muchas veces estaba hecho una furia. La culpaba por todos sus problemas: por no haber podido hallar una pareja, por no casarse, por no tener hijos. Ella lo visitaba cada semana, y se llevaba con ella a Nailah en un periplo que involucraba tomar dos autobuses. Casi dos años después de su arresto, a Poly lo condenaron por intento de homicidio y lo sentenciaron a doce años de libertad condicional. Tenía que vivir en una casa aprobada por la corte y acudir de manera obligatoria a un programa de rehabilitación. Después de unos años, se le permitió irse, bajo la condición de usar siempre una tobillera electrónica. Mi madre lo ayudó para rentar un apartamento pequeño en Hialeah y le llamaba todas las noches. Muchas veces, él le colgaba el teléfono o le gritaba. De vez en cuando, amenazaba con suicidarse o con matarla a ella y a mi padre. Si lo hacía, le decía, sería deportado a Cuba y eso estaba bien para él. Una vez se le escuchó tan alterado que mis padres se fueron a un cuarto de hotel con mi hermana, su esposo y Nailah para esconderse. Mi padre solía pedirle a mi madre que cortara toda relación con Poly, aunque sabía que no lo haría.
Yo me mantenía distante. A veces Poly me llamaba a la casa, para pedirme dinero o para hablar. Cuando visitaba Miami de camino a La Habana, le pedía a mi mamá que no le dijera que yo estaba en la ciudad. En otras ocasiones, postergaba viajes a Miami y compraba los boletos de último minuto. Mi familia y yo visitábamos a Poly dos veces al año, con mi madre que viajaba en el asiento trasero con las niñas. Dejaba mi teléfono en el auto, porque no quería que Poly lo viera y me pidiera mi número. Antes de entrar a su apartamento le recordaba a mi madre que no me tomara la mano, porque él se ponía celoso. Me tranquilizaba que mis hijas se distraían con Gordi, un perro chihuahua que él había adoptado en algún momento. Al final de cada visita, mi esposo le tomaba una foto a Poly con las niñas, yo le daba un poco de dinero y todos nos despedíamos con un abrazo y un beso. Creo que mi madre pensaba que si repetíamos mucho estas acciones Poly la perdonaría. Ella tenía fe; rezaba siempre por él.
Yo también rezaba. Pedía que Poly cambiara y encontrara la paz. Pero algunas veces también pedía que muriera, o que fuera deportado sin que le hiciera daño a nadie antes. Conforme mis padres fueron envejeciendo, comencé a sentir que sería mejor que mi madre muriera antes que mi padre: si él moría primero, Poly podría mudarse a la casa con ella. Si organizábamos su funeral de acuerdo a sus instrucciones –con un féretro abierto y con los dolientes a su lado durante horas, rezando rosarios– necesitaríamos contratar seguridad en caso de que mi hermano enloqueciera e hiciera algo terrible. Poly no había cambiado, y sin duda la muerte de mi madre haría que las cosas empeoraran. Quizá porque sospechaba algo, mi madre solía pedirnos a mi hermana y a mí que prometiéramos no abandonarlo. Era nuestro hermano y sería nuestra carga.
Mi tía Ada murió primero, en abril de 2017, en la casa detrás del hospital militar en La Habana. Poly tenía una foto suya en su buró en el apartamento de Hialeah. Yo sabía que la noticia lo devastaría. Le llamé –quizá la primera vez que le marcaba en un día que no era su cumpleaños–. No respondió. Le dejé un mensaje de voz en el que decía que lo quería. Tiempo después me dijo que me agradecía la llamada, pero nunca quiso hablar de nuestra tía; le dolía demasiado. Pienso que esa muerte nos cambió a los dos un poco. Yo lo vi de nuevo como mi hermano vulnerable, y él vio a mi madre de una manera distinta, estaba más consciente de sus padecimientos: hipertensión, diabetes, males cardiacos. Sus pies, que solían ser muy delgados, ahora estaban siempre hinchados y morados, y sus dedos torcidos por la artritis.
Un año después, mi madre se cayó y se fracturó la cadera. Para la sorpresa de toda la familia, mientras se recuperaba en un centro de rehabilitación, Poly la visitaba tres o cuatro veces por semana, se sentaba a su lado, durante horas: un hombre rollizo de 64 años, con manos temblorosas y una voz alta aunque menos enojada. Le llevaba dulces y algún boleto de lotería. Después de que la dieron de alta, Aixa y yo contratamos a dos cuidadoras para que atendieran a mis padres, una para la mañana y otra para la tarde. Mi hermana los cuidaba por la noche y se dormía en el sofá. Yo viajaba cada mes para estar con ella. Seis meses después la operaron del corazón y, poco tiempo después, le realizaron una pleurodesis en el pulmón izquierdo. Luego mi padre se cayó y se fracturó la cadera también. Poly visitaba a mi madre con regularidad en esos días. Le llevaba comida una vez al mes. Creo que la conseguía con vales de comida, y ella le daba dinero en efectivo. Era cariñoso y estaba deseoso de sorprenderla con la piña perfecta, con un tamal cubano o con su sopa ramen favorita. A ella le encantaba cuando llevaba a Gordi y cada noche lo llamaba después del programa Rueda de la fortuna.
En marzo del año pasado, cuando la ciudad de Nueva York se encerró por la pandemia, Poly me llamó para ver cómo estaba; su mensaje de voz terminaba con la misma despedida de sus cartas cuando yo era niña: Tu hermano que siempre te quiere.
((En español en el original))
Los problemas cardiacos de mi madre empeoraban; sus pulmones se seguían llenando de líquido. Mi hermana y yo conseguimos que un servicio médico le brindara cuidados paliativos en su casa. En mayo, llevé a mi familia a verla. Sorprendentemente, parecía haber revivido. Algunas veces me acostaba a su lado, en la pequeña cama de hospital que le habíamos alquilado, con la cabeza en el hueco de su hombro. Algunas veces la sentábamos en su silla de ruedas en el comedor, donde convencía a las chicas para que le compartieran de su Coca-Cola. Con el primer trago lanzaba un largo y satisfecho suspiro, como el personaje de un comercial. Algunas veces estaba más confundida, pero parecía contenta y despreocupada. Mis hijas le pintaban las uñas y la peinaban. Jugábamos al dominó con mis padres en sus sillas de ruedas. Una y otra vez, escuchábamos su canción favorita, “Gracias a la vida”, cantada por Mercedes Sosa. Y cada noche, cuando le preguntaba si quería hablar con Poly, ella se animaba y me decía: “¡Claro!”
((En español en el original))
Yo le marcaba y luego le acercaba el teléfono al oído. Ella le preguntaba cómo estaba, qué había cenado, qué estaba viendo en la televisión. Él la llamaba “mamita linda” y la animaba para que comiera bien para recuperar sus fuerzas. Después de volver a Nueva York a finales de junio, yo la llamaba casi cada noche, pero a veces estaba muy adormilada para conversar. También empecé a llamar a mi hermano de vez en cuando. Bromeábamos acerca de la confusión de nuestra madre. En alguna ocasión él se quejó de dolores en el pecho y los atribuía a su nueva medicina para la diabetes, así que le aconsejé que se hiciera revisar. Le mandé dinero sin que me lo pidiera; parecía amor.
El 4 de agosto, Aixa recibió una llamada de un detective de Hialeah preguntándole si era hermana de Poly. El detective estaba en camino a su oficina. Aixa me llamó, preocupada porque algo le hubiera pasado o que hubiera regresado a sus viejos hábitos. Ya en su oficina, el detective le dijo que habían hallado muerto a Poly, sentado en el escusado de su apartamento. Llevaba ahí días hasta que un vecino reportó el olor. Su cuerpo estaba tan hinchado que el forense no pudo tomarle huellas dactilares, pero fue la placa de metal en su cráneo lo que ayudó en su identificación. El médico forense descartó un suicidio o un asesinato, y registró una crisis hipertensiva como la causa de la muerte. Fue una muerte horrible, que de alguna manera me parecía diseñada para validar las quejas de Poly: que nunca habíamos estado para él y que siempre estuvo solo.
Aixa y yo discutimos cuál sería la mejor manera de contárselo a nuestra madre. Yo me ofrecí a estar ahí vía Zoom o FaceTime, pero el personal médico pensó que sería mucho mejor no decirle nada. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o muy confundida y ya no pedía hablar por teléfono con Poly. Así que pospusimos la decisión. Su condición se deterioró. La tarde del 16 de agosto volé a Miami, con guantes de látex azul en las manos y dos cubrebocas debajo de una careta. Recuerdo haber regañado a una mujer en el avión por usar el cubrebocas debajo de la nariz. Llegué de noche. Mi padre y una de las cuidadoras estaban viendo televisión en la sala. Mi madre estaba dormida en la habitación, con un enfermero a su lado y el retrato de Poly niño en el buró.
A la tarde siguiente, una de las enfermeras nos hizo señas para que nos acercáramos, y nos reunimos en torno a su cama: mi hermana, mi sobrina, la cuidadora y yo. Mi padre estaba acostado en la cama individual en el cuarto; sus ojos abiertos, mirando el techo. Le tomé la mano izquierda a mi madre. Aixa le tomó la derecha. Me acerqué y le dije al oído lo que ella siempre me había dicho, que todo iba a estar bien. Prometí que le seguiría mandando dinero a sus sobrinos y sobrinas en Cuba y que cuidaría de nuestro padre. Le dije que era la mejor madre del mundo, que la adoraba. Mi hermana, tomada de su mano, le dijo lo mismo. Entonces, le acaricié el pelo, y le dije una mentira: “Cuidaremos de Poly. No vamos a abandonarlo.” Creo que mi hermana asintió. Mi madre murió unos minutos después. En este viaje, ella se fue con mi hermano y yo fui la que me quedé, preguntándome si es que él alguna vez nos perdonó. ~
Traducción del inglés de Pablo Duarte.
Este texto se publicó originalmente en The New Yorker el 1 de marzo de 2021.