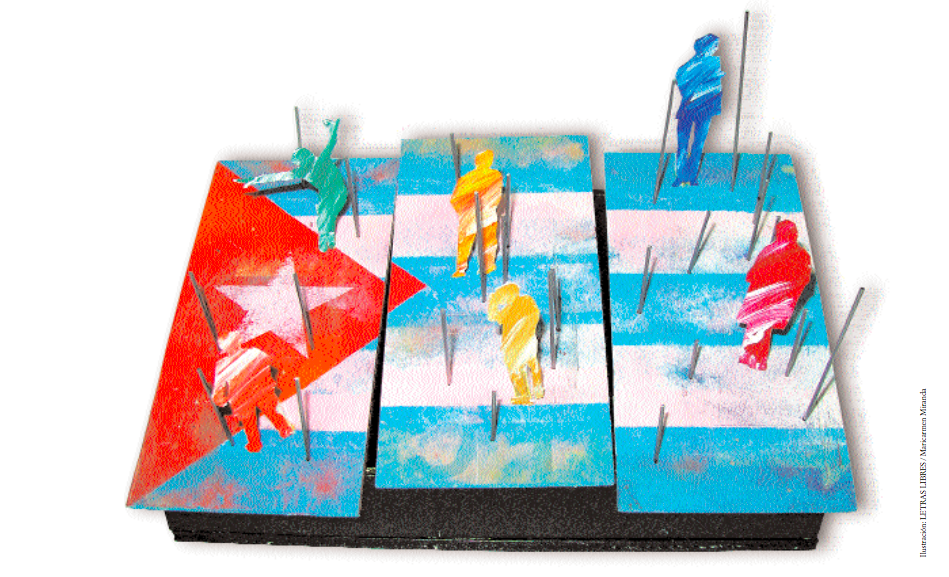El régimen de Fidel Castro es, esencialmente, un régimen estalinista, uno de los últimos eslabones del comunismo, el gran y fatídico experimento social del siglo xx. Olvidar la naturaleza del Estado cubano es permitir que la desmemoria, madre de la mentira, se adueñe de la opinión pública, tan dada en el México actual a discutir monsergas y estupideces. La revuelta nacionalista que en 1959 derribó a la dictadura de Fulgencio Batista evolucionó, en pocos años y ante el entusiasmo delirante de la intelectualidad occidental, en un protectorado soviético. Al menos a uno de los directores revolucionarios, el argentino Guevara, durante la crisis de 1962 le entusiasmaba la posibilidad de que los misiles rusos incendiaran Washington y Nueva York. Más cautos, pues sabían lo que era una guerra mundial, los soviéticos prefirieron mantener a Cuba como un aguijón clavado en las extremidades del imperio estadounidense. Y no fue solamente la excentricidad geográfica de Cuba lo que permitió que Castro se librase del efecto dominó que hizo caer, uno tras otro y junto con el Muro de Berlín, a las burocracias que los soviéticos habían instalado en Varsovia, Berlín Este, Budapest, Sofía, Bucarest.
El Partido Comunista de Cuba (PCC), creado sobre la marcha para garantizar el dominio del castrismo sobre la Revolución, responde fielmente al modelo leninista, y sus organizaciones de masas operan, cuadra por cuadra, casa a casa, ejerciendo la vigilancia policiaca sobre una población a la que sólo por eufemismo podemos llamar ciudadanía. Los cubanos carecen de la mayor parte de las garantías individuales que se fueron imponiendo universalmente tras la Revolución Francesa, pues la Constitución de Cuba asegura la dirección de la sociedad por el Partido Comunista, dominio que Fidel Castro ha decretado recientemente como eterno, violando así las leyes dialécticas del marxismo que dice profesar. No dudo que sea un tanto anticuado repetir estas verdades, conocidas de cualquier historiador, pero da la impresión que hay que ofrecerle a la opinión pública, cuando se habla de Cuba, algo más que chatarra videograbada.
Son más las similitudes que las diferencias entre el régimen castrista y las fenecidas repúblicas que, dentro y fuera de la URSS, dividieron al mundo durante la Guerra Fría. Por ejemplo, las heladas y deshielos tan propios de la experiencia soviética suelen sufrirse en la calurosa isla caribeña: Lenin y Trotski apostaron a la oscilación entre el férreo control centralizado de la economía —el llamado comunismo de guerra— y las nuevas políticas económicas que abren transitoriamente válvulas de escape para el mercado interno. También es típica de la formación social estaliniana la apertura periódica de espacios de disenso, que funcionan como ratoneras para atraer, atrapar, manipular a los disidentes, los opositores que tarde o temprano van a dar a un sistema concentracionario cuyas verdaderas dimensiones, en Cuba, todavía desconocemos. Y finalmente, son propias del comunismo las permanentes oleadas de propaganda destinadas a excitar y enervar a las masas frente a las amenazas, reales o imaginarias, del enemigo exterior.
Entre las particularidades de la Cuba revolucionaria está la legitimidad nacionalista dimanada de su papel como el David latinoamericano frente al Goliat estadounidense —imagen del capitalismo, del protestantismo, del dinero y de la técnica, de casi todo lo que odiaban buena parte de las repúblicas, más huérfanas que herederas, del Imperio Español. La gran mayoría de los procastristas, en Francia o en México, son simplemente antiyanquis rabiosos. El odio visceral e irreflexivo contra Estados Unidos, se ha dicho mil veces, es un patrimonio que las antiguas derechas monárquicas y el fascismo legaron a la izquierda mundial durante la segunda mitad del siglo XX. Otra peculiaridad del caso cubano es el liderazgo carismático del dictador Fidel Castro. En Europa del Este, los soviéticos se cuidaron —mediante purgas rutinarias que hacían rotar a grises burócratas en la jefatura del partido y del Estado— de que no llegasen al poder figuras carismáticas capaces de acumular energía nacionalista contra Moscú. La excepción fue el conductor Ceaucescu, quien se apoderó de las maneras dictatoriales del fascismo rumano de entreguerras, y las administró mediante un nacionalcomunismo que a los soviéticos no les quedó más remedio que tolerar. Sin duda alguna Castro también es heredero de una tradición endógena, la del caudillismo hispánico, que va del valido Manuel Godoy al generalísimo Franco, pasando por la legendaria galería de dictadores latinoamericanos. Pero ello no es decir mucho: también Lenin y Stalin fueron herederos de la tradición autocrática del zarismo.
En este punto llegamos a uno de los principales argumentos de quienes defienden esta dictadura. Muchos de ellos reconocen, de buen o de mal grado, que en Cuba las libertades políticas sufren, al menos, de mala salud, pero afirman que, a cambio, los cubanos gozan de un bienestar social muy por encima de la media latinoamericana. Soslayando la pregunta de por qué, si las condiciones materiales en la isla son tan buenas, muchos cubanos prefieren abandonarla a como dé lugar, cabe responderles que sí, que efectivamente los cubanos viven mejor que los haitianos y que buena parte de los mexicanos. Pero ello se debe a la propia dictadura, pues los regímenes totalitarios del siglo XX se caracterizaron por una contundente redistribución del ingreso, tarea cuyo primer ejecutor fue Hitler. Al precio de millones de vidas, Stalin y Mao industrializaron también sus naciones y elevaron significativamente el nivel de vida en las ciudades, a pesar de las guerras y las hambrunas que provocaron. Más modestamente, dictadores de derecha como Franco y Pinochet entregaron buenas cuentas en cuanto a desarrollo económico y bienestar social. Las dictaduras, en Cuba o en Chile, suelen gozar del apoyo activo y pasivo de grandes sectores que se ven beneficiados materialmente por el autoritarismo.
Es conveniente aclarar otra de las grandes mentiras a las que se acogen los defensores del castrismo. Ni la seguridad social, ni la aspiración al pleno empleo, ni la educación pública y gratuita, ni ninguna de las conquistas sociales de las que se enorgullece el mundo del trabajo son invención de los regímenes estalinistas. Son la gran contribución de la socialdemocracia clásica, heredera directa de Marx y Engels, acervo civilizatorio que tanto el nazifascismo como las democracias liberales integraron a sus programas. Lo que los bolcheviques rusos —legatarios apócrifos de la socialdemocracia alemana— agregaron al marxismo fue un Estado policiaco capaz de instrumentar el genocidio de grupos sociales enteros (en Rusia, en China, en Camboya) mediante el terror masivo o desatando hambrunas. Y lo que Lenin y Stalin le cercenaron de inmediato al programa socialista —como lo observaron Rosa Luxemburgo y Karl Kaustky y esos mencheviques rusos que aun esperan una reparación histórica— fue el respeto por las libertades políticas y por la vida parlamentaria. Por ello, la actual oposición socialdemócrata, en Cuba, considera imprescindible salvar las conquistas sociales de la Revolución en el contexto de una eventual transición democrática.
¿Por qué, en un mundo donde las dictaduras gozan de mala prensa, la cubana sigue teniendo tantos simpatizantes? ¿Por qué un amplio sector de la opinión pública, la más identificada con los partidos de la Revolución Mexicana —el PRI y el PRD— sigue defendiendo a Castro? ¿Se engañan sobre la naturaleza del régimen cubano o conocen muy bien de qué se trata y ese modelo les fascina, si no para México, al menos para Cuba? Estas preguntas se las hicieron durante el siglo XX todos aquellos quienes, desde la socialdemocracia, las herejías marxistas y el liberalismo político, combatieron el comunismo y particularmente el bolchevismo, la forma rusa que tuvo su sangriento esplendor en el régimen de Stalin. No hay todavía una respuesta y apenas en el número anterior de Letras Libres leímos un artículo sobre las reservas de Claude Lefort ante la respetada tesis de François Furet, que sostiene, platónicamente, que la urss encarnó una ilusión utópica que cegó a millones en Occidente. Lefort, más en sintonía con los actuales tiranólogos anglosajones, sostiene que no sólo los intelectuales sino las masas sabían que aquel mundo era cruel y despiadado y que, justamente por ello, como los alemanes apoyando a Hitler, les pareció justo y necesario alimentar la máquina de la historia con los cadáveres del vecino, del burgués, del judío, del campesino, del homosexual, del gitano, del trotskista. Ambas tesis son complementarias: la fantasía lírica de una sociedad perfecta requiere de la activa colaboración de las masas en el terror.
En 1959, al triunfo de Fidel Castro, el gobierno autoritario de la Revolución Mexicana había alcanzado los cuarenta años en medio de un milagro económico amenazado por las huelgas magisteriales y ferrocarrileras, muestra de una alarmante pérdida de control oficial sobre los habitualmente leales sindicatos. Y una nueva generación universitaria, la primera que se formaba en la paz institucional, se sentía decepcionada de la enorme deuda social que el pri no quería o no podía saldar, y paulatinamente ofendida por la soberbia antidemocrática del gobierno. Tanto para la clase política —desde el activo general Lázaro Cárdenas hasta el presidente López Mateos— como para los jóvenes educados en la orgullosa tradición revolucionaria de 1910, la Revolución Cubana representó una segunda oportunidad sobre la tierra, un regreso a los orígenes y un baño en la fuente de la eterna juventud. Y cuando esta hermana menor —cuyos simpáticos cabecillas habían salido en 1956 de las costas veracruzanas— se vio acosada por Estados Unidos, el nacionalismo mexicano tomó la afrenta como propia. Genialmente, el gobierno del pri decidió que jugar la carta cubana —negándose a votar la expulsión de Cuba de la OEA en 1964 y manteniendo relaciones diplomáticas con la isla— era la oportunidad de oro para imponerle a Estados Unidos un duradero contrapeso geopolítico.
El apoyo a una revolución —cuya evolución socialista estaban muy lejos de ver con buenos ojos López Mateos y Díaz Ordaz— se convirtió en una fuente de legitimidad para el régimen, que sólo se interrumpió recientemente con el presidente Zedillo y con Fox. El filocastrismo del régimen de la Revolución Mexicana se convirtió en un asunto de seguridad interior: frenaba a la derecha empresarial proestadounidense (pues la vieja derecha católica apreciaba a Castro por su antiyanquismo), mantenía convencida a las izquierdas (la priista y la marxista) de que no estaba del todo perdida la alcurnia revolucionaria del PRI, y ofrecía a la opinión internacional una apreciable imagen de los presidentes mexicanos, nacionalista y moderamente antiyanqui. A cambio de esa distante solidaridad —ni siquiera había vuelos directos México-La Habana en los años sesenta—, el régimen de Castro se comprometió lealmente (y por fortuna) a impedir que hubiese guerrilla en México.
Los comunistas cubanos sólo seguían una vieja política de la Internacional Comunista, que desde 1937 siempre privilegió la relación con el PRI (y sus antecesores) a cualquier clase de solidaridad efectiva con la izquierda marxista mexicana, conveniente política que después aplicaron los sandinistas nicaragüenses y los farabundistas salvadoreños. Y cuentan que el EZLN, durante la travesía por la selva previa al levantamiento del 10 de enero de 1994, puso especial cuidado logístico en no toparse con ningún guerrillero guatemalteco, quien de inmediato habría dado el chivatazo en Bucareli.
El PRI miraba en Cuba ese paraíso autoritario de igualdad social que en México no había podido establecerse, una sublimación de la Revolución Mexicana cuya exaltación traía numerosos réditos y escasos peligros. A su vez, los jóvenes crecientemente radicalizados y amargamente decepcionados del priato y de su hueca palabrería, encontraban en la Revolución Cubana el movimiento redentor que tomaría el relevo del envejecido y corrupto Estado posrevolucionario. Y por añadidura, la Revolución Cubana parecía, en sus primeros años, escapar a los peores defectos del sistema soviético, ofreciendo una primavera cultural que entusiasmó a los intelectuales. A fines de los años sesenta, cuando el poeta Heberto Padilla fue criminalizado a la más pura manera estalinista, comenzaron las defecciones y las decepciones. También en ese punto la Revolución Cubana imitó a la Revolución Rusa, pasando del festival vanguardista a la represión mediante los habituales espasmos de apertura y cerrazón. Lo supo el novelista Reinaldo Arenas, lo sabe hoy día el poeta Raúl Rivero, preso.
Mito para el régimen, mito para la izquierda marxista, esa revolución se congeló en el imaginario social de las elites mexicanas como todo lo contrario de la utopía: Cuba era (e increíblemente lo sigue siendo para muchos) la realización material de un difuso sueño mitad ejidal, mitad cuartelario, que presenta a una sociedad estática y provinciana, donde la pobreza se socializa y se guarda el orden bajo la severa vigilancia del tata Secretario General, un caudillo providencial dispuesto a protegernos del protestantismo, del imperialismo, del neoliberalismo, de todo aquello tan maligno que viene de Calibán. Esta última afinidad espiritual explica las consideraciones de Franco y de Manuel Fraga con su paisano isleño.
La experiencia cubana se hundía legítimamente en las raíces del patriotismo social mexicano, y al unirse en el camino con el igualitarismo jacobino y leninista, producía un tónico fortificante que carecía por completo de componentes democráticos. No era democrático el PRI ni lo era nuestra izquierda marxista en los años sesenta, apenas unos millares que al salir a festejar un aniversario más de la Revolución Cubana, el 26 de julio de 1968, dieron comienzo al movimiento estudiantil. El primer desencuentro entre la Cuba ya estalinizada y el México víctima del autoritarismo debió ocurrir meses después, cuando Fidel Castro, que había aplaudido la intervención soviética en Checoslovaquia, no abrió la boca ante el 2 de octubre. Y ocurrió. A la realpolitik del castrismo, la izquierda mexicana respondió con resignación, obligada a vivir una contradicción que en la actualidad encarna dramáticamente en el Partido de la Revolución Democrática: luchar por la democracia política en México teniendo a una dictadura como principal referencia sentimental en el exterior.
Esa dictadura ha sido particularmente áspera con la izquierda mexicana, escenificando una historia de masoquismo bastante común en las relaciones entre el centro y la periferia en el movimiento comunista internacional. Veinte años después del silencio ante el 2 de octubre, Castro llegó presuroso en 1988 a legitimar la elección de Salinas de Gortari, quien había defraudado a Cuauhtémoc Cárdenas, familiar del régimen cubano desde su juventud e hijo del general que gustosamente habría dado su vida contra los yanquis en Bahía de Cochinos. Y el dictador cubano nunca dejó de chiquear a Fernando Gutiérrez Barrios, frecuente jefe de la policía política del priato. En tanto que policía bueno y macho solidario, este genízaro había ayudado a Castro y a Guevara a embarcarse rumbo a su triunfo revolucionario. Para el agradecido dictador, poco importaba que don Fernando hubiese sido también el policía malo que torturó a decenas de izquierdistas mexicanos deseosos de emular la hazaña revolucionaria cubana. Hace poco murió Gutiérrez Barrios, y Castro puso la bandera a media asta, como lo hizo en 1975 cuando murió Francisco Franco, otro amigo suyo.
Para los presidentes Echeverría y López Portillo, en cambio, la señera madurez de Fidel Castro estimulaba la vocación de eternidad de la Revolución Mexicana hecha gobierno, que tenía en La Habana a una hermana menor crecientemente aventajada tanto en la socialización de la pobreza como en la unanimidad autoritaria. Y cuando la Nicaragua sandinista convirtió en trío las revoluciones triunfantes, en 1979, el gozo del PRI fue expansivo y sincero. Pero la historia cambió de rumbo y se dirigió hacia la democracia multipartidista, intolerable en La Habana y apenas tolerada en el Zócalo. Cayó el Muro de Berlín y los sandinistas, alumnos menos que regulares —pues aprendieron del priismo sólo el asalto al erario y no las malas mañas electorales—, perdieron los comicios de 1990. Un par de años atrás, en México, el PRI conservó la presidencia de la República mediante el fraude.
A partir de 1988, el castrismo de la izquierda mexicana se convirtió en un penoso y al parecer irremediable callejón sin salida. Desprendimiento nacionalista del PRI en 1987-1988, el neocardenismo encabezó una ola democrática que en principio le era ideológicamente ajena, pues las demandas democraticoelectorales venían de otro lado: del panismo histórico y de un Partido Comunista Mexicano que, desde 1975, había apostado por un programa de libertad política basado en la recuperación de los derechos electorales para la izquierda, tras el sangriento fracaso de las guerrillas urbanas y rurales en los años sesenta y setenta. Así, el PRD nació como un partido articulado no sólo en el programa nacionalista y estatista de la vieja Revolución, sino en la ansiedad democrática que venía del 68. Dueño del poder en el Distrito Federal desde 1997, con una votación nacional del 15%, el PRD nunca pudo resolver el acertijo planteado entre su carácter democraticoelectoralista y su viejo amor, histórico, por la dictadura cubana, a cuyas víctimas se les sigue llamando, en esos ambientes, gusanos.
En 2000, el PRI perdió las elecciones. Instalado por primera vez en Los Pinos un presidente panista, Castro sufrió un golpe político sólo superado en dimensiones y consecuencias por la caída del Muro de Berlín: la pérdida de su viejo y astuto aliado autoritario en México. Siguiendo la política iniciada por Zedillo, el presidente Fox y su primer canciller, Jorge Castañeda, fueron congruentes con la voluntad democrática del electorado, tendiendo puentes hacia la disidencia cubana y votando contra el régimen cubano en las instancias humanitarias de la onu. La reacción castrista ha sido extraviada y furiosa, incluyendo las arengas contra la democracia mexicana y el cabildeo entre los panistas conservadores, en el PRI y en el PRD, apostando porque una restauración de los regímenes de la Revolución Mexicana, en cualquiera de sus dos variantes, le devolverá al histérico dictador la tranquilidad perdida.
La vocación democrática del PRD nunca quedará del todo convalidada mientras el eje de su política exterior sea la defensa de la dictadura cubana. Ese predicamento también lo padece Lula, y hasta a los pragmáticos socialistas chilenos les ha costado trabajo despojarse del fardo que significa el castrismo. Los perredistas, confiados en que su electorado identifica a Castro con Cuba y es declamatoriamente antiyanqui, son incapaces de responder por qué el multipartidismo y el resto de la ingeniería democrática son buenas para México y no para los cubanos. Algunos bolches del PRD todavía se atreven a recurrir al viejo manual leninista, y nos hacen entender que la democracia burguesa es sólo un instrumento para hacerse del poder para la dictadura proletaria. Otros, muy pocos, sin duda lamentan la herencia castrista, pero difícilmente se atreverían a discutirla frente a sus enardecidas bases.
Las encuestas realizadas durante la crisis diplomática de la pasada primavera arrojaron resultados novedosos: el respaldo de los mexicanos al régimen de Castro es considerablemente menor de lo que algunos suponíamos, aunque impera —más por sensatez que por sentimentalismo— el deseo de mantener buenas relaciones con La Habana. Tarde o temprano, si la democracia mexicana supera su turbulenta adolescencia, un electorado cada vez más culto e informado empezará a castigar a los partidos políticos, no sólo midiendo la agenda doméstica sino sus alineamientos internacionales.
La solidaridad del PRD ante Cuba es, antes que resultado de su probada mediocridad intelectual, hija de la inercia que lo sujeta a las dos tradiciones autoritarias que le dieron origen: el nacionalismo de la Revolución Mexicana y el bolchevismo en todas sus versiones. El caso de Ricardo Pascoe, antiguo trotskista y militante del PRD que aceptó ser el primer embajador de Fox en La Habana, es ejemplar por la ambigüedad, la confusión y los sentimientos encontrados con que nuestros izquierdistas viven el mito cubano. Al final, nadie supo si el embajador Pascoe seguía en Cuba las instrucciones de su cancillería o contribuía a salvar el honor mancillado de la dictadura. Otros de los componentes que dieron origen al PRD, como la vitalidad de una nueva izquierda más o menos ajena a las viejas tradiciones, se perdieron en el camino, dejándolo en lo que es: una organización genéticamente incapaz de dotarse de un programa socialdemócrata moderno, de donde quedaría excluida la fidelidad al comunismo cubano. Pero ése es un problema que aqueja a toda la extrema izquierda internacional, cuya fiebres libertarias, anarcoides y pacifistas contra toda organización estatal, nacional o internacional se curan, momentáneamente, ante la grandilocuente solemnidad del caudillo habanero.
El embargo estadounidense, finalmente, ha terminado por resultar perfecto para reciclar la legitimidad del castrismo, al mantener viva una amenaza sin la cual el régimen probablemente se derrumbaría. No creo que haya habido día más amargo para el anciano dictador que aquel en que Bush ii dijo que Cuba había dejado de ser una amenaza para Estados Unidos, pues la isla es hoy sólo un dato por considerar en la política interna estadounidense, a través de los apetecibles votos, generalmente republicanos, que provee la diáspora de Miami. Es difícil imaginar, una vez muerto Castro, un panorama distinto para Cuba que el de los fines de régimen en el Este de Europa: en el más deseable de los escenarios, la nomenklatura cubana votará por su salvación mediante una salida negociada a la polaca y, en el peor, las masas en permanente estado de movilización se voltearán contra el régimen, y tendremos un escenario en el paredón, a la Ceaucescu. La única variable, acaso decisiva, que hace distinta a Cuba de las repúblicas del Este es el poderoso exilio de Miami, a pocos kilómetros de La Habana. Una de las causas, muy estudiadas, del respaldo popular de Castro es el temor a la revancha expropiadora de los miamitas.
Los defensores del totalitarismo permanecerán mientras persista la sociedad abierta, y lidiar con ellos es un deber para todo espíritu liberal. Se trata de especies mutantes que abandonaron hace décadas la vulgata estalinista y se manifiestan de manera polimorfa. Uno de ellos, el comunista portugués José Saramago, a quien no le habían conmovido los millones de muertos cuyo sacrificio en el tribunal de la historia justificó su partido, rompió con la Revolución Cubana tras los últimos fusilamientos. El Señor es lento en iluminar los pasos de sus criaturas, y aunque lo de Saramago más bien parece atrición, es decir, temor a quemar su popularidad en las llamas del infierno mediático, bienvenido sea su hartazgo: somos muchos los que en algún momento nos caímos en el camino de Damasco. Pero tan pronto como Saramago anunció su ruptura, decidió publicar una novela alegórica que fantasea con que el voto en blanco triunfará en lo que la dictadura del proletariado fracasó: en la destrucción de la odiosa democracia burguesa. Y acto seguido, en un gesto dúplice que habría merecido la zorruna aprobación táctica de Lenin, este decepcionado se lanza como candidato en las listas del Partido Comunista Portugués al Parlamento europeo.
En el amor a la tiranía también destacan figuras de la izquierda mexicana. Uno de ellos, Pablo González Casanova, según informa la prensa que le es adicta, anda en Cuba averiguando cómo construir una alternativa multidisciplinaria al eurocentrismo, categoría que supongo incluye todo lo que el antiguo rector de la Universidad detesta: la división de poderes, el sistema de partidos, la libertad de prensa y de conciencia, la separación entre la Iglesia y el Estado, el mercado libre. Debe reconocerse, empero, que este burócrata de la academia, premiado con un discurso en la Plaza de la Revolución en el ocaso de su vida, es uno de los personajes que con mayor desparpajo han expresado su admiración por la dictadura castrista, en cuanto dictadura, como modelo social duradero. Menos elaborada es la actriz Jesusa Rodríguez, quien tras acostumbrarnos a sus estridentes cartas a los periódicos denunciando todo lo que sea discriminación social, sexual y étnica en México, se declara satisfecha de saber que en Cuba se ha corregido la persecución de los homosexuales. Crédula ante los propósitos de enmienda de una dictadura cuya particularidad persecutoria ha sido y es la homofobia, Jesusa, al corretear tras las bellas banderas en La Habana, demuestra ejemplarmente las incontrolables pulsiones de la exitación totalitaria.
Si Carl Schmitt, el teórico nazi del derecho alemán, saliese del infierno, encontraría en Cuba una aproximación, defectuosa como todo lo que ocurre a la sombra del árbol de la vida, a su tesis sobre el Estado de excepción: enemigo total, guerra total, Estado total. Cualquier otro teórico político, liberal o marxista, más allá de si le gusta o no la Cuba castrista, estaría profesionalmente obligado a definir ese régimen como una dictadura. Y eso lo saben bien algunos de los escritores amigos de Castro, pues al solicitar la libertad para algún preso político y obtenerla de la mano a veces dadivosa del tirano, están admitiendo, ante el mundo, que aquella es una dictadura donde se encarcela a la gente por delitos de opinión. Hasta 1989, los comunistas ortodoxos no tenían ningún empacho en llamar “dictadura del proletariado” este tipo de régimen político, y se enfrascaban en discusiones bizantinas sobre qué tan perfecta o imperfecta era esa dictadura en relación con lo dicho por Marx, Lenin, Stalin, Mao o Trotski. Pero hoy en día es de mal gusto hablar de dictadura, y los defensores de Castro suelen recurrir a desastrosos malabarismos para evitar llamar las cosas por su nombre. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.