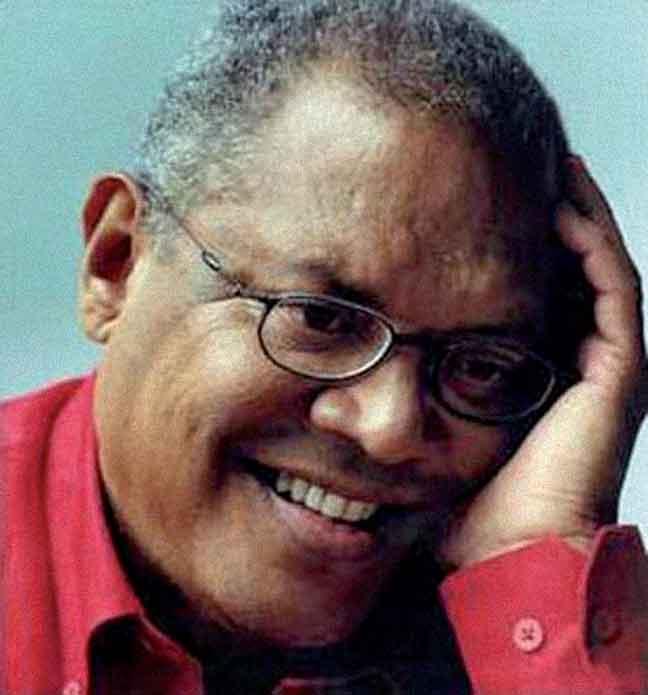¿Quién, en América Latina, está dispuesto a negar que las décadas de los sesenta, setenta y parte de los ochenta fueron décadas de pasiones? Décadas de desenfreno y de despilfarro de energía y potencialidades, como si nos hubiéramos precipitado en ese “potlatch” arcaico que es una forma de la destrucción ritual. Ahí están, para confirmarlo, los ejemplos de la Argentina, del Uruguay, del Brasil, de Chile, de Paraguay: de esta o de aquella manera, con variantes y grados diversos, se trata de países en los que el espíritu de partido derribó al espíritu de sociedad, en los que los particularismos se adueñaron de las situaciones, en los que cada facción exasperó hasta la violencia la defensa de sus banderías y en los que, por fin, la vulgar ideología pisoteó la ética de los medios. Allí hubo, para decirlo breve, una ruptura abrupta con un pensamiento racional que, desde que el cielo se despobló de dioses, es la sola garantía de juicio y sensatez. Y, en ese trámite, la clase intelectual, entendida en un sentido amplio, cumplió un papel doble, ambiguo. Contribuyó de manera decisiva a levantar una cultura crítica y de las obras perdurables (en la literatura, en las artes plásticas, en la música) y, al mismo tiempo, y en una gran parte de su espectro, compartió responsabilidades en el desplome generalizado. ¿Qué sucedió? ¿Fue, acaso, una manifestación más de esas crisis nuestras no resueltas, postergadas, circulares, que se nutren fatídicamente de sí mismas y nos hacen vivir en una constante temperatura afiebrada?
Hay que reconocerlo: América Latina se configura, aquí y allá, con una legitimidad a medio hacer: a veces mutilado, a veces insuficiente, a veces deforme, el argumento democrático –para poner un alto ejemplo– tropieza con máscaras bastardas, disfraces pintorescos o interregnos carnavalescos. Lo mismo ocurre con otros dominios, llamémoslos institucionales: el de la justicia, el del buen gobierno, el de la igualdad social, el del propio ideal continental… ¿Asistiría razón a don Alfonso Reyes cuando observó que “sé que no exagero, pero quiero decir que nos falta [a nosotros, los latinoamericanos] lo único que puede engendrar tradiciones: la representación moral del mundo”?
Es posible que así sea: el descoyuntamiento de las décadas mencionadas abunda en beneficio de esa sospecha. No obstante, y quizá por su dinámica atravesada por compulsiones y convulsiones calenturientas, la América Latina nunca se resignó a la quietud, amenguó su empuje vital, claudicó de su vuelo creador. No se trata aquí de una beata autocomplacencia, esa que, en viaje frecuente de la exaltación a la quejumbre, anestesia nuestras buenas o malas conciencias. No. El hecho es que desde al otro día de la independencia, cuando rompimos con nuestro pasado inmediato y nos multiplicamos en fragmentos, nos dedicamos a articular una idea de futuro que, aún hoy, está a caballo entre el común destino continental y las peculiaridades de cada región, situada en esa frontera vidriosa entre unas raíces originales y las resonancias en ellas del mundo moderno. Aquel agudo y primer quebranto existencial, por un lado, y la esforzada y diaria experiencia, por otro, muy pronto nos hicieron comprender que una de las formas de la unidad tenía que pasar, necesariamente, por el tejido de una urdimbre cultural (entendida en un alcance casi antropológico) convergente y solidaria.
El desarrollo, entre nosotros, del arco histórico del siglo XX es una prueba tanto de un destino excéntrico como de una andadura compartida. Soportamos, cómo no, las consecuencias de una franja descarriada de una modernidad infestada de fanatismos y tragedias (las dictaduras, los totalitarismos, la pasión revolucionaria, las avideces imperialistas, el embaucamiento populista, la mentira demagógica).
En eso estamos todos en América Latina. Y tal encrucijada se yergue en unos momentos en los que los vientos de la historia soplan en una dirección que desea aniquilar, o al menos relegar, a los criterios clásicos, digamos humanistas o liberales, en los que hasta ahora confiamos como fuentes de juicio y consenso.
¿Hay que regresar a don Alfonso Reyes y coincidir con él en que nos falta, a los latinoamericanos, una “representación moral del mundo”? ¿Será capaz, nuestra quebradiza convicción democrática, no solo de mantenerse en pie sino de participar activamente en remediar las insuficiencias que aún nos aquejan? Y más, y de manera más imperiosa: ¿en estos contextos, es la democracia un nuevo mito oportunista o una realidad que (nos) obliga cada día? En estas preguntas cabe, entero, nuestro desafío. ~