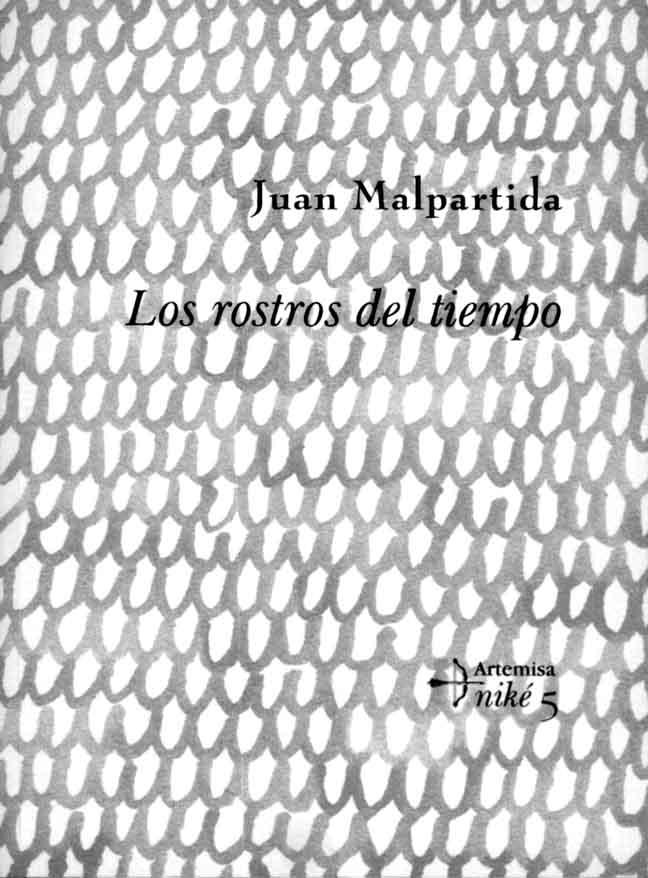Los berrinches del caudillo
Enrique Serna, El seductor de la patria, Joaquín Mortiz, México, 1999, 520 pp.
Cuánto se habría ahorrado el México del siglo XIX si Antonio López de Santa Anna hubiera tenido una infancia feliz, si no hubiera sido el hijo nada agraciado, una especie de patito feo junto a su hermano. Se habría ahorrado mucha sangre; cientos o miles de vidas; la inestabilidad como signo del curso político; la pérdida de extensísimas superficies de territorio; iras y sátiras de periodistas y escritores; litros y litros de tinta; la irrupción de una figura que parece concentrarlo todo en una gran, grotesca, gignolenta opereta que sería el ya exangüe emblema de la historia patria.
Porque como este antihéroe pocos. Raya en el cinismo en la obra que Enrique Serna le dedica a sus luces y a su sombra renovada, aunque nunca asume plenamente esta actitud: este seductor de la patria se la pasa vanagloriándose, justificándose, dando razón de sus actos en nombre de las inalterables insuficiencias de los otros, del país, de la historia mexicana y sus circunstancias. A lo largo de muchas páginas (de muchos años en la presentación cronológica de la novela) parece que va a surgir al fin el Antonio López de Santa Anna que de más de un modo se da a desear mediante sus palabras: el que se reconoce como un perfecto cínico, alguien que no sólo tiene conciencia de los hechos y de sus causas y horizontes sino también de sí mismo, no como un personaje que va presuroso tras la salvación de los lustres de su nombre mientras pierde la ocasión de carcajearse de lo que ocurre en torno a él, por cuenta y gracia suyas o por designio de la naturaleza corrupta de la patria. Entonces Santa Anna es un pícaro cuya ruinosa historia reconstruye con erudición, paciencia, detalles de humor y una buena dosis de mala leche Enrique Serna, un personaje al que le falta sólo la capacidad de reírse de sí mismo para ser redondo en el perfecto espejo que se manda construir y pulir.
¿Por qué esperar tal cosa de este Santa Anna? Porque desde el comienzo está asombrosamente firme la capacidad discursiva, la destreza de la mala fe, la conciencia de los hechos, la intuición de asuntos y de asertos que forman parte de campos tan presumiblemente lejanos del caudillo como la teoría política, la filosofía de la historia, la psicología del poder, las marcas de los primeros años (infancia es destino). Serna pone delante de nosotros a un personaje extraordinario que tiene de sí mismo una imagen extraordinaria y que a la vez es capaz de ver lo que sucede y lo que sucederá si no con razón sí con indudable poder imaginativo. Este Santa Anna comienza por conocerse a sí mismo. Escribe en su moderna prosa: "El don de mando no es innato en el hombre: se forja poco a poco en el alma del humillado, primero como un berrinche contra el mundo, después como una fuerza desgobernada que es preciso encaminar hacia un objetivo, para evitar que estalle por dentro". No se trataría aquí más que de una más de las abundantes reflexiones sorpresivas del caudillo, pero es sobre todo un aviso a tiempo, una advertencia, un punto de partida, una de las definiciones posibles de la novela. Toda la tensión narrativa de la obra consistirá en ver cómo el antihéroe libra su batalla contra aquella "fuerza desgobernada". Y esa batalla, pretende el antihéroe, habría de ser la de un esgrimista: fino, calculador, preciso, enriquecido con el valor fiero de un fajador, un hombre dispuesto al sacrificio que sabe que "el dolor curte a los hombres, los endurece y al mismo tiempo los purifica". La batalla de un Santa Anna sabio a pesar de todo: de algún coito interrumpido por la mala digestión de la mujer conquistada; de las burlas de la esposa que lo hace comer su propio gallo de pelea; de la ingratitud de los habitantes de una patria que es "infiel por naturaleza, [que] no vacila en traicionar a sus amantes, pero exige que den la vida por ella" y que lleva a preguntarse si "acaso estoy obligado a sacrificarme por una puta". Los dolidos berrinches del caudillo lo llevan a buscar ejercer su don de mando en la política, la historia, en el campo de guerra y en el del juego y las relaciones carnales y los hartazgos de comida y bebida. Santa Anna cuenta con la ayuda de un amanuense y con el cruce de comunicaciones de otros personajes de la historia y de su propia biografía, desde una sola certidumbre (que, en este caso, sí es efectivamente cínica): "Yo jamás traicioné mis convicciones por la simple y sencilla razón de que no las tuve"; lo hace casi siempre en un solo registro —al igual que los demás personajes de la larga opereta—, alcanzando páginas notables —como las de la incursión en Texas—, en una novela de completa información histórica y redonda y pulida, como quiso el caudillo que fuera su espejo. –
Ensayista y editor. Actualmente, y desde hace diez años, dirige la revista Cultura Urbana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México