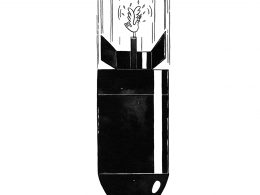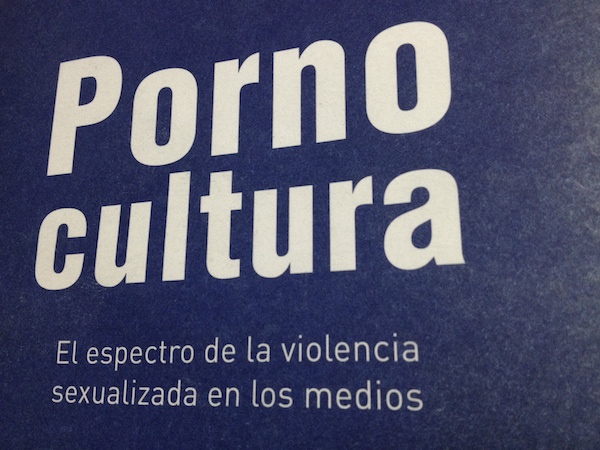Cuando empecé a proyectar este ensayo, mi primera intención era hablar de “los pensadores más dañinos de nuestro tiempo”. Pero enseguida me di cuenta de que alguien que mereciera figurar bajo la categoría de pensador o de filósofo no podría, al mismo tiempo, merecer que su obra fuese considerada dañina como un todo ya que, como es sabido, por muy pernicioso que sea un veneno puede en ciertas dosis constituir un remedio, una forma de inmunización o simplemente un estímulo. Por supuesto que hay algunos pensamientos que son simplemente dolosos, pero a quienes los dispensan no les llamamos pensadores más que en broma, y nunca me propuse tratar aquí acerca de ellos.
Así que hube de rebajar mis aspiraciones y conformarme con reflexionar acerca de lo más dañino que han resultado contener las obras de algunos pensadores contemporáneos. E inmediatamente surgió la pregunta importante: ¿Dañino en qué sentido, para quién o para qué? A veces se ha considerado que la lectura de algunos filósofos es peligrosa para ciertos segmentos sociales en determinadas circunstancias (los jóvenes, por ejemplo, o las personas no suficientemente formadas) o que algunas filosofías son perjudiciales para la sociedad aunque puedan ser provechosas para los individuos, etc. Sin embargo, no me siento capaz de adoptar esta perspectiva sin arriesgarme a contribuir a la restricción de la libertad de expresión –es decir, de la libertad de impresión, de la libertad de imprenta– en nombre de un supuesto conocimiento acerca de lo que es o no beneficioso para la sociedad o para la juventud que no forma parte de mis recursos, entre los cuales sí cuenta, en cambio, la seguridad de que no puede haber filosofía sin libertad de pensamiento y de que esta última es beneficiosa para la humanidad universalmente considerada.
Y fue esto mismo lo que me suministró la clave definitiva para enfocar mi tema: qué es aquello que, en el pensamiento contemporáneo, resulta efectivamente más dañino para el pensamiento y para la propia filosofía o, dicho de otra manera, qué es aquello que en ese pensamiento milita contra la palabra libre y la independencia intelectual. Lo cual me obliga a hacer una advertencia previa: a pesar de lo muy aficionados que somos los profesores de filosofía a quejarnos de los enemigos que nos acechan desde fuera, y a pesar de la complacencia general con la que el público suele recompensarnos esta afición, las coacciones externas –políticas, religiosas o morales– que han amenazado y amenazan a la filosofía no serían tan peligrosas para ella si no hubiera de entrada, en su vocación más prístina, una ambición que me atrevo a llamar suicida. Algo que sin duda requiere una pequeña explicación genealógica.
Como en La carta robada de E. A. Poe, la filosofía guarda bajo siete llaves su secreto más preciado, precisamente porque está escondido a la vista de todos: en su nombre. Filosofía significa algo parecido a “deseo de saber”. Pero quien desea algo es porque no lo posee. Es más: en este caso no puede poseerlo, porque quien lo hiciera dejaría de ser filósofo para ser simplemente sabio, poseedor legítimo de un conocimiento positivo. Que la filosofía no ha dado hasta la fecha el paso desde el deseo de saber hasta la ciencia plena lo prueba el hecho de que este nombre haya pervivido durante dos mil quinientos años, en lugar de haber sido sustituido por otro que denotase la completa realización de sus aspiraciones. Y por si acaso esta razón suena meramente nominal, digamos también que hay un fundamento objetivo para esta pervivencia, y es que aquello de lo que la filosofía quiere saber –ese ámbito que abarca nada menos que “todas las cosas”, tanto las relativas a la naturaleza como las que tienen que ver con la libertad– es algo de lo que no puede haber ciencia.
Esto lo descubrieron –supongo que con bastante disgusto– los fundadores de la filosofía en la Antigüedad; pero desde muy pronto muchos de sus herederos, probablemente sin un ápice de mala voluntad, lo consideraron como un fracaso que no convenía divulgar y que había que solucionar lo más rápidamente posible. Por ello, mucho antes de que llegasen las inquisitoriales autoridades del cristianismo, la filosofía pasó a la clandestinidad, presentándose en público disfrazada de teología, una ciencia de cuya superioridad y capacidad de alcanzar la verdad última sobre todas las cosas nadie dudaba, y de la que debían deducirse tanto las leyes de la física como las de la política. E incluso después de que, no sin grandes costes, el pensamiento afirmase en la Edad Moderna su independencia de toda fe religiosa y su obediencia exclusiva a la razón, la filosofía continuó reclamando la autoridad teológica (aunque se tratase de una teología aconfesional) para mantener su estatus de ciencia suprema capaz de sancionar la validez del conocimiento, la legitimidad del poder político y la moralidad de la acción, basándose en su aparente solvencia para resolver todas las cuestiones últimas que preocupan a la humanidad.
Si consideramos que la Ilustración es una época dorada para el pensamiento no es porque en ella la filosofía finalmente alcanzase su cumplimiento como ciencia, sino más bien por lo contrario: porque en ese momento se deshizo de su disfraz teológico y se mostró públicamente en su esencial pobreza –que es su mayor riqueza–, entroncando así con su origen socrático. El filósofo va en busca del saber supremo con la misma resolución que parte Sócrates en pos de la esencia de la belleza o de la justicia al comienzo de cada uno de sus diálogos: decidido a abandonar el inmundo lodazal de la opinión y a emplazarse únicamente en la luz de la verdad, a la caza del saber perfecto que nos hará a la vez sabios, virtuosos y felices. Dudo que pueda haber filosofía sin esa vocación sinóptica y sintética. Pero solo al fracasar en esa búsqueda –como lo hace sistemáticamente Sócrates en los diálogos platónicos– se pone de manifiesto la verdadera naturaleza del amor al saber y, por tanto, del conocimiento que se buscaba. Y también dudo de que pueda haber filosofía sin esa experiencia.
Sin embargo, comprender que la filosofía no es un saber positivo no equivale a su derogación. Sócrates no se consideraba sabio ni hablaba contra los ignorantes –de cuyo número admitía formar parte–, sino contra los que desconocían u ocultaban su ignorancia fingiendo un saber ilimitado e irrefutable y se presentaban como expertos en aquello de lo que no puede haber expertos. Por eso consagró la práctica totalidad de su vida a combatir a los sofistas, no porque él tuviese más ciencia que ellos, sino porque la conciencia de su ignorancia le bastaba para mostrar a todos que el pretendido saber total de la sofística es solo palabrería que nubla el pensamiento; algo que había aprendido al experimentar la facilidad con que la propia filosofía se convierte en vaniloquio cuando rechaza su carácter irremediablemente tentativo. Platón llamó a este combate “arte del diálogo”. Aristóteles lo denominaba “técnica peirástica”, práctica que consiste en someter a prueba los argumentos mediante la discusión pública para refutar a quienes impiden la libre discusión. Y esto mismo es lo que, desde la Ilustración, llamamos crítica.
Kant, que es su principal valedor en el Siglo de las Luces, conocía de primera mano los funestos resultados de intentar convertir el amor a la sabiduría en ciencia propiamente dicha y sabía, por tanto, que si la filosofía persiste –si no ha sido absorbida por el desarrollo histórico de las ciencias teórico-experimentales– es porque también lo hace su pulsión suicida, esa misma inclinación inextirpable que provoca que, no importa cuántas veces se muestre la inanidad de los discursos sofísticos, estos nunca dejen de resurgir, en cada época de acuerdo con el espíritu de la misma, y que, en consecuencia, nunca cese tampoco la necesidad de la propia filosofía como crítica capaz de mostrar su impostura, pues la ciencia por sí sola es incapaz de refutarlos. Los racionalistas del siglo XVII, fascinados por la emergencia de la ciencia natural moderna, pretendieron que, utilizando el mismo “método geométrico” con el que la física matemática convertía las figuras en ecuaciones y medía velocidades instantáneas mediante el cálculo diferencial, ellos eran capaces de demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Kant probó que bastaba con someter esos argumentos al libre examen público y racional sin limitaciones escolásticas o dogmáticas (algo que no fue estrictamente posible hasta la llegada de la Ilustración) para desilusionarles con respecto a sus pretensiones y para frustrar definitivamente su vocación de convertir la metafísica en la “ciencia de las ciencias”. Pero él no podía saber que la filosofía volvería a sucumbir a la misma ilusión en el siglo XIX, esta vez seducida por el surgimiento de un nuevo tipo de conocimiento, el de las que hoy llamamos ciencias sociales.
Como en el siglo XIX la aparición de este saber se nucleó en torno al conocimiento histórico (modelo de las entonces llamadas “ciencias del espíritu”), la tentación teológica que convierte a la filosofía en sofística se concentró en torno a algo llamado “filosofía de la historia”, un subproducto de la vieja teodicea que se jactaba de haber descubierto la ley que gobierna el curso del acontecer humano, de conocer la gloriosa meta final de moralidad y racionalidad a la que este se dirige y, por tanto, de poder acelerar por medios políticos ese progreso y remover los obstáculos que se le oponen. No parece necesario recordar aquí los gigantescos estragos que produjo en la práctica este programa durante el siglo XX, pero quizá sí lo sea señalar que, además de ello, el “materialismo histórico” –como algunos rebautizaron a la filosofía, ahora enmascarada como una supuesta “ciencia (en realidad, teología) de la historia”–, allí donde se convirtió en doctrina oficial de Estado y dispuso de los medios políticos para hacerlo, pulverizó la libertad de pensamiento y persiguió sin piedad todo atisbo de crítica; y allí donde, aprovechando la libertad de expresión de la cultura liberal, dispuso de considerables plataformas de hegemonía intelectual, operó como una suerte de policía política del discurso que descalificaba a sus oponentes con sofisticados –es decir, sofísticos– argumentos ad hominem y como una ametralladora ideológica que no solamente se mostró como lo más contrario y lo menos parecido a una teoría científica, sino que ridiculizó a los científicos y a todos sus críticos como infames esbirros de la oligarquía.
Podría pensarse que, una vez aprendidas las lecciones de las grandes catástrofes políticas del siglo XX y una vez profesionalizadas y académicamente establecidas la historiografía, la sociología, la psicología, la economía o la antropología, la autodestructiva vocación teológica de la filosofía se habría desvanecido en el horizonte. Pero ocurre que en nuestro tiempo no ha habido un Kant capaz de librar del todo de su hechizo a quienes pensaron que la filosofía, que había fracasado en su intento de ser la ciencia de las ciencias según el modelo de la física teórica, podría sin embargo convertirse en una especie de “ciencia de las ciencias sociales” o en una teoría general de la sociedad. De esta ilusión quedan aún muchos partidarios (ya se llamen a sí mismos filósofos o científicos sociales), y de sus filas es de donde surgen los peores enemigos de la libertad de pensamiento y, por tanto, de la filosofía como crítica libre: al esforzarse –en vano– en hacer ciencia de lo que no puede haberla, traicionan la naturaleza inexorablemente precientífica de la filosofía, dificultando la libertad de crítica, que es su elemento vital.
En nuestros días, la estrategia ideológica construida por los “teóricos” de la revolución proletaria, más que desaparecer, se ha fragmentado y multiplicado en una serie de disciplinas ambiguamente denominadas estudios, que primero colonizaron los ambientes intelectuales, después las universidades y finalmente los medios de comunicación y las redes sociales. Amparadas en una actitud aparentemente radical e hipercrítica de supremacismo moral, tienden a eliminar el libre examen crítico de los argumentos y la independencia intelectual, que son la condición de la filosofía, promoviendo en su lugar una especie de papilla ideológica que oculta su naturaleza sofística bajo el disfraz de unos presuntos “datos empíricos de la ciencia social” y que va camino de convertirse en el hilo musical ideológico de nuestra época, una forma sutil –pero muy eficaz– de censura que sustituye el diálogo por la intolerancia y la reflexión por la santa indignación. Y que pone fácilmente al alcance de cualquiera el convertirse en un sabio aparente, moralmente progresista y políticamente revolucionario, sin más requisito que practicar con arrojo el arte del insulto.
Siempre ha habido enemigos de la libertad de pensamiento, es decir, personas que no creen que pueda haber tal cosa (por lo cual no harán el menor esfuerzo por defenderla allí donde exista ni por instaurarla allí donde no existe) y que están convencidas de que quienes defendemos esa libertad lo hacemos para ocultarnos a nosotros mismos, y sobre todo a los demás, las dependencias –que esas personas aseguran conocer perfectamente– de las que nuestro pensamiento es siervo (por lo cual procurarán eliminar, allí donde esté en su mano hacerlo, cualquier institucionalización o garantía de la libertad de pensamiento). Siempre ha habido inquisidores, pero no siempre han tenido la misma relevancia pública. Lo inquietante de nuestra situación es que este mecanismo de censura tácita, que –aunque no de derecho– convierte de hecho en sospechosa la palabra de quienes se niegan a llamar progreso a la actitud más regresiva que quepa imaginar en esta materia, es justamente una forma de desactivar la libertad de pensamiento y, por tanto, constituye un atentado contra la posibilidad misma de la filosofía.
A quienes atacan o defienden a la filosofía deleitándose en declarar que no sirve para nada hay que responderles que, en efecto, ella no sirve para construir proposiciones científicas, y mucho menos teorías, pero es muy solvente a la hora de refutar las afirmaciones inverosímiles y las seudoteorías sofísticas. Y a quienes se lamentan de que hoy ya no haya “grandes filósofos” como en el pasado hay que recordarles que la filosofía no es nada más –y nada menos– que un interminable combate contra la sofística y a favor de la lucidez y que, por tanto, no le falta en la actualidad el material sobre el que ejercer su actividad crítica. Ahora bien, la crítica solo puede ejercerse a condición de que haya libertad de pensamiento o, lo que es lo mismo, derecho a la libre expresión pública del pensamiento. Los sofistas de hoy, aunque disfrazados de científicos sociales, solo prosperan, como los de ayer, minando la independencia intelectual de los interlocutores, restringiendo la libertad de expresión y atentando contra la posibilidad misma de argumentar para imponer su charlatanería. Por eso, aunque se llamen “filósofos”, son enemigos de la filosofía. ~