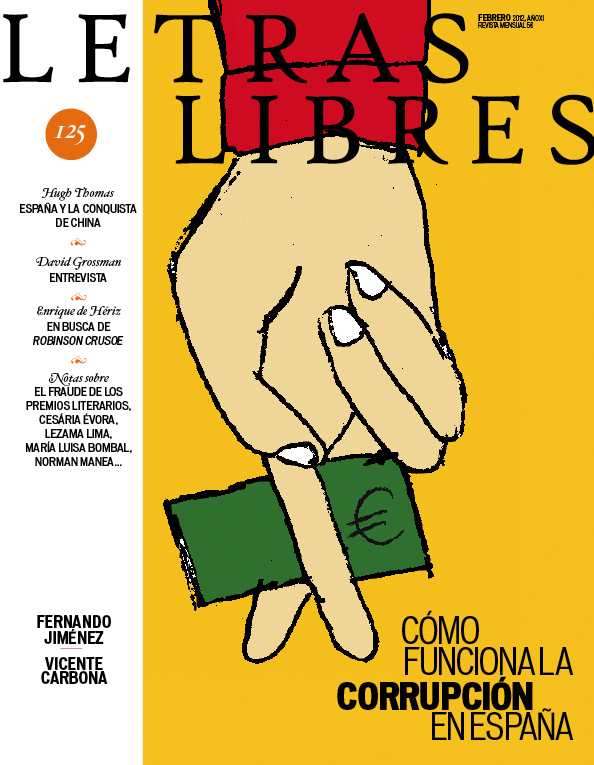Acerca de todos los escritores que amamos y admiramos es posible decir algo cabal. Sobre Saul Bellow, un lector dice que “a lo largo de toda su vida” buscó “una realidad espiritual última e invisible”, y nosotros pensamos: sí, es cierto, esa es una buena forma de conferirle una suerte de espléndida coherencia a una vida como la de Bellow. O coincidimos en que el escritor austriaco Thomas Bernhard buscó, en todos sus escritos, ser “malentendido”, injuriado, alienado lo mejor posible para exentarse del juicio que dirigía a un mundo que consideraba estúpido y sinsentido.
Pero ¿qué afirmación cabal nos atreveríamos a hacer sobre Norman Manea? Para empezar, los que conocemos su escritura solo por su traducción al inglés y que, por ende, no hemos leído muchos de los títulos incluidos en la edición rumana de sus obras reunidas, somos un tanto renuentes a sintetizarlo como si estuviéramos plenamente equipados para hacerlo. Y, no obstante, tenemos material más que suficiente para proceder, para comenzar al menos. Al consultar lo que ya ha sido publicado, encontramos, inevitablemente, que la percepción generalizada sobre este escritor es a la vez útil y engañosa. ¿Debemos pensar en él como un escritor definido por el ejercicio de la “conciencia”? Esta es una de esas sugerencias engañosas que se pueden leer incluso en las solapas de sus libros. ¿Es, a final de cuentas, uno de los partícipes de lo que se llama “la literatura del totalitarismo”? ¿O es, como ha sido dicho, uno de los “grandes poetas de la catástrofe” y, por ende, digno de colocarse junto a predecesores como Kafka o Bruno Schulz, o incluso Paul Celan?
El problema con tales fórmulas, analogías y definiciones es que resultan tentadoras. Resuelven o destierran hacia la irrelevancia esa sensación de intranquilidad que genera el que los textos de Norman Manea no se parezcan realmente a ninguna otra cosa que conozcamos, el que no sea de ninguna manera un escritor kafkiano, el que su temperamento, sin importar cuán melancólico, tenga muy poco en común con el de Celan, y el que carezcamos de la llave para abrir los secretos enterrados hondamente en lo mejor de la obra de Manea. Él mismo se ha referido a aspectos “cifrados” de una novela como El sobre negro, que –como algunas de sus demás obras– fue compuesta y revisada con el ojo de un censor rumano. Pero los secretos importantes que nos absorben como lectores de su ficción tienen poco que ver, en última instancia, con las particularidades de la política y la historia rumana bajo el comunismo. Este no es un escritor que importe profundamente porque haya tenido el valor de enfrentarse a los censores o de blandir posturas disidentes. Podemos rendir honores a su negativa a doblegarse ante cualquier línea partidista, o a traicionar la verdad de su experiencia, sin considerarlo un escritor esencialmente político. Aunque en él encontramos los pesares de la historia y las cargas de la conciencia enfrentada a las mentiras, estamos al tanto, en cada parte de su obra, de otros tipos de cargas, de misterios casi impenetrables y de ninguna manera reductibles a la política. Lo que surge en su obra como cifra o símbolo es siempre más de lo que podemos asir con seguridad.
¿Cómo sabemos que esto es así? Dirigimos la mirada, aunque sea brevemente, hacia la novela corta titulada “La gabardina”, incluida en el volumen Felicidad obligatoria, y recordamos que el abrigo parecería el elemento decisivo, la única cosa segura en la que podemos centrar nuestra comprensión. Pero luego nos preguntamos, ¿qué nos dice exactamente la gabardina aparentemente simbólica?, y descubrimos que le confiere a la obra entera un aire de sospecha, sin resolver o revelar cosa alguna. Bellamente colocada dentro de la narrativa, como si fuese de hecho decisiva, bien puede señalar –creemos– sin señalar nada en particular. Un lector se refiere a la gabardina como “una suerte de ‘significante flotante’, un objeto que es casi sin duda un signo”, aunque bien puede no significar más que la ansiedad o la intranquilidad en ausencia de cualquier cosa más fiable.
No es en absoluto sorprendente que este escritor haya dicho, muchas veces y de muchas maneras: “nunca quise ser un escritor ‘político’, y espero que no haya sido solo eso, incluso aunque me haya visto forzado a escribir sobre una realidad pesadillescamente política”. Nótese que Manea habla aquí de que se vio “forzado a escribir sobre” ello. Por lo demás, un escritor se ve siempre forzado a escribir sobre los temas que le preocupan. Un escritor es sirviente de sus obsesiones y escribe desde un temperamento que determina, en gran medida, aquello ante lo cual reacciona. Cuando se ve forzado, por así decirlo, a abordar la “realidad pesadillescamente politizada” en la que habita, se ve compelido a confrontarla en sus propios términos, es decir, no necesariamente como un escritor “político”, algo que Manea nunca quiso ser, sino como un escritor atraído por una música y un misterio más allá de la política y lo político.
Considérese, de nuevo, brevemente, la novela corta titulada “El interrogatorio”, también incluida en Felicidad obligatoria. El título mismo indica la ubicación de la obra, que gira en torno a una mujer prisionera que ha sido torturada y un inquisidor que quiere saber de ella –o eso suponemos– más de lo que ya le ha sido arrebatado. Se trata, claramente, de una obra política, al menos en lo que concierne a las apariencias. Es, claramente, una obra diseñada para examinar un rasgo importante de la realidad pesadillesca que fue el universo totalitario que conoció Norman Manea.
Pero a decir verdad en esta novela corta aprendemos muy poco sobre el universo totalitario que no sepamos ya. Habíamos leído en otros lugares sobre los interrogatorios y la tortura. Ya sabíamos que en el mundo comunista no hubo nada a lo que no se sometiera a las personas apresadas por razones políticas ostensibles. No necesitábamos que nos dijeran una vez más que el sistema podía ser brutal e injusto e implacable, o que podía generar en sus víctimas una extenuación terrible que superaba el miedo y el dolor y el pánico.
Y de esta manera queremos decir que no nos acercamos a Manea como lectores concienzudos ávidos de “conocimiento” o edificación. Nuestra experiencia de “El interrogatorio” no involucra la política o la dialéctica de manera significativa, sin importar hasta qué punto supongamos que la circunstancia que estructura el relato ha sido conformada por la realidad política dominante. Nuestra experiencia de esta obra, como sucede con muchas otras de este escritor, tiene que ver con lo que la novelista Dubravka Ugrešić–originaria también de Europa del Este– llama la “bofetada invisible” que la gente lleva en sus rostros, la “especial tensión en el cuerpo, el instinto animal de olfatear el aire para saber desde qué dirección viene el peligro”, una cierta “melancolía crispada”, “una pesadumbre apenas visible, casi interior” en personas que se sienten disminuidas, dispuestas para recibir otro golpe o choque con el sistema. La prisionera de la novela de Manea es, ciertamente, víctima de un orden político monstruoso particular, y su interrogador es, no cabe duda, un funcionario autorizado y entrenado para cumplir las peticiones de sus amos. Pero nuestro interés como lectores no radica en el sistema o en la lógica de la ideología que sustenta su política. No sabemos qué crímenes ha cometido en apariencia la prisionera de la novela y, además, no sabemos nada sobre sus creencias. Las referencias al “juego” y a las variedades del “fracaso” que pueden parecer “exquisitas” –ni más ni menos que exquisitas– en la narración nos convencen de que los temas que están en juego en esta comisaría son escurridizos, y de que la forma en que el escritor los enfrenta no es de ninguna manera directa.
Bien podemos preguntar, ¿y cómo podría ser tal escritor directo cuando se ve orillado, persistentemente, a no hacer declaraciones, sino a investigar la relación entre lo normal y lo anormal, lo humano y lo no del todo humano, lo atroz y lo cómico, de manera tal que se sugiera su propia perplejidad en torno a tales divisiones y distinciones? La brutalidad y la astucia desplegadas en “El interrogatorio” están entretejidas con una extravagancia y un humor salvajes que extraen de nosotros una risa siniestra que raya en la histeria. Cuando el interrogador de la historia reflexiona sobre sí mismo como una suerte de “artista” y, por ende, a su manera excéntrica, como un “rebelde”, no podemos sino sonreír ante su hábil apropiación de términos a los que no tiene derecho y ante las duplicidades del lenguaje en general, ya que nada puede parecer nunca lo que parece ser sin ambigüedad. Para el momento en que este hombrecillo absurdo y despiadado, este funcionario grotesco, declara, hacia el final de la obra, que él y su víctima han “pasado la noche juntos” y que él la ha “cortejado […] a la antigua, por así decirlo”, estamos preparados para aceptar que en el universo de Manea lo ridículo llamará insidiosamente nuestra atención, y que la línea que separa lo atroz de lo cómico no es siempre fácil de trazar. Cuando, en sus ensayos, Manea llama payaso al dictador Ceauçescu, no lo hace solo en parte para sugerir que la Rumania comunista pertenecía al reino de la farsa y que su líder se comportaba como un bufón. La intuición más terrible del escritor es que los seres humanos que viven en tiempos improbables están más que inclinados a la locura, y que incluso los así llamados cuerdos y comunes entre nosotros somos rutinariamente susceptibles a la desorientación y la bufonada. En un universo dominado por las mentiras y la impostura, el interrogador podría ser en realidad un poco rebelde, y el lector, compelido a seguir leyendo, bien puede encontrar encantador o risible lo que es fundamentalmente repugnante. Estas son las insensateces que lleva consigo la ficción de Manea, en la que –a menudo lo parece– “todas las casas son ajenas, están vacíos todos los templos, todo da lo mismo, todo da igual”, como dijera alguna vez Tsvietáieva.
Claro que hay variedad en la obra de Manea. Hay, aquí y allá, corrientes de generosidad y ligereza, una inclinación a la travesura, un sentido de las dichas del lenguaje y el ingenio. Leer sus memorias, El regreso del húligan, es encontrarse en presencia de alguien que puede verse en el espejo y, como el escritor polaco Gombrowicz, sacarse la lengua a sí mismo.
Y, sin embargo, hay en Manea una gravedad fundamental más allá del disparate y la burla de sí. Pensamos que Manea escribe desde la necesidad de preguntar, una y otra vez, cuáles son las virtudes y las limitaciones de una vida normal. Aun cuando a su alrededor no ve más que numerosas razones para sonreír o burlarse o recular, se muestra renuente a poses superiores, temeroso de su propia inclinación a la complacencia. Si Manea es, como un viejo amigo dijo alguna vez de él, un “hombre verdaderamente libre en un tiempo verdaderamente cautivo”, teme asimismo que su libertad esté siempre en riesgo, que el ejercicio mismo de la libertad sea una droga, que al final no sepa lo que él mismo es. Decidido a toda costa a no hablar nunca falsamente, a no cometer perjurio, se sabe no obstante no del todo fiable, generalmente indeciso, quizás demasiado atraído por el honorable estatus de un marginado. En contraste con toda inclinación al desafío y la impertinencia, encuentra en sí mismo una inclinación al recelo. Su gravedad tiene todo que ver con la duda sobre sí mismo, la duplicidad de un tipo que sabe que, acechando dentro de todo hombre serio, está el impostor o el payaso. Temeroso de las mentiras y del acto de mentir, este escritor también teme las banalidades que conlleva un compromiso demasiado concienzudo con la expresión de la verdad.
Lo que quiere decir que en la obra de Manea no hay nada de eso que un escritor ha llamado “tratado o sermón o polémica o prescripción”. En su lugar, encontramos lo que Cynthia Ozick llama “la volatilidad e irresponsabilidad que la imaginación… ordena”. La tarea de Manea no es –y nunca ha sido– brindarnos los hechos de la vida rumana o transmitir la verdad sobre el comunismo o el Holocausto o las vicisitudes del exilio. Al leer una historia como “El jersey” (en el volumen Octubre a las ocho), uno repara en el hecho de que está situada en el campo donde el joven Norman fue internado de niño junto con su familia durante los años del nazismo. A todo lo largo de la narración, el enfoque es íntimo. Nos sumergimos en el descubrimiento que un niño hace de la vergüenza y la derrota. La irresponsabilidad elocuente, ejemplar, de la cuestión está en la negativa de Manea a ser informativo o instructivo o didáctico. Cuando leemos sobre aquellos que “murieron por decenas” en los campos, no sentimos ningún deseo por parte del escritor de recitar los hechos o conmemorar a los muertos o formular una política. Lo que tenemos no es más, ni menos, que el estudio de una mente turbada, una mente que lucha por encontrar un mínimo sentido en su propia vida interior. Una tarea humilde, imposible. Simplemente, darle sentido a la propia vida interior.
¿Y qué puede acarrear eso finalmente? ¿Qué tanto sabemos sobre la vida interior? Manea dice en algún lugar que no es cosa fácil devenir –ser– “un ser sintiente”, y creo que esto bien puede indicar el camino hacia su concepción de la vida interior. ¿No es acaso la lucha por convertirse y mantenerse como un ser sintiente ese algo cabal que desearíamos decir sobre este escritor, que esta lucha ha sido su tarea sentida y asignada?
En resumen, no sé cómo hacer justicia perfecta a nada de esto, y sospecho que Norman rechazaría cualquier cosa que pretendiera encapsular su proyecto en unas cuantas palabras bien escogidas. Pero permítaseme, por favor, para concluir, invocar las palabras de un crítico llamado Lionel Trilling, quien creía que el verdadero escritor está siempre en una ardiente búsqueda del “terror que gobierna nuestra situación moral” y que este verdadero escritor siempre será también “un agente del terror”.
Norman Manea, me parece, es tal agente. Comprende, perfectamente, que somos, nos guste o no, seres morales condenados a juzgarnos a nosotros mismos y a otros en un mundo sin una presencia que lo presida, donde el juicio mismo a menudo parecerá arbitrario o absurdo. Ser un ser sintiente es, para este escritor, reconocer ese destino complejo, y registrar tan agudamente como sea posible, la turbación desesperanzada y el absurdo de la vida interior.
No sé de ningún escritor que haya logrado esto –la turbación, la interioridad, la gravedad, el absurdo, el juicio, el terror, la abyección propia, dolorosa, irónica– tan bien y tan consistentemente como Norman Manea. ~
es catedrático y editor. Es fundador y redactor en jefe de Salmagundi.