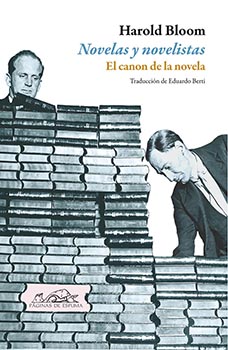Tengo concierto de Navidad con un coro de Ávila. Cantan repertorio renacentista y villancicos populares, y yo los acompaño al piano. Estamos citados a las seis y media para hacer una prueba de sonido en la iglesia, y tenemos que ser puntuales porque a las siete y media empieza la misa de la tarde. Estas horas son aproximadas, pero es como suele funcionar: ensayas, luego viene la misa y en cuanto acaba entras rápido para que la gente no se marche.
Tanto el director del coro como yo vivimos en El Escorial, así que aprovecho para hacer el viaje con él y ahorrarme la gasolina. Aunque hemos quedado pronto, acabamos saliendo a las cinco y media porque tardamos bastante en meter el teclado en la parte de atrás del coche. Como es un vehículo pequeño he tenido que echar el asiento muy hacia delante para que cupiera, así que voy con las rodillas pegadas al salpicadero. Atrás también van las patas del teclado, el atril del director, nuestros trajes y las mochilas. Imagino que no hay mucha visibilidad por el retrovisor. Según dejamos el pueblo empieza a nevar. La subida al puerto son todo curvas y el tipo las coge bastante rápido.
En este momento tengo veinte o veintidós años. Trabajo con este grupo porque no tengo muchas cosas más, pero estos viajes me dejan agotado. Se ha convertido en algo habitual que el tipo me dé barritas energéticas por el camino. Él las toma todo el tiempo para matar el hambre. No pone la calefacción porque dice que el coche no va bien si lo hace, así que vamos con bastante frío. De hecho, el pedal del acelerador deja de funcionar un par de veces. Para solucionarlo apaga el motor, lo que nos deja a oscuras y a ciento cinco en medio de la tormenta, y lo vuelve a encender rápido. Me alivia ver las luces de Ávila a lo lejos. Llegamos con el tiempo justo.
Aparcamos un poco más adelante de la iglesia, que no recuerdo cuál es, y para que tardemos menos en descargar el director dice que va a pedir ayuda a los del coro. También dice que el coche no cierra, pero que no cree que sea problema porque no vamos a tardar nada. Le digo que a qué se refiere con lo de que no cierra, y él mete la llave en la puerta y la gira para demostrarme que no funciona. Le digo que mejor vaya él a avisar a la gente y que mientras me quedaré yo vigilando, pero lo digo en el peor momento. Por la acera de enfrente está pasando un hombre que anda arrastrando los pies. Tiene el pelo cortado de manera desigual y va vestido con un chándal y un chaleco por encima. Justo cuando digo lo de que me quedaré vigilando el hombre ha llegado a mi altura, y lo oye y se gira hacia mí. «¿Qué te piensas, que te voy a robar?», dice. «No, no. No lo decía por ti». «¿Crees que te voy a robar porque llevo estas pintas?». «No, si es que el coche no cierra bien». «Pues que sepas que no me arriesgo por cualquier cosa. Por la chatarra de mierda esa no voy a arriesgarme a que me cojan. Yo robo coches que merecen la pena. Gilipollas». Sigue rezongando mientras se va.
Me doy cuenta de que el abrigo que llevo no es suficiente para el frío que hace. Ese es el recuerdo más vívido de la noche, el frío. Durante el concierto hace frío en la iglesia y los dedos no me funcionan bien. Al ir a dejar las cosas de nuevo al coche, y luego al salir para el sitio de la invitación, hace también mucho frío. Hay cena navideña después del concierto, en el restaurante del Lienzo Norte. No suelo confraternizar con la gente con la que trabajo, pero decirle que no a esto me resulta demasiado arisco. Me dicen que siempre estoy callado, que parezco pensativo, porque permanezco al margen del jaleo y no intervengo más que cuando me toca. Ocurre que prefiero dar esa imagen a que se abra la puerta a una confianza con la que no me siento cómodo.
Una de las ventajas de ser pianista acompañante es que puedes permitirte eso de quedarte a un lado. El trabajo consiste en tener soltura leyendo partituras a primera vista y en seguir bien al director. El resto, la organización de ensayos y conciertos, las relaciones públicas para conseguir los espacios, es algo de lo que se encargan otros. Es verdad que en general soy reservado, por eso me viene bien esto de estar en segundo plano y salir a saludar solamente cuando me señalan. En la cena no hablo mucho. Sirven cochinillo y cuando llegan los chupitos empiezan a cantar.
***
Uno de los grupos a los que acompaño con regularidad es un coro de voces femeninas. Hace no mucho, ensayando el Réquiem de Fauré, se me acercó una de las cantantes para decirme que tenía algo que darme. Es hija de la primera profesora de piano que tuve en El Escorial, en la escolanía del monasterio. Por lo visto, su madre había encontrado entre sus papeles un programa de la actuación de final de curso de 2006, en la que intervine tocando junto con otros escolanos.
Estos conciertos estaban dedicados a los padres, y allí los niños mostrábamos lo que habíamos aprendido durante el curso en las clases de canto y piano. Dado que la función principal de los que estábamos internos era cantar en el coro, recibíamos una formación musical además de las clases normales. Esta última actuación era el equivalente a los actos de fin de curso con bailes y teatro que se hacen en los colegios. Aquel año toqué junto a otro chaval una reducción para piano a cuatro manos de la suite Peer Gynt. Me vienen a la cabeza las sesiones de estudio de estas obras. Con el mismo compañero, en otras ocasiones, toqué el minueto de la Petite Suite de Debussy, una reducción de la «Danza de los caballeros» del Romeo y Julieta de Prokofiev, y otra de la obertura de La traviata. Preparábamos estas cosas por nuestra cuenta y nos lo pasábamos bien.
Otra de las razones por las que acabé siendo pianista acompañante es porque si toco con alguien me lo preparo con más ganas. Cuando he tenido que tocar solo siempre he sido un poco vago para estudiar. Afortunadamente, y salvo en unas pocas ocasiones, tocar solo no lo he hecho más que en las clases y los exámenes. Me acuerdo de los nervios en las horas previas al examen de piano, cuando intentaba seguir estudiando y todo salía mal. De hecho, me acuerdo de mi primera clase de piano. Tenía nueve años y estaba recién aterrizado en la escolanía. Hasta entonces mi único acercamiento al instrumento había sido un teclado de pilas, no más largo que mis palmas estiradas, que mi madre me había regalado por alguna ocasión. En él aprendí a tocar, con dos dedos, el «Himno de la alegría» de la Novena sinfonía de Beethoven. En casa había afición a la música.
Mis padres cantaron en un coro durante bastantes años, y llegaron a grabar un disco con algunos clásicos del repertorio: Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Bach, el Stabat Mater de Kodály… Recuerdo ir con ellos a los ensayos y quedarme pululando por los alrededores mientras tanto, pintando en la pizarra de alguna de las aulas del edificio o jugando en el patio de fuera. Hace poco un coro de los que acompaño cantó el «Signore delle cime», una canción de mediados del siglo pasado dedicada a alguien que murió en un alud de nieve, y me acordé de cuando lo cantaban mis padres y de cómo les gustaba. De pequeño también estudié un año de guitarra con el que era mi profesor de Música en el colegio. Pero vaya, que cuando llegué a mi primera clase de piano apenas sabía leer las notas en una partitura.
La profesora era rusa, rubia y seria. A veces, en mitad de una clase, nos ponía de pie para hacer una reverencia al póster de Mozart que presidía el aula. En la primera toma de contacto me preguntó si sabía tocar algo, y yo le dije que lo de Beethoven. Me dijo que estaba harta de escuchar esa melodía tocada de cualquier manera y que, si no tenía otra cosa, era mejor empezar desde cero. Me enseñó la postura y el movimiento básico de la mano. Me dijo que escogiera una nota, la que fuera, y yo escogí el mi (¿cómo es posible que me acuerde de esto?). Practicamos los saltos de octava sobre el mi, y aquello se quedó como ejercicio para estudiar durante la semana.
En el último examen de ese primer curso llegué a tocar una pieza que había compuesto cuando tenía que estar estudiando, una cosa en do mayor que se llamaba «Cataratas». No tenía nada que ver con cataratas y, como era muy repetitiva, se hacía larguísima. Con el mismo tono con el que me dijo que estaba harta de «Himnos de la alegría» mal tocados, la profesora me dijo que la pieza no tenía nada que ver con cataratas y que era muy repetitiva y se hacía larguísima. Tanto con aquella primera clase como con este comentario tuve la sensación de que ya estaba, de que ahí se terminaba todo, de que no tenía nada que hacer al piano, en esas clases, en ese sitio.
He experimentado esto tantas veces que cuando me preguntan por mi trabajo todavía me resulta incómodo responder que me dedico al piano. Supongo que compenso tomando cierta perspectiva y viéndome como un intérprete más o menos resultón, con los mismos momentos buenos que cualquier otro. Creo que no es algo malo a lo que aspirar. A lo largo de los años me he encontrado con esta profesora en diversas ocasiones, y todavía se acuerda de mí. Aún me pongo nervioso cuando la veo entre el público, porque pienso que mi postura no es la buena, que el movimiento de la muñeca es demasiado brusco, y que ella se está dando cuenta de todo.
Este es un adelanto de Las mejores condiciones (Caballo de Troya), que sale a la venta el 5 de mayo.