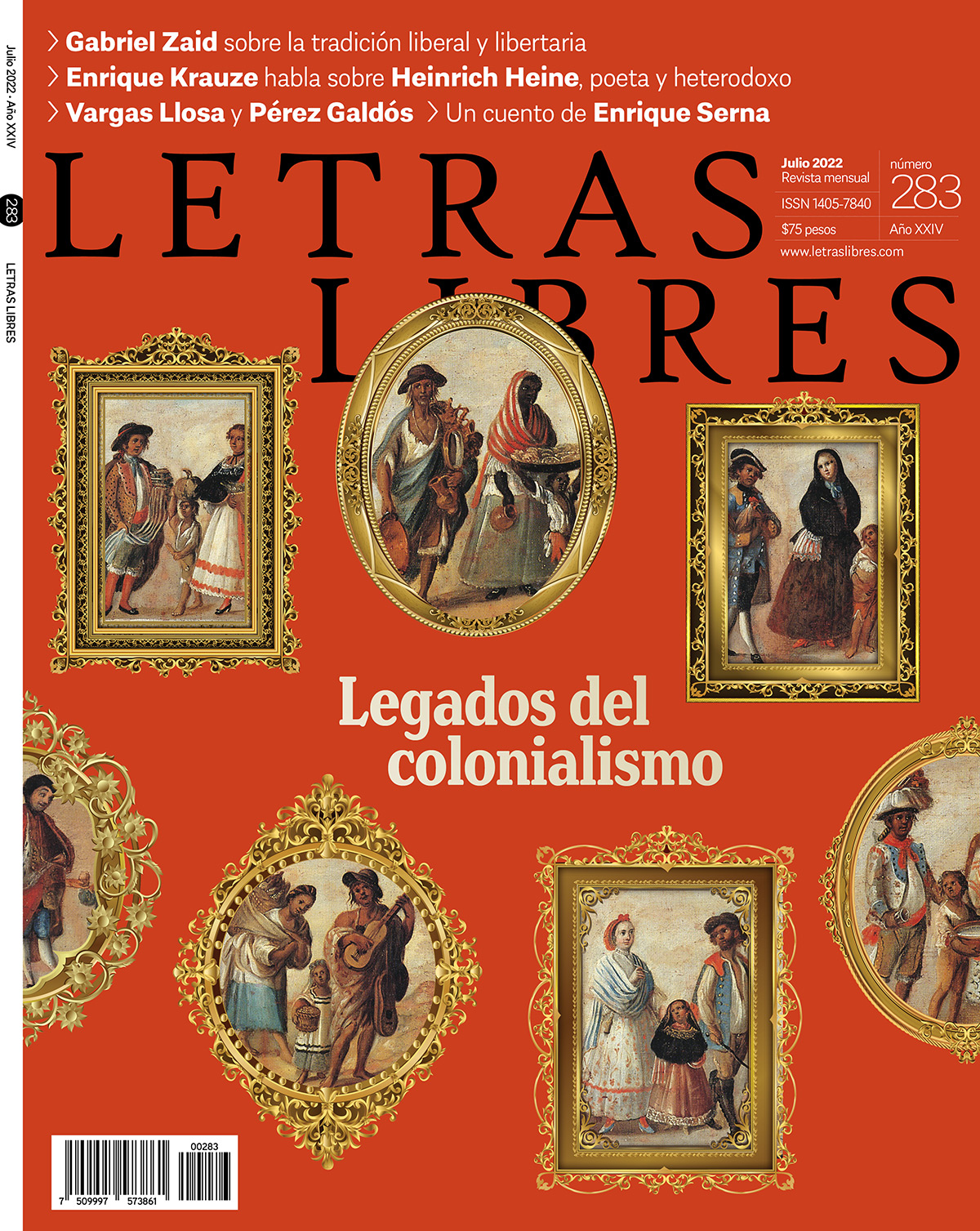Comencé a leer El cuerpo nunca olvida. Trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba (1959-1980), de Abel Sierra Madero, para ese momento todavía inédito, unos días antes de las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021, conocidas también como 11J. Lo terminé poco más de un mes después, cuando las estrategias del régimen cubano para el control de daños y los mecanismos de represión habían adquirido una forma, si no definitiva, al menos sí suficientemente estable. Transcurridos varios meses desde entonces, la violencia institucionalizada ha escalado hasta tomar la forma de juicios masivos y la imposición de condenas de claro carácter ejemplarizante. La lectura de un libro que rastrea, a partir de la categoría de “trabajo forzado”, la historia de la violencia institucionalizada desde el comienzo del proceso “revolucionario” hasta 1980 encuentra en la realidad presente su mejor complementación y contextualización.
Es en las dos primeras décadas del proceso “revolucionario” y su conexión con el presente donde se ubica la pertinencia y relevancia de este libro. Que su publicación coincida con un período de rememoración colectiva frente al desafío de conjurar las fuerzas retrógradas que impiden imaginar el futuro es, como mínimo, una fructífera coincidencia. Como sociedad política exuberantemente diversa que vive más allá de donde supone el Estado, necesitamos con urgencia actualizar la memoria del proceso que nos ha constituido y El cuerpo nunca olvida sirve de manera precisa, y a tiempo, para esa actualización.
El libro comienza en la década de 1960, cuando la construcción del “hombre nuevo”, aquella proyección de sujeto ideal revolucionario, requirió la construcción también de su contraparte. En el capítulo titulado “Los ‘enfermitos’. Higiene social, consumo cultural y sexualidad en Cuba durante los años sesenta y setenta”, el autor contrasta al “hombre nuevo” –sano, atlético, listo para el trabajo duro, acromático, leal, marcial, macho– con su némesis intelectual de manos suaves, flojo, amanerado, poco hombre. Sierra Madero narra la historia de una fabricación, una fragua del cuerpo a través del trabajo, a menudo en espacios cerrados y controlados, dedicados a reformar a los descarriados utilizando de paso su fuerza de trabajo. La patologización de la disidencia e incluso de la apatía marca esta etapa, descrita a través de testimonios directos y de un examen de las imágenes utilizadas en el discurso estatal para conducir a la sociedad a un imaginario de masculinidad revolucionaria que, a su vez, creaba las condiciones para sistematizar la exclusión de aquellos que no se plegaron al proceso y sus obligaciones.
Sabemos ya que la violencia y la deshumanización fueron parte intrínseca de la instalación de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), materia del capítulo “Médicos, afocantes y locas”. Sin embargo, el horror adquiere aquí nuevas dimensiones con cada detalle, cada testimonio, cada reflexión contextual, que añaden al caudal en apariencia interminable constataciones del horror sistémico que fue materializado en las UMAP. Relevante resulta la reflexión sobre cómo aquello que puede ser revelado en las distorsiones de la memoria personal apunta en la dirección de una memoria colectiva. El autor advierte la manera en que los testimonios de víctimas directas de los campos de trabajo forzado en Cuba se encuentran con una negación sistemática de su reconocimiento. Son testimonios que escapan a la narrativa oficial y, como tales, suelen ser negados como legítimos. Si, para acudir a un caso conocido, el testimonio de Rigoberta Menchú puede entenderse no como un relato inadecuado sino como “biografía colectiva”, tal dignidad no ha sido concedida a los testimonios de las víctimas de las UMAP.
Sierra Madero dedica espacio a contextualizar la cadena de asociaciones entre disidencia, debilidad y homosexualismo que hicieron posible la creación de los campos de trabajo forzado como espacios concretos de exclusión social, no solo en el que sería el referente inmediato del campo socialista –y en particular los gulags soviéticos–, sino extendiéndolo al fascismo y al franquismo. De ese modo escapa a la limitada discusión acerca de qué configuración sociopolítica ha producido más víctimas o lleva en sí misma la posibilidad de la exclusión física de sus “enemigos”. Hay incluso una referencia al México posrevolucionario y su discurso de regeneración de los indígenas y la violencia que implicó lo que se presentó como una “integración a la modernidad” y al proyecto de la nación mexicana. Esta comparación abre el espectro hacia configuraciones sociales que no llamaríamos necesariamente totalitarias, pero que se constituyeron presentando la exclusión social como inclusión. Esta contemplaría también los procesos de “asimilación” de las poblaciones indígenas y africanas en países herederos del “colonialismo de asentamiento”.
En otro de sus capítulos, el autor explora las historias que escapaban a la narrativa oficial sobre Cuba y su recepción prácticamente nula fuera del país. “Nadie escuchaba” se titula el capítulo y el hecho de que nadie escucha todavía es de los elementos de continuidad histórica que hacen que el libro pueda ubicarse en la realidad presente. Los testimonios de las UMAP –producidos en distintas condiciones, como el exilio, o por el procesamiento propio del trauma– no tuvieron repercusión fuera del círculo inmediato de los testigos. Algunas herramientas académicas –como la subalternidad– no parecen aplicar al caso cubano. Cuando un evento como el 11J –en el que el Estado reaccionó con condenas excesivas y ejemplarizantes– no logra romper la mampara de la sordera internacional, es útil evocar que esa sordera ha sido construida sistemáticamente. Es un acierto del libro que contextualice ese proceso a través de las reacciones de la izquierda internacional ante los testimonios sobre los gulags en la Unión Soviética y ante el documental Nadie escuchaba (1987), de Néstor Almendros, sobre los abusos cometidos en Cuba.
La sordera en el exterior tenía su correlato interno: algunos intelectuales se dedicaron a demeritar los testimonios, tachándolos de anécdotas distorsionadas y descartándolos por falta de evidencia. Esta es otra de las líneas de continuidad que el libro de Abel Sierra permite trazar con sucesos actuales. El crítico Ambrosio Fornet y el cineasta Tomás Gutiérrez Alea negando el valor de los testimonios que aparecían en el documental Conducta impropia, de Almendros y Orlando Jiménez Leal, no están lejos del periodista Pedro Jorge Velázquez dando por falso el testimonio de Leonardo Romero –el estudiante apresado y golpeado durante los sucesos del 11J– y negando de acuerdo a extraños argumentos “periodísticos” el valor mismo del testimonio como género.
¿Qué es literatura, qué es testimonio? ¿Qué tipo de narrativa requiere la reconstrucción fiel del testimonio? Las respuestas no son claras, ni tendrían por qué serlo. Se articulan más bien en el texto para extraer de cada formato su potencia y es El central, de Reinaldo Arenas, entendido como dispositivo historiográfico, el que permite al autor explorar los límites de la escritura testimonial. En este análisis, el libro llega plenamente a la voz de los testigos y las víctimas del trabajo forzado en Cuba.
En el capítulo “Azúcar, plantación y Revolución”, Sierra Madero profundiza en la idea de que la narrativa de la reeducación y la formación a través del trabajo tenía también un motor económico. La Revolución aplicó un mecanismo de apropiación de la fuerza de trabajo no solo a las UMAP sino, con otras lógicas, en formaciones como la Columna Juvenil del Centenario, los campamentos para apátridas o las granjas de reeducación. Este no es un tema completamente nuevo, pero la integración de las dimensiones económica y política, expresada en planes y acciones diseñadas desde el Estado, y el análisis de la retórica que las acompañaba, contribuye a brindar un panorama completo para comprender la violencia estatal. La construcción del olvido requiere, como condición, que lo que opera en realidad como sistema se disgregue en componentes aislados. Por el contrario, para recuperar la memoria histórica, se necesita reconstituir ese sistema; y es esa la dirección en la que este libro avanza.
Sierra examina la construcción del olvido cuando analiza la política de control de daños que siguió a lo que, a pesar de la sordera y el silencio, terminó siendo el escándalo internacional de los campos de trabajo forzado en Cuba y la criminalización y castigo a los homosexuales. Se puso en circulación una serie de ficciones dirigidas a la memoria pública que implicaban la destrucción de la memoria. Ya que no podían negar su existencia, se presentó a las UMAP como una muestra del milagro de la reeducación revolucionaria; los testimonios de los excesos se minimizaron como anécdotas limitadas a uno o dos oficiales excesivamente recelosos en el cumplimiento de sus funciones; las víctimas no tuvieron que convertirse en nada, siempre fueron presentadas como desviados a los que era necesario reeducar.
Las estrategias de control de daños tenían ya una forma definida en la década de 1960, al implementarse de forma sistemática para atender el escándalo de las UMAP. La narrativa de contención del 11J –presentar como una reacción necesaria y justa el llamado a enfrentar a los inconformes, catalogados por el propio gobierno como “vándalos” y “delincuentes”– tiene sus antecedentes directos en el despliegue mediático en reacción a la imagen internacional de las UMAP. A diferencia de lo sucedido en los sesenta, en esta ocasión tomó solamente una semana para que el aparato propagandístico del Estado cubano pasara de decirles a sus ciudadanos “la orden de combate está dada: a la calle, revolucionarios” a presentar el ataque sobre críticos y disidentes como una obra de amor.
La investigación histórica está obligada a establecer un marco temporal y con frecuencia el suceso con el que cierra un libro no necesariamente significa el cierre de determinado proceso histórico. Este no es el caso. El cuerpo nunca olvida concluye con los sucesos del Mariel, que –entre abril y octubre de 1980– marcaron el primer evento de gran escala que mostró abiertamente el descontento acumulado durante las dos primeras décadas del proceso. El incidente, en el que un grupo de cubanos tomó por asalto la embajada de Perú, y la respuesta del gobierno de Castro que terminó con el abandono y la expulsión del país de aproximadamente cien mil ciudadanos cubanos fueron un duro golpe para una “revolución” que, hasta entonces, control de daños mediante, pregonaba su legitimidad y el apoyo incondicional del pueblo.
De nuevo hubo violencia institucionalizada y control de daños, pero, en relación a los sucesos anteriores, 1980 marcó una diferencia fundamental. Nacieron ese año los actos de reafirmación revolucionaria y se instituyeron masivamente los actos de repudio. Aunque Sierra Madero hace un recorrido por la genealogía previa de los actos de repudio, reconoce que fue en este momento en el que se convirtieron en la forma privilegiada de la violencia de Estado. La diferencia es entonces no solo de escala sino de lo que esa misma escala expresa: el éxito de las estrategias construidas y solidificadas en las décadas anteriores.
Sierra Madero explica qué elementos constituyen esa violencia institucionalizada: la performática de las consignas, la criminalización del disidente y el desafecto (en este caso de los que se internaron en la embajada de Perú y los que posteriormente pidieron la salida del país); la utilización de la homofobia como herramienta discursiva de construcción del enemigo, la reafirmación revolucionaria como el ataque al contrarrevolucionario.
Cerrar el recorrido histórico en 1980, en lo que evidentemente es la manifestación plena de la violencia estatal desarrollada a lo largo dos décadas, contribuye a desmitificar la imagen recurrente de que el desarme del proceso “revolucionario” cubano comenzó con la debacle económica de inicios de la década de 1990, cuando la caída del campo socialista hizo evidente el espejismo de relativa prosperidad que se había vivido hasta ese momento. Una década antes, dice este libro, el descontento había provocado una crisis sin precedentes por su magnitud, pero constituida por quienes habían sido utilizados para intentar purgar cualquier manifestación de descontento y de disidencia de todo tipo –sexual, moral, ideológica– del proyecto del “hombre nuevo”.
El libro de Abel Sierra se inserta en una genealogía de estudios sobre Cuba que, paradójicamente, no han sido producidos en Cuba, lo cual es ya una prueba de que todo lo que el libro retrata continúa intacto. Su virtud principal es recomponer el carácter sistémico y estructural del trabajo forzado y, todavía más, de la violencia estatal y la participación en ella de una gran parte de la sociedad cubana. Este último aspecto requiere todavía mucha investigación; una que no puede ser provista completamente, aunque sí esbozada, por la investigación académica. Una que pasará más bien por la introspección colectiva. No sería posible pedirle a El cuerpo nunca olvida. Trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba (1959-1980) que se ocupara de tan tremenda tarea; pero su lectura invita a continuar la reflexión en esa dirección, y ello es suficiente.
Después de generaciones formadas en un régimen totalitario en el que la violencia, el odio, la exclusión produjeron horrores como los campos de trabajo forzado, actos de repudio y sus correlatos “positivos” como las marchas del pueblo combatiente, la superación del totalitarismo tendrá que pasar también por el encaramiento colectivo de la pregunta: ¿Cómo participamos en eso? La cuestión atormenta probablemente a quienes, habiéndolo vivido, escaparon al encantamiento de la violencia hecha melodía en los cantos de sirena del hombre nuevo y la construcción del socialismo; y atormenta, lo sabemos directamente, a sus descendientes. Pero el proceso comienza recuperando la memoria; la memoria completa, sistémica, que apela a los testimonios de las víctimas y los reconstruye en el contexto que creó las condiciones para sus experiencias. Y comienza allí porque solo desde la memoria es posible saber qué es lo que debe deconstruirse, desmontarse. De eso trata este libro y a eso sirve, a que recuperemos la memoria que nos corresponde. Para saber en qué dirección no ir nunca más y poder, entonces, imaginar una Cuba en la que de verdad tengamos un sitio. ~