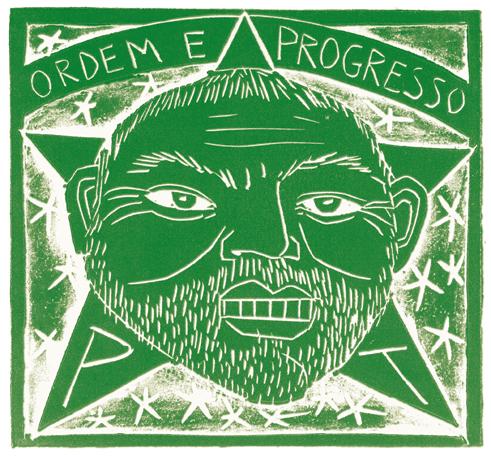1
¿Cómo escribir una crónica de viaje en el siglo XXI? Mejor dicho, ¿es posible escribir una crónica de viaje en pleno siglo XXI?
Lo que me pregunto es, claro, si tiene sentido escribir el relato de un viaje en una época en que muchísimas personas —en particular, muchísimos de los potenciales lectores de ese relato— también viajan. Una época en la cual, además, prácticamente no quedan sitios inexplorados en nuestro planeta, y en la que la televisión, el cine e internet suelen hacernos sentir que, de alguna manera, ya estuvimos o podemos estar, en cualquier momento, en cualquier parte.
Digamos una obviedad: las crónicas de viaje más valiosas eran aquellas que escribían quienes habían llegado a sitios inhóspitos y habían vuelto para contarlo. Marco Polo en China, Colón en la América que él creyó las Indias, los primeros expedicionarios que alcanzaron los polos Norte y Sur: ellos constituyen algunos ejemplos, narraciones que se leían para maravillarse con lo que había en un lugar del mundo desconocido y al que no se podía ni soñar con llegar. Leer una crónica de viaje era, en cierto sentido, viajar.
2
Ricardo Piglia suele afirmar que todo relato cuenta una investigación o un viaje. Y que, de hecho, la investigación y el viaje están en el origen, son el punto de partida de la literatura. Imagina que los primeros narradores —aquellos que, en la reunión junto al fuego, tomaban la palabra para acaparar la atención del resto— o bien explicaban ciertos hechos en apariencia incomprensibles, armando una historia basada en indicios y deducciones, o bien describían una excursión: cómo alguien había dejado la seguridad del hogar y se había lanzado a lo desconocido. (Y había vuelto para contarlo, por supuesto: sin regreso no hay relato.)
Piglia pone como modelos dos relatos de la mitología griega: el de Edipo como investigación y el de Ulises como viaje. Imaginémonos en Ítaca, sentados en el suelo en torno al viejo truhán de Odiseo. Lo vemos abrigado con la mañanita que por fin Penélope terminó de tejer. Le acaricia la cabeza a su querido Argos y nos cuenta cómo engañó a Polifemo, a las Sirenas, a Circe, a todos los demás. Esas sí que eran crónicas de viaje. Yo no dejaría de escucharlo ni dos minutos para ir al baño.
3
Pero vuelvo a preguntarme: ¿cómo escribir una crónica de viaje hoy, cuando ya hemos visto decenas de programas de viajes en la televisión y de películas ambientadas en casi cualquier lugar, y cuando las guías nos dicen en detalle qué ruta seguir en cualquier ciudad y qué autobús tomar en el aeropuerto y cuánto nos costará un café con leche o una pinta de cerveza en un suburbio cualquiera, y cuando todos más o menos sabemos, o creemos saber, cómo viven los nativos de Samoa, los obreros de Shanghai, los aristócratas monegascos y los campesinos de Nicaragua?
Una vez escuché a alguien contar que, cuando iba a conocer las Cataratas del Iguazú, se preguntó cómo hacer para ver ese espectáculo por primera vez, más allá de todas las imágenes que había visto en fotos o por televisión. Su método fue tratar de ponerse mentalmente en la piel de un conquistador español que hubiera llegado hasta allí sin tener mucha idea de con qué se encontraría y que, tras seguir el rastro de un ruido descomunal, corriera unos matorrales con la mano y viera, de pronto, esa maravilla. Yo mismo, cuando visité las Cataratas años después, traté de utilizar la misma técnica. Sin embargo, todo aquello me pareció tan imponente que no necesité de tretas mentales. La experiencia me resultó, en sí misma, extraordinaria.
En el fondo, es de eso de lo que se trata: de la experiencia. Y el relato trata de transmitir el sentido de esa experiencia. Un sentido que no se construye a partir de las cosas que se pueden hacer en un lugar, como las que apunta una guía turística o un programa de viajes en televisión, ni un listado de las cosas que se han hecho, como representa el casi siempre tedioso álbum de fotos que los que vuelven muestran a sus familiares y amigos. Ese sentido tiene que ver con la capacidad de los viajes de —como dice una canción de Ismael Serrano— traer a otros vistiendo nuestros cuerpos. Si las crónicas de viaje han de seguir existiendo, ese seguirá siendo su objetivo. Igual que en tiempos de la Odisea.
4
Me planteo todos estos cuestionamientos porque acabo de hacer un viaje y me pregunto cómo escribir, si es posible, si tiene sentido, una crónica. Estuve en un pueblito de mil habitantes, en el norte de la provincia de Santa Fe, Argentina. Fueron varios días en un mundo distinto, alejado del mío en el espacio y, en cierto modo, también en el tiempo. Unos cuantos de esos mil habitantes pertenecen a la misma familia que yo. Entre ellos mi abuela, que en realidad no vive en el pueblo, sino en una casita en las afueras. En medio del monte. No tiene luz eléctrica, ni agua corriente, ni gas, ni por supuesto teléfono. Tiene cerdos y gallinas y chivos y una cocina a leña y un cielo nocturno atiborrado de estrellas. Mi abuela cumplió 90 años. Hubo una fiesta, que reunió a unas sesenta personas. Fue todo muy divertido y muy emotivo.
Unos días después de la fiesta, una nena del pueblo, que tiene cuatro años y es hija de un primo mío, me contó con absoluta seriedad que en el monte vive un dinosaurio amarillo que come niñas y que por eso ella tiene que andar con mucho cuidado. Me recordó a las crónicas de ciertos viajeros de siglos atrás que, por ganar la atención de los demás, juraban haber visitado lugares remotos y visto allí monstruos feroces o magias terribles. Pero también me quedé pensando en la seriedad y la sinceridad con la que esa nena me transmitió sus sensaciones. Las lecciones para la escritura se pueden encontrar en los lugares más extraños.
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.