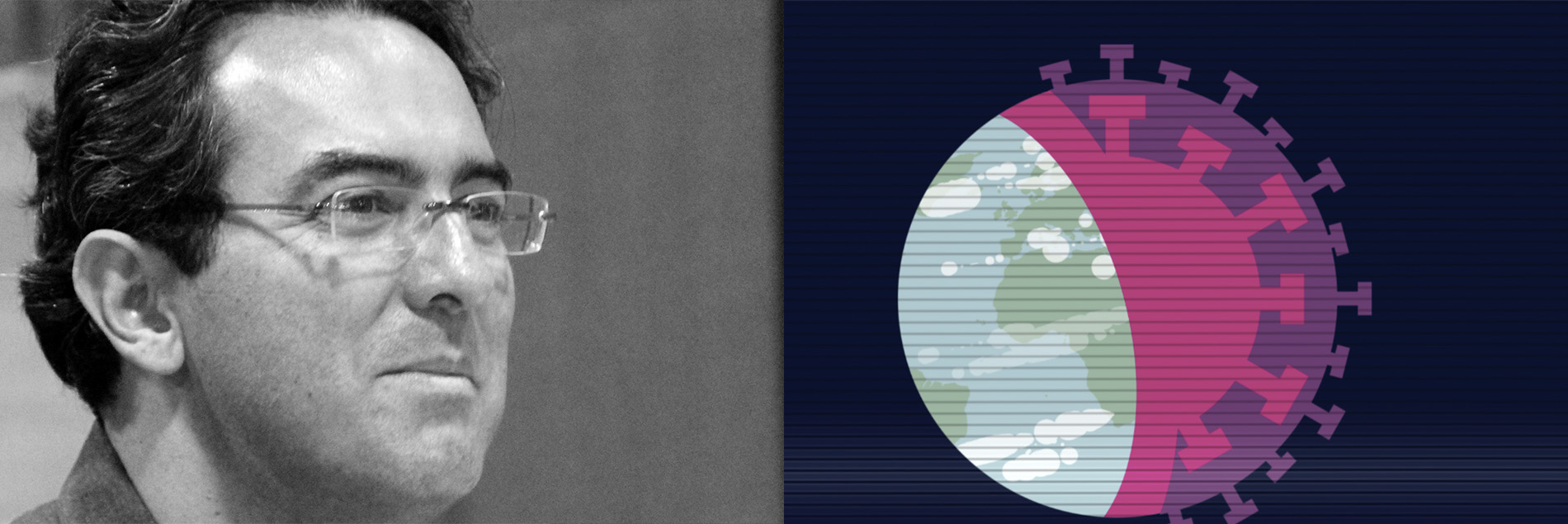Cervantino es el adjetivo que persigue siempre a Luis Landero. Cervantino en sus formas, en su humor, en la forma de construir personajes. Sin embargo, tengo la sensación de que en su literatura Kafka es tan importante como el autor de El Quijote y que aún más lo fueron los relatos que le contaba su abuela Frasca en su Alburquerque natal, cuando todavía era un niño. La tradición oral es la piedra angular sobre la que se construye la obra de Landero, un escritor que publicó su primera novela cumplidos los cuarenta, Juegos de la edad tardía. Y aquel libro, una de las más bellas rarezas de la literatura española del siglo XX, le valió el premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa.
Landero ha sido un novelista tardío. En su juventud fue oficinista, poeta y guitarrista flamenco. Después, tarde también, llegó a la universidad. Ejerció de profesor de francés sin dominar la lengua de Molière y luego de literatura. Ese es el hilo invisible que conecta toda su vida, como él mismo confiesa en las páginas de El huerto de Emerson: “pasé de la infancia a la literatura, sin transición”. Landero guarda en su casa decenas de libretas llenas de apuntes y tachones, durante años ha practicado el ensayo-error hasta alcanzar una prosa limpia, sin un ápice de grasa, una mezcla de cálculo y belleza donde nunca sobra ni falta un adjetivo. Asegura que toda su vida ha perseguido decir lo indecible, describir lo inefable, y hacerlo a la manera en que lo hacía Chéjov, contando las cosas como no las ha contado nunca nadie.
Hay dos caminos que confluyen en la obra del nuevo premio Nacional de las Letras. De un lado están sus primeras novelas, las que siguieron al exitoso Juegos de la edad tardía: Caballeros de fortuna; El mágico aprendiz o El guitarrista. Y de otro está El balcón en invierno, libro que marca un antes y un después en su trayectoria, en el que hastiado de la ficción emerge el verdadero Landero; en el que el hábil y mentiroso escritor escarba en su propia memoria, vuelve a ser aquel crío de pueblo que emigró al madrileño barrio de La Prospe, vuelve sobre sus orígenes para hacer las paces con su padre. Ese es el centro de todo, la necesidad de congraciarse con el padre muerto, fallecido cuando él tenía dieciséis años. El hombre con el que nunca llegó a entenderse, al que siente que siempre decepcionó en vida. El balcón en invierno, un retrato de una Extremadura rural que ya ha desaparecido, puede entenderse también como una especie de regalo al padre.
La escritura de ese libro autobiográfico no fue catártica, pero sí sirvió para liberar a Landero. “¿Qué hacer?, ¿dónde está en verdad la vida?”, se pregunta. Y desde entonces navega ágil por el terreno de la construcción de la memoria. ¿Cuán tramposa es? ¿Cuánto deformamos nuestros propios recuerdos? ¿Siempre contamos una versión mejorada de nosotros mismos?
La experiencia propia, la vida, es el material que alimenta la imaginación de Landero hasta situarnos en una frontera casi imperceptible. “Vi con entera lucidez cuál habría de ser el próximo proyecto grande de mi vida. ¿Cómo no se me había ocurrido hasta ahora? Eso es. Buscaré y encontraré a mi madre y me reconciliaré con ella, y a través de ella también con mi padre y conmigo mismo, porque mientras no ajuste cuentas con los tres, no encontraré en el presente ni un momento de paz”, escribe en las páginas de La vida negociable, la primera novela que entregó tras El balcón en invierno.
Si trazáramos un mapa de la obra literaria de Luis Landero podríamos decir que Lluvia fina es una isla en medio de un océano, una rareza dentro de su trayectoria. Una novela oscura, desoladora, asfixiante. Es una historia que habla de esos secretos familiares que siempre terminan por explotar, un libro en el que el escritor juega con otros registros y que precede a Una historia ridícula. Es la tragicomedia amorosa que llegó hace unos meses a las librerías y que volvió a unir en los titulares el nombre de Luis Landero con el humor cervantino, aunque en realidad Marcial, el protagonista, parezca haberse escapado de una obra de Shakespeare.
Landero es un lector voraz que afirma haber sido más feliz dentro de los libros que fuera de ellos. Es también un hombre afable, un gran conversador, dueño de un tono de voz poderoso y de una voz literaria que podemos, ya sí, calificar como un género en sí mismo: Landerismo.
El escritor cita de forma recurrente una frase de Heráclito, “el carácter de un hombre es su destino”. Y este lunes la noticia del Premio Nacional de las Letras le pilló en un atasco camino de su pueblo, el pueblo de su padre, al que seguro le habría gustado saber que la casa de cultura de Alburquerque lleva ahora el nombre de Luis Landero.