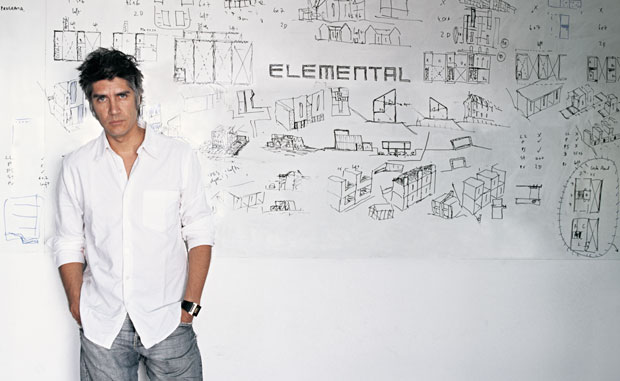Para la gente de mi generación, los sintetizadores eran sinónimo de mala música. Demasiado pop ochentero nos había llevado a aborrecer los sonidos procesados, en beneficio de las guitarras, las baterías y los bajos, más auténticos, según nosotros, porque reproducían notas “de verdad”. Aunque de vez en cuando perdonábamos a algunos excéntricos de los teclados como los miembros de Kraftwerk, pocas cosas nos parecían más ridículas que el sintetizador con forma de guitarra, acaso porque pretendía fusionar un instrumento con su simulación. En plena hegemonía del rap, más de un amigo se sintió reivindicado con el aviso que Rage Against The Machine colocó en su álbum homónimo de 1992: “No se usaron sampleos, teclados o sintetizadores para la grabación de este disco.”
Bien mirado, el prejuicio contra los aparatos de ese tipo se alimentaba de la idea mucho más profunda y problemática de qué es un instrumento musical y, por ende, quién merece ser llamado un instrumentista. Un niño que tome clases de piano despertará esperanza generalizada, pero el mismo niño aprendiendo a mezclar vinilos provocará bochorno entre varios de sus allegados. Durante siglos, el dominio de un instrumento musical estuvo asociado al refinamiento si formabas parte de la nobleza, al ascenso social si trabajabas como músico o a obtener marido si eras un personaje de Jane Austen. Todo lo cual deja en claro que, como utensilios extraños y al mismo tiempo familiares, la flauta, el piano o el violonchelo habían servido para otorgar un aura especial a quien supiera manejarlos.
En su libro El instrumento musical, el profesor de estética en la Universidad de Lille Bernard Sève intenta explicar no solo el componente social de los instrumentos sino sus implicaciones filosóficas. Para Sève la proliferación de objetos musicales hechos de tamaños, materiales, piezas y métodos de elaboración tan distintos son un logro de la técnica y, a la vez, un triunfo de la imaginación. Un saxofón puede ser el medio por el cual una pieza de Coltrane se vuelve real, pero también una maquinaria demasiado ingeniosa para algo tan inútil como producir sonidos. A partir de esa condición, el filósofo formula una serie de tesis –“el instrumento musical es universal”, “la música es el único arte que se sirve de instrumentos”– que lo muestran como un pensador audaz… y tal vez demasiado engolosinado con sus categorizaciones. A pesar de sus empeños por ligar el arte musical con la materialidad, Sève se detiene precisamente en aquellos objetos que ponen en crisis el papel privilegiado del instrumentista: a saber, los sintetizadores, los samplers y las computadoras.
Por su parte, en un libro también llamado El instrumento musical, el doctor en composición y electroacústica por la Universidad de Columbia Wade Matthews agarra al toro por los cuernos y afronta el problema, no solo desde disciplinas como la etnomusicología o la psicología, sino tomando en cuenta la experiencia real de los músicos. En la discusión acerca del papel y significado de los instrumentos musicales, poner a la par los artefactos acústicos, los electrónicos y los digitales propicia en este volumen preguntas mucho más sugerentes y cercanas al uso práctico de los instrumentos que las formuladas por Sève. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un músico domina un instrumento? ¿Es posible comparar a quien toca apegado a una partitura con quien interviene las canciones a veces dejándolas irreconocibles? ¿Cómo incide el instrumento y sus particularidades en la creación de una obra?
Uno de los momentos más brillantes del libro es cuando Matthews aborda los vínculos entre escritura y sonidos, para ilustrar los límites de las partituras y, yendo todavía más lejos, el universo excesivamente acotado de la música tradicional. Más que sonidos, la partitura deja asentadas “relaciones” de altura, como la que se da entre un do y un mi, o de duración, como la que hay entre una redonda y una corchea, que hacen posible tocar una pieza de Bach, incluso si cualquiera de sus notas era notablemente más grave para su época que para la nuestra. Las revoluciones analógica y digital, asegura Matthews, posibilitan inscribir sonidos, además de las relaciones entre ellos, lo que obliga a un nuevo vocabulario y a abrir los oídos a una paleta sonora que habíamos dejado fuera porque no podíamos registrarla sobre el papel pautado.
Hay un componente paradójico en la música –y, por extensión, en la fabricación y ejecución de instrumentos musicales– que no hay que pasar por alto. Es verdad que, a lo largo de la historia, los instrumentos han retado al cuerpo humano a tal grado que figuras como Vladímir Horowitz o Buddy Rich parecen demostrar habilidades sobrehumanas y, sin embargo, también es cierto que el mejoramiento tecnológico de los instrumentos ha ocasionado que cada vez más personas se interesen por ellos. Según el musicólogo Trevor Herbert, la proliferación de bandas de metales en el siglo XIX, debida en cierta medida a la producción en serie de instrumentos con válvulas y a su facilidad respecto a las cuerdas, constituyó “una de las transformaciones sociológicas más destacables de la historia de la música”. Un papel similar cumplió, un siglo más tarde, la guitarra eléctrica –atractiva y cómoda de tocar– que llevó a millones de adolescentes a componer canciones y soñar con el estrellato. Matthews sigue la pista a este proceso hasta sus etapas más revolucionarias: la invención del transistor y posteriormente del microprocesador, en la segunda mitad del siglo XX, que sentarían las bases de la actual música digital. Este cambio, explica Matthews, no solo pondría en crisis “nuestra idea de qué y cómo se define un instrumento musical, sino también de cómo se toca e incluso de qué es tocar”.
El autor presenta la fértil historia de la música electrónica –de las cintas manipuladas por Stockhausen a los experimentos hechos por músicos ciegos como Luis Fernando Zepeda y Ernesto Hill Olvera, ambos mexicanos– para ilustrar cómo una misma etiqueta arropó invenciones y proyectos de la más diversa índole. Uno podría perderse entre tantas páginas dedicadas a semiconductores y circuitos integrados, o a las diferencias entre la síntesis granular y la síntesis modelada por tablas de ondas, pero Matthews se abre paso entre toda esa terminología, más propia de la escuela de ingeniería que del conservatorio, gracias a una visión amplia, informada y comprensiva, capaz de vincular las innovaciones tecnológicas con los propósitos musicales que crecieron con ellas.
Pensar en máquinas creativas programadas para responderle a un violinista o en la composición de obras que obliguen a inventar instrumentos nuevos dibuja un mundo totalmente ajeno para quienes pasamos la secundaria aprendiendo el Himno a la alegría en una flauta Yamaha. Sin embargo, es un hecho que aparatos de esa clase conviven con trompetas, guitarras y clarinetes en la creación musical contemporánea. Ante la variedad de instrumentos, pero también ante la riqueza de formas de interactuar con ellos, cabe preguntarse –como lo hace el compositor e investigador Atau Tanaka– si la palabra “instrumento”, más que fijar un tipo de objeto musical, funciona en realidad como “una metáfora útil que define contextos creativos para la tecnología, delimita exigentes escenarios de uso y vincula la innovación con la tradición artística”.
Llama la atención que algunos compositores electrónicos, fabricantes además del hardware para sus obras, pongan ahora reparos a la hora de usar programas de computadora. “Parece que construyes instrumentos potencialmente longevos”, dice la música e inventora Jessica Rylan a propósito de su trabajo con los conductores analógicos. “Estás fuera de la mentalidad que dicta que hay que comprar un nuevo ordenador portátil cada dos años, porque, si no, tu ordenador será demasiado lento para realizar los últimos procesos complejos de audio digital.” Ante esa perspectiva fría y poco emocionante, Rylan ama tocar los sintetizadores clásicos que parecen “más como una guitarra, un instrumento”, dando un giro inesperado a la premisa con la que inicié este artículo. Inmersos en la vorágine digital de nuestros días, los artefactos que hasta hace unas décadas hacían levantar la ceja de algunos músicos han terminado por verse como instrumentos en toda regla, si no es que como reliquias de la edad antigua. ~
Wade Matthews
El instrumento musical. Evolución, gestos y reflexiones
Madrid, Turner, 2022, 448 pp.
Bernard Sève
El instrumento musical. Un estudio filosófico
Traducción de Javier Palacio Tauste
Barcelona, Acantilado, 2018, 448 pp.