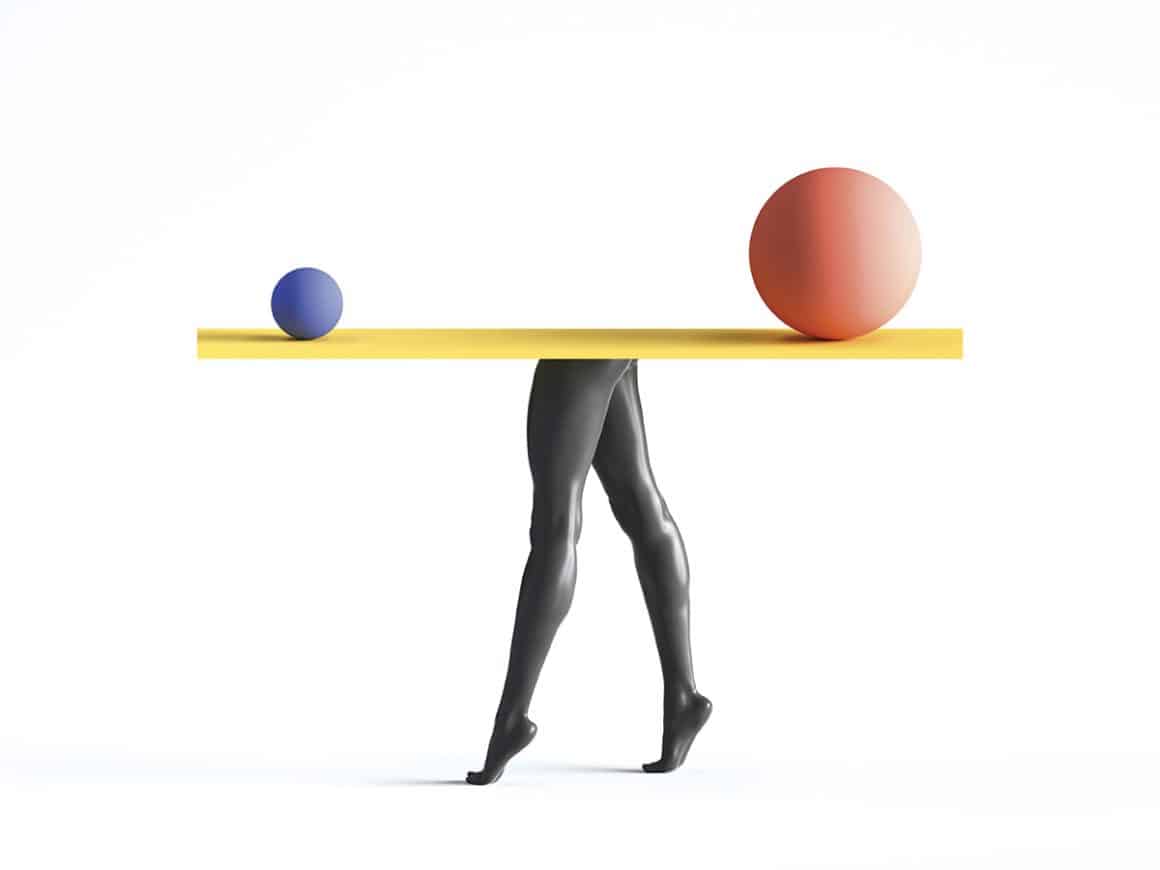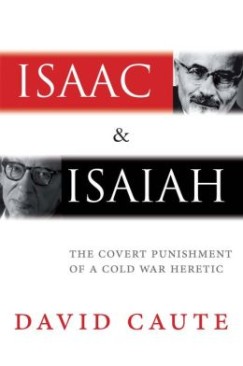El problema de la verdad y la mentira en política es mucho más antiguo que las fake news y el fact checking. Uno de los pasajes más célebres de La República es aquel en el que el personaje de Sócrates plantea la “noble mentira” (gennaion pseudos), que no sería tanto una mentira en sentido estricto como una ficción –o mito– fundadora del orden social: la “autoctonía”, el nacimiento de la tierra, cimenta el derecho de los atenienses sobre el Ática; y la “fábula de los metales” determina, según el metal que entre en su composición, la posición relativa de cada ciudadano en el sistema de clases. Por supuesto, en una concepción moderna, emancipadora, de la política, estos mitos no tendrían al fin nada de nobles, en la medida en que enmascaran o naturalizan un determinado avatar del poder –pero eso no es culpa de Platón; en todo caso, nuestra.
Las discusiones sobre la mentira en política florecieron hace más de veinte años, cuando se preparaba la invasión de Iraq por la coalición liderada por Estados Unidos. De aquella época nos quedan frases cinceladas en el acervo político español, como aquel “Merecemos un gobierno que no nos mienta” de Rubalcaba. Pero el desarrollo teórico no estuvo a la altura de los titulares. Recuerdo por entonces una entrevista con Gianni Vattimo en la que se quejaba de “todas esas mentiras sobre Iraq” apenas unas líneas más abajo de negar que existiese la verdad. Y es normal. Incluso, parafraseando a Los Simpson, podríamos admitir que están la verdad y la “verdad”. Pero la democracia tiene una relación problemática con la mentira e incluso con la ficción, por motivos obvios. Porque el propio mito democrático se funda sobre el ciudadano libre que delibera y decide en razón, pero no solo las ciencias del comportamiento, y el puro sentido común, desmienten ese modelo, sino que en una sociedad plural, y pluralista, necesariamente cualquier verdad democrática es construida.
Interesa por tanto mantener una distinción, quizá la propuesta por José Luis Pardo, entre verdad, mentira y ficción. Donde lo propio del niño es creer que todo es verdad; lo propio del adolescente, que todo es mentira; y lo que cabe al adulto, distinguir ambas de la ficción. Pero la vulgarización de las teorías de la sospecha –que son en esencia teorías adolescentes o midwit– ha minado esa distinción. Y destruir los mitos o ficciones fundamentales no opera necesariamente en el sentido de la emancipación.
En todo caso, el problema de la mentira política parece haber quedado obsoleto desde que entramos en una fase nueva en las democracias comunicativas. Si en la universidad leíamos con una sonrisa a Baudrillard y nos agarrábamos a sokales y otras tablas de salvación, forzoso es hoy reconocer que los fenómenos allí descritos con más o menos palabrería han acabado por alcanzarnos. De hecho, el establishment liberal occidental ha ensayado su propia teoría en años recientes, al calor del auge de los populismos y de las disrupciones como el Brexit: la posverdad. De nuevo, a pesar de alguna que otra reflexión valiosa, el desarrollo de la idea no ha tenido una enorme profundidad. Sobre todo por la voluntad indisimulada de arrojarla contra una coalición de villanos de tebeo, obviando las posibilidades que ofrecía para la autocrítica. Y siendo la posverdad una fórmula confusa, contextual y de parte, me parece mejor recuperar el viejo concepto baudrillardiano de simulacro.
El simulacro, tal como lo presenta Baudrillard –pero él mismo nos advierte contra la tentación de tomarlo demasiado en serio– es la culminación de un proceso sustitutivo: la copia del objeto real se desvincula del original hasta que ya no existe original, solo simulacro, y el simulacro es la realidad. Esta teoría del simulacro tiene, como la guillotina, “el chic de lo francés”, y la indudable virtud de ser autoirónica, a diferencia de las campanudas proclamas contra la posverdad, tan abundantemente desmentidas antes y después en la(s) crisis financiera(s), la pandemia o la guerra. También da la medida de nuestra derrota: veintitantos años después, apaleados y confusos, acabamos más cerca del pensamiento posmo que despreciábamos por oscurantista y jeta que de la jeta pseudorracional de la oficialidad. Quizás porque la oficialidad es más posmo de lo que los pobres posmos llegaron a imaginar nunca.
Por supuesto, está la cuestión de la propaganda. Xavier Márquez, siguiendo una estela antigua, ha explicado cómo la fuerza de la propaganda no radica en suplantar la verdad ni sustituir la realidad, sino en violentarlas a la vista de todos. Para los partidarios del régimen, señaliza la adhesión; para la gente del común, formaliza una humillación, un sometimiento cotidiano. Y, por eso, es tanto más potente cuanto más grosera. Si alguna vez la propaganda sustituyese por completo a la realidad ya no cumpliría su función, pues nadie sería capaz de distinguirlas. El simulacro es otra cosa.
El complejo industrial-militar del entretenimiento político
Y lo que es no puede desligarse de la fase hipercomunicativa de la democracia liberal, que ha dejado la “democracia de audiencia” de Manin muy atrás hace tiempo. Las noticias no hablan de nada, solo de “noticias”. En mis años en política empecé a observar un fenómeno peculiar: en los gabinetes de prensa y comunicación trabajábamos con la tele de fondo, y la tele era el infotainment. Así que echábamos muchos días generando “contenidos” para esas teles, a los que luego había que reaccionar en una especie de perpetuum mobile de la política-espectáculo. Como en un meme, en algún momento acabas señalando tu rostro –metafóricamente hablando– en la pantalla. Y entonces era lícito, casi obligatorio, preguntarse si trabajabas, no ya –obviamente– para los ciudadanos, sino siquiera para los partidos; o más bien para una especie de complejo industrial-militar del entretenimiento político, de contornos difusos pero siempre reconocible.
En España, ya se puede decir, hemos participado de un experimento peculiar, del que debemos felicitarnos a la manera en que Albert Hoffman pudo felicitarse por emprender un viaje en bicicleta bajo los efectos del lsd, o como el científico que probó los efectos de un tóxico o la radiactividad sobre sí. O, por decirlo con Gila: “Me habéis matado al hijo, pero lo que me he reído.” España, vanguardia de la desnacionalización y de tantas otras cosas –“Pasa tú primero, que a mí me da la risa”– era el lugar propicio. El lugar desde el que denunciar la posverdad con más fuerza para apenas un par de años después sumergirse de cabeza en el simulacro.
Ahora deberíamos desgranar el catálogo habitual. Hemos visto recibir con fanfarrias un barco de socorro/tráfico de inmigrantes antes de endurecer la política migratoria. Se puso al frente del instituto demoscópico nacional a un hombre del partido del gobierno para destruir cualquier confianza en la demoscopia española, y lo hizo. Se ha acabado con la precariedad mediante un “giro lingüístico”, pero las horas trabajadas siguen siendo las mismas que antes de la reforma, si no menos. Se crean mecanismos de “solidaridad intergeneracional” por los que los más jóvenes y pobres transfieren renta a los más viejos y ricos. Y, últimamente, el Estado, convertido en expendeduría de derechos subjetivos a petición, no te da cita para atenderte en ventanilla. Ponemos en riesgo la viabilidad fiscal del Estado para que cobre usted una pensión, pero no hay manera de hacer los papeles para cobrar la pensión. En fin, agotaríamos el papel si enumerásemos sin más los hechos de la pandemia.
Y esto ha sido así, podemos presumir, porque, al no haber más fin que el poder y la perpetuación de un estado de cosas dado, el vínculo con cualquier objeto original previo ha podido estirarse hasta el infinito. Pero el catálogo oculta lo que debería desvelar. Lo sustancial es: nada parece importar demasiado. Y no importa porque la operación táctica de enmascaramiento de la realidad ha devenido algo distinto, una realidad en sí misma. Ya no tiene sentido discutir, pongamos por caso, si las encuestas de Tezanos son una forma grosera de corrupción sobre la opinión pública, porque fundan una realidad y una opinión pública sin alternativa. Dado este estado de cosas, ¿qué importancia tiene el fact checking o el análisis factual de la realidad desde cualquier perspectiva organizada, asumiendo incluso ingenuamente la voluntad neutral del chequeador? Bob Solow recomendaba no sentarse a discutir la batalla de Austerlitz con el primer tipo disfrazado de Napoleón que te encuentres en el parque.
Un par de apuntes para cerrar lo que quizá solo sea un simulacro de artículo. España es, como siempre, más y menos. El fenómeno no se agota aquí. Pero aquí los contornos siempre son más acusados, como en un aguafuerte. Una condición de posibilidad del simulacro es la prosperidad –el hambre es escéptica–, pero en la fase actual su implantación tiene mucho que ver con la quiebra del relato de prosperidad, de crecimiento. Sirve para difuminar la rendición de cuentas y permite que los gobiernos o las empresas ya no trabajen por el pib o la cuenta de resultados, por cifrarlo en dimensiones reconocibles. Tampoco es causal que la penúltima manifestación de la ideología ambiental sea lo trans, apogeo de la simulación colectiva pero materializada a través de técnicas, regulaciones y partidas presupuestarias.
Otra: el simulacro requiere que la realidad se asiente o refugie en algún lugar. Quizá China, beneficiaria de nuestra “transición ecológica”. O la frontera euroasiática. La frase, título, más celebre de Baudrillard, “La guerra del Golfo no ha tenido lugar”, hoy podría decirse de Ucrania, y sería tan frívola como entonces; pero quizá no tanto como seguir la guerra en tiempo real en Twitter y celebrar las eliminaciones de soldados rusos por drones como si la vida fuese un videojuego. ~