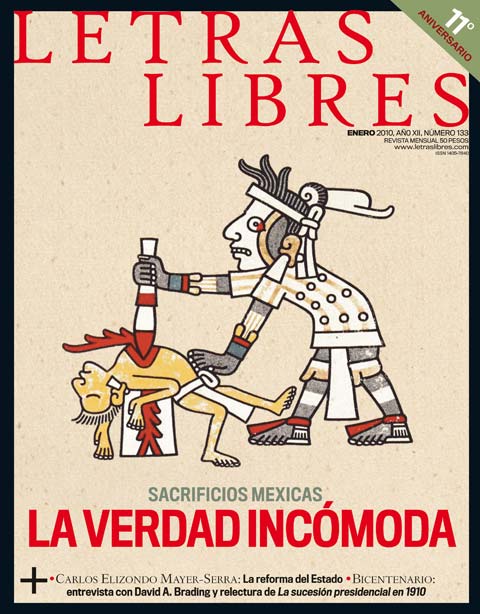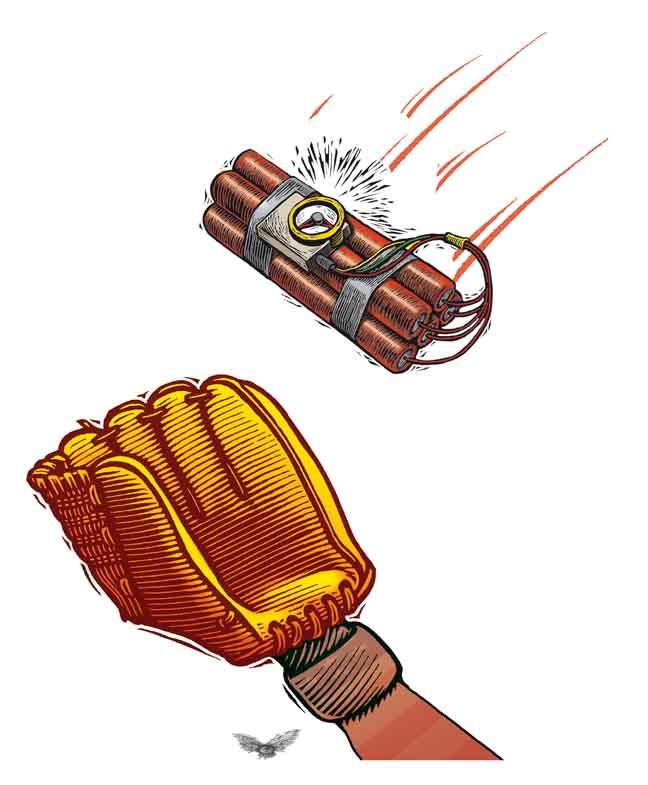Director artístico de Teatro de Arena desde 1989, Martín Acosta es una de las figuras más prolíficas de la escena mexicana. Entre sus más de setenta montajes figuran La secreta obscenidad de cada día, Carta al artista adolescente, Naturaleza muerta y Marlon Brando, Crack o de las cosas sin nombre, Faust or How I Rose y Eduardo II. Ha recibido numerosos premios de asociaciones de críticos de teatro en México, así como el apoyo de la Foundation for Contemporary Performance Arts de Nueva York. En 2007 dirigió la ópera Montezuma de Antonio Vivaldi en el Teatro de Heidelberg en Alemania. Actualmente prepara una puesta en escena de Las galas del difunto de Ramón del Valle-Inclán con el grupo Contigo América.
■
¿Cómo empezaste a hacer teatro?
Viendo cine. Fui un niño muy introspectivo. Soy hijo único y mi mamá es madre soltera. Siempre tuve la sensación de ser diferente, supongo que también por ser gay. Yo soy de Cortázar, un pueblito de Guanajuato a catorce kilómetros de Celaya. Frente a mi casa había un cine, y mi madre, como tenía que trabajar, me mandaba ahí, con lo cual me volví fanático del cine mexicano de los setenta. Creo que no hemos vuelto a producir guiones tan buenos como los de esa época. Tenían mucho que contar. Después, cuando estaba en la secundaria, un maestro me llevó al Cervantino. Ahí vi teatro por primera vez. No recuerdo que me haya impresionado tanto, pero empecé a ir todos los años. Con el tiempo vi cosas que me marcaron para siempre, como Wielopole, Wielopole de Tadeusz Kantor o El enemigo de la clase de Peter Stein.
Esa fue la mejor época del Cervantino.
Sin duda, pero además en la ciudad interactuabas con los artistas. Los veías en la calle. Recuerdo que una mañana, muy temprano, estaba frente al Teatro Juárez con un amigo y de pronto vimos a Nureyev, con una gorrita, caminando. Al subir las escaleras del teatro, se nos quedó viendo. Me imagino que le causó gracia que un par de chamacos estuvieran ahí a esa hora y nos sonrió, se quitó la gorra y dio una pirueta. También vi a Lindsay Kemp, vestido de blanco con un rebozo rosa mexicano. Hacía Flowers, un espectáculo maravilloso sobre la novela de Genet. Todo ese mundo me hizo querer hacer mis propias obras. Para mí el teatro ha sido una forma de conquistar un espacio de libertad y de expresión personal.
¿Después estudiaste actuación en la escuela del INBA?
Sí, fueron años muy confusos; varias veces pensé en regresar a Cortázar. Nunca fui el consentido de ningún maestro. Supongo que eso me ayudó. En algún sentido me permitió ver que había que hacer las cosas de otro modo. Después de varias puestas con las que no estaba satisfecho, hice La secreta obscenidad de cada día de Marco Antonio de la Parra. Tres plataformas y dos actores (Carlos Cobos y Arturo Reyes) con un texto muy divertido sobre la decadencia de Freud y Marx. Ahí entendí que ese formato austero tenía muchas posibilidades. Ya había visto trabajos que para mí fueron muy reveladores, como Lo que cala son los filos de Mauricio Jiménez. Esa obra nos abrió la puerta a muchos. Y gracias a La secreta… recibí una beca para hacer una residencia en Art Awareness en el estado de Nueva York con un proyecto sobre Joyce. Fue una experiencia fundamental. En ese viaje conocí a John Jesurun.
Un personaje canónico de la escena multimedia de los ochenta y los noventa en Nueva York.
Por accidentes del destino, yo me quedé en su departamento. Al principio casi no me hablaba. Me dio unas llaves y desapareció. Pero un día volvió y me dijo “vamos al teatro”. Me llevó a un sótano a ver a Jeff Buckley, que además se sentaba con nosotros porque su novia era actriz de John. Me llevó a ver al Wooster Group y cosas rarísimas. Estando ahí, leí todo lo que él había escrito y vi muchos de sus videos. En ese tiempo hice una versión de Carta al artista adolescente con actores de su compañía. Fueron muy generosos conmigo porque de alguna forma intuyeron que yo quería decir algo con ese material. Lo hice en tres semanas y lo presenté en Art Awareness con reacciones bastante favorables. Regresé muy emocionado a México y como flecha fui a buscar a Luis Mario Moncada y a Alejandro Reyes. Yo sabía que lo que necesitaba era desarrollar la dramaturgia y colaborar con un actor excepcional.
¿Y estabas consciente de que esa puesta, tan fresca, con esa sencillez, ese humor, ese erotismo, era una radiografía de mucho de lo que estaba mal en el teatro mexicano?
Al menos estábamos conscientes de que, al no pedir las perlas de la virgen, podíamos tener control estético del proyecto. Podíamos no ceder frente a nada y hacer lo que quisiéramos. La verdad es que al principio no fue una obra tan exitosa. Fue creciendo con la temporada. Poco a poco empezamos a viajar y, finalmente, estuvimos en el Teatro Calderón de Monterrey en la Muestra Nacional de Teatro. Al acabar la función, la gente se subió aplaudiendo al escenario. Nunca he vuelto a ver algo así. Salieron varias notas muy entusiastas y, a raíz de eso, el teatro en el df se empezó a llenar. De hecho, el teatro La Gruta en el Helénico se volvió La Gruta a partir de esa temporada.
¿Y empezaron a hacer muchas giras?
Sí, fuimos a La MaMa en Nueva York. Dimos una temporada de veinticinco funciones en Chicago, fuimos a Baltimore, a Montreal, a muchos lugares.
A mí me emocionó cómo tú y Luis Mario se salían de cierta plataforma política, de cierto marco ideológico asociado al teatro. Creo que muchas de las cosas más interesantes ocurren cuando se violentan esos órdenes establecidos. En ese sentido, ¿te parece que los actores mexicanos son pudorosos?
Algunos. Entre cierta generación que se define como de izquierda, sí hay un pudor de tipo ideológico. Recuerdo que en una puesta le pedí a un actor que representaba a Fidel Castro que bailara y cantara un bolero junto con el Che, y se negó, no le parecía correcto. Tenía una noción bastante intocable de su personaje.
¿Cómo ves la situación actual del teatro mexicano?
Siempre hay cosas interesantes, siempre está pasando algo. En los últimos meses vi dos montajes maravillosos. Uno fue Riñón de cerdo para el desconsuelo de Alejandro Ricaño, que me parece uno de los mejores dramaturgos que hay en este país. Es un muchacho de veintiséis años, de Jalapa, que acaba de ganar el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido y escribe muy bien. Sus obras son muy ambiciosas, realmente de altos vuelos. Esta última habla de la relación entre la mediocridad y las grandes obras de arte. Me conmovió mucho. Tiene otras: Un torso, mierda y el secreto del carnicero, que es sobre Alfred Jarry, Más pequeños que el Guggenheim y acabó de leer Timbuktú, que me encantó. El otro espectáculo que me gustó fue Incendios de Wajdi Mouawad, un autor franco-canadiense-libanés, dirigido por Hugo Arrevillaga. Una puesta muy inteligente, sobria, sin desplantes, y una actuación magistral de Karina Gidi.
Para mí, lo mejor del teatro mexicano es que es muy heterogéneo. No está dominado por un solo estilo. ¿Qué crees que hace falta?
Rigor e infraestructura. La parte de la organización está muy mal. Los teatros no deberían estar en las condiciones en que se encuentran, con los técnicos trabajando como lo hacen. Hay un desencuentro muy grande entre los artistas y quienes toman las decisiones de producción. No los que programan, pero sí los que sueltan los presupuestos, que nunca entienden nuestras necesidades.
Yo pienso que falta una visión más curatorial, que los presupuestos se operen con una visión artística y no política. Falta rigor intelectual. Hay mucha deshonestidad.
Es parte de lo que nos hace falta: congruencia. ~
(ciudad de México, 1969) es dramaturgo y director de teatro. Recientemente dirigió El filósofo declara de Juan Villoro, y Don Giovanni o el disoluto absuelto de José Saramago.