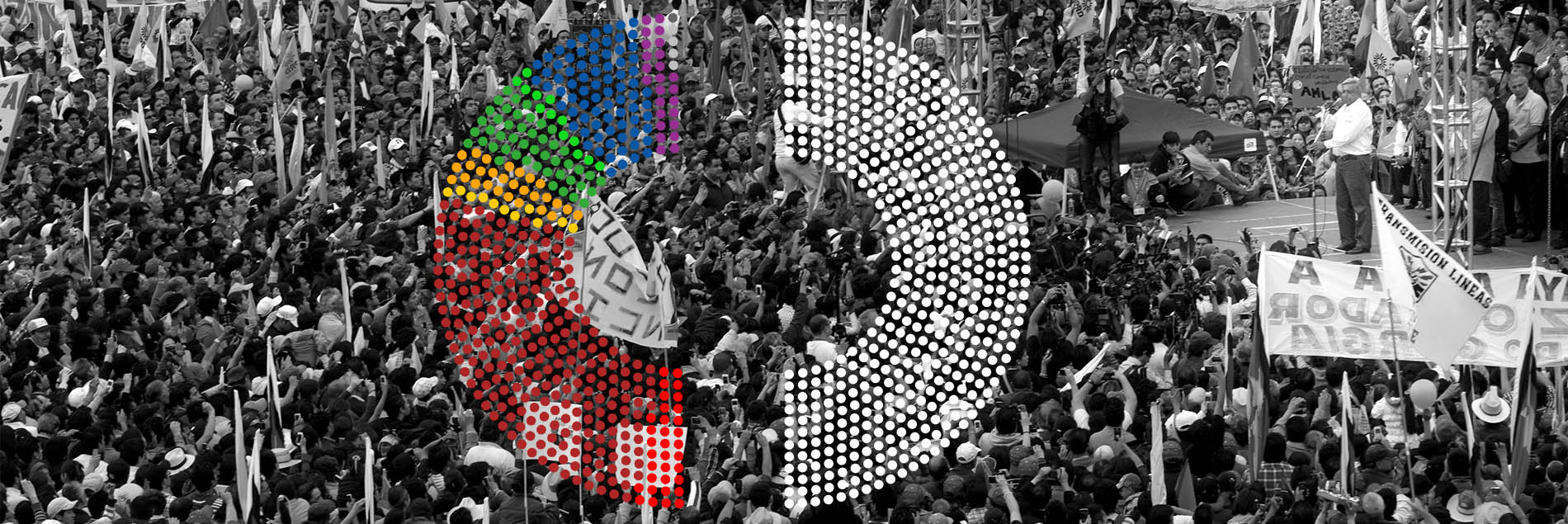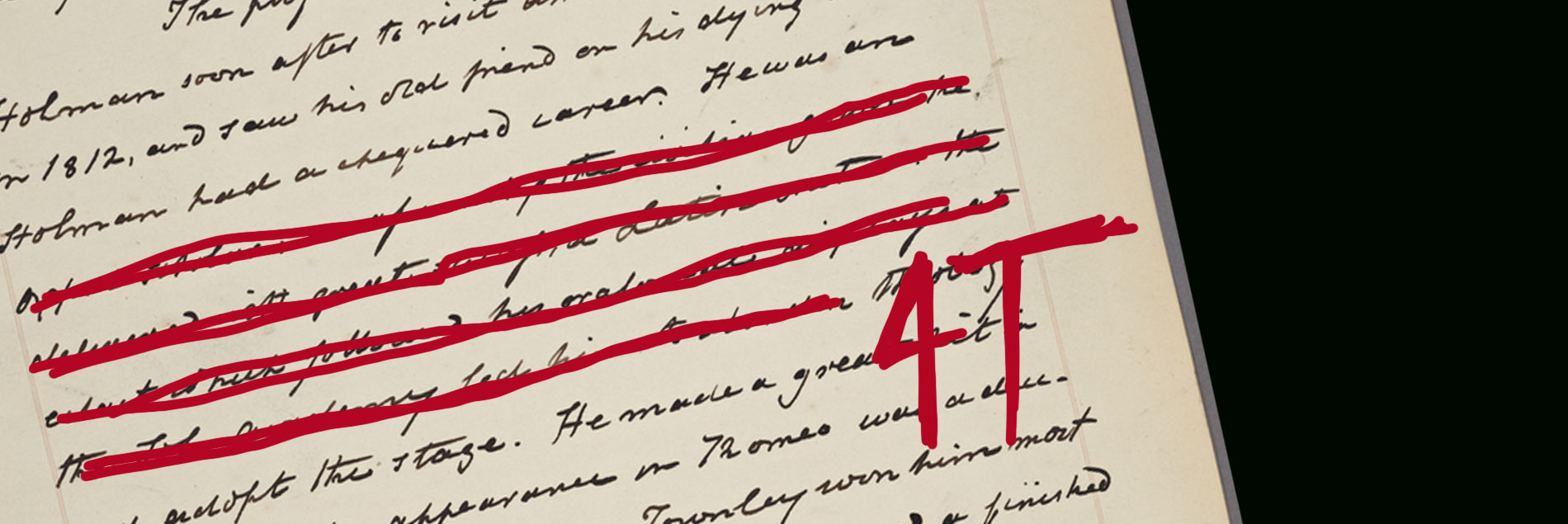Cada vez que se celebran unas elecciones en un país democrático, como acaba de suceder en esa España que ha renovado el mandato de sus alcaldes y buena parte de sus presidentes autonómicos inflingiendo de paso un severo castigo a la coalición gobernante, se plantea la pregunta acerca del acierto o desacierto con que se expresa en cada caso la llamada “voluntad general”. Naturalmente, tal cosa no existe fuera de los escritos de Jean-Jacques Rousseau y los mítines poselectorales de los jefes de partido; por algo es una expresión ausente de las constituciones liberales que, en cambio, hablan del pueblo o nación como titulares de la soberanía. Hay una similitud entre esas figuras, sin embargo, ya que todas ellas son ficciones útiles para el buen funcionamiento de la democracia; a condición de que no se las malinterprete. Huelga decir que esto –malinterpretarlas– es justamente lo que hacen quienes defienden, sea por ignorancia o por convicción, sus versiones hipertrofiadas: el pueblo del populista, la nación del nacionalista, la voluntad general del enemigo del pluralismo. Dicho de otra manera, uno puede salir a decir que “los votantes se han expresado en las urnas y han enviado un mensaje muy claro”, pero en modo alguno debemos pensar que tal cosa ha sucedido: el mensaje es el producto sobrevenido de la agregación de millones de decisiones individuales. Tampoco debe extraerse de aquí la conclusión de que cada ciudadano posee una individualidad original e irreductible: no damos para tanto. De ahí que sociólogos y demóscopos sepan crear categorías que describen a grupos sociales con rasgos más o menos definidos, con la esperanza –no siempre infundada– de anticipar sus decisiones o encontrar patrones de conducta.
Pero las elecciones democráticas conducen a un reparto particular del poder de entre los muchos posibles: unos ganan, otros pierden. La elección es distinta según se trate de una democracia presidencialista o de una parlamentaria, pese a que estas últimas incorporan una sensibilidad “presidencialista” desde el momento en que las candidaturas de los distintos partidos vienen encabezadas por líderes que aspiran a convertirse, votación de los diputados mediante, en primeros ministros. Por añadidura, la decisión del ciudadano se encuentra mediada por un sistema electoral que puede reducir su libertad de elección: la baja magnitud de las circunscripciones (España) o la imposición de barreras electorales de exclusión a nivel nacional (Alemania o Turquía) pueden empujar al votante hacia el famoso “voto útil”. Y es obvio, a la luz de la experiencia española más reciente, que los sistemas políticos caracterizados por la fragmentación partidista no permiten saber de antemano qué tipo de resultado final está apoyando quien se decide por tal o cual papeleta: el socialista Pedro Sánchez terminó formando exactamente el tipo de gobierno que había prometido a los españoles que no formaría y durante casi cuatro años ha pensado que el incidente estaba olvidado.
Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿hay algún criterio que nos permita discriminar entre “votar bien” y “votar mal”? Hablamos de los individuos (que son los que votan) y de las sociedades (perjudicadas o beneficiadas por la agregación resultante). La respuesta tiene su importancia: la democracia presenta un aspecto muy diferente según se concluya que el ciudadano nunca se equivoca o bien se constate que nada le impide hacerlo. En principio, una democracia formada por votantes infalibles constituye una proposición implausible, salvo que desvinculemos los resultados electorales de los rendimientos del sistema político. Y es verdad que los votos no explican las decisiones que toma el gobierno que sale de las urnas, ya que en el proceso político influyen factores tan variados como la competencia de los partidos o el estado de la opinión. Pero el voto sí determina quién gobierna y cuál es la oferta electoral que más apoyo recibe de los ciudadanos en cada elección. No es cualquier cosa.
Recordemos que este dilema –votar bien o votar mal– provocó una entretenida controversia pública hace un par de años, cuando el escritor peruano Mario Vargas Llosa tomó parte en la Convención Nacional del Partido Popular y dejó dicho que lo importante no es que unas elecciones sean libres, sino que se vote bien en ellas, ya que “los países que votan mal, como ha ocurrido en algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”. No era difícil asociar en aquel caso el votar bien con el apoyo al partido en cuya convención hablaba Vargas Llosa, aunque en la discusión posterior hubo quien sugirió que a ojos del Nobel habían votado mal quienes le habían dado la espalda durante su aventura como candidato presidencial en el Perú allá por 1990. En una tribuna publicada en El País dos semanas después de este discurso, Vargas Llosa aclaraba que votar bien es votar por la democracia y votar mal es votar contra ella. Y la idea, francamente, no aclara demasiado las cosas. Huelga decir que si recurrimos a ejemplos más o menos extremos, como él mismo hacía, el vínculo entre buen voto y democracia parece sencillo:
¿No hubiera sido mejor que los alemanes no se entregaran en cuerpo y alma a Hitler, ganando las elecciones en 1932, con los millones de muertos de la II Guerra Mundial que derivó del convencimiento que tenía el líder nazi de derrotar a la URSS, dominar Europa y firmar un tratado de paz con Inglaterra? Los italianos que lo hacían por Mussolini, y los españoles por Franco en España, ¿votaban “bien”?
Bien mirado, nunca pudo votarse democráticamente por Franco en España y solo en algunas ocasiones iniciales por Mussolini en Italia; en cuanto a Hitler, el apoyo que recibió a través de las urnas encaja fácilmente en la categoría del mal voto, por muchas explicaciones que podamos encontrarle con ayuda de la sociología o la psicología. Asunto distinto es que Hitler –al igual que Mussolini– acabase enseguida con la democracia y no se molestase de ahí en adelante siquiera en invocarla como justificación de sus respectivas autocracias. Eso diferencia sustancialmente a tales dictadores de los líderes populistas en los que estaba pensando Vargas Llosa: la trayectoria que siguió Pedro Castillo desde que ganase las elecciones en su país natal habla por sí sola. ¿Y qué decir de Hugo Chávez, campeón de los desheredados y responsable del desmantelamiento de la democracia venezolana? Parece evidente que votaba mal quien votaba por Chávez; igual que vota mal quien lo hace por cualquier otro líder populista o partido extremista que ponga en peligro la democracia.
¿Cuántos demócratas genuinos viven en las sociedades democráticas?
Pero no vayamos tan deprisa. De una parte, resulta obvio que los partidos populistas utilizan la ideología de la democracia para ganarse el apoyo popular: las élites sojuzgan al pueblo, merecemos una auténtica democracia, y así sucesivamente. Así que los votantes de un partido populista pueden alegar que, en realidad, ellos son más demócratas que nadie. Y de hecho alguno habrá que apoye conscientemente el tipo de democracia mayoritaria –iliberal– defendida por los partidos populistas. Para el votante que no cree en el constitucionalismo liberal, entonces, votar bien es hacerlo en favor de quienes se proponen cambiar el sistema y reemplazarlo por uno que dice ser más democrático. Se deduce de aquí un regla elemental: la distinción entre votar bien y votar mal solo tiene sentido si nos referimos a votantes que están comprometidos con el mantenimiento del sistema liberal-democrático dentro del cual emiten su voto. Claro está que muchos votantes de Chávez aplaudieron su deriva autoritaria; igual que muchos votantes de partidos populistas o extremistas verían con buenos ojos una restricción de los contenidos democráticos que sirviera para acelerar la realización de los fines ideológicos de los partidos por los que votan. Al fondo de este oscuro pasillo se esconde una pregunta incómoda: ¿cuántos demócratas genuinos viven en las sociedades democráticas? Sin ellos, la reflexión sobre el buen votar carecerá de sentido.
Demos la vuelta al argumento: la comparación entre el buen y el mal voto solo podrá hacerse cuando se refiera al voto por partidos comprometidos con la democracia; si un partido pone en cuestión el régimen democrático, votarlo será algo peor que votar “mal”. Pensemos en el voto favorable al Brexit, que tiene la peculiaridad de hacerse a través de un referéndum: aunque no pone en peligro la democracia británica, crea graves perjuicios a su sociedad y puede considerarse un ejemplo paradigmático de mal voto. Pero, ¿qué hay del voto por los partidos independentistas que amenazaban con hacer saltar el orden constitucional español durante el llamado procés soberanista? Los ciudadanos que los votaban podrían alegar que sus fines eran democráticos y que si el gobierno español hubiera negociado con los líderes soberanistas, otro gallo hubiera cantado. ¡Quizá el gallo federalista! Esta línea de defensa resulta poco convincente, ya que el bloque soberanista dejó bien claro en numerosas ocasiones que su compromiso no estaba con la democracia, sino con la independencia; por mucho que se apelase a la democracia como justificación de la independencia.
Una apropiación interesada
Puede así no obstante constatarse cómo uno de los flancos más débiles de la noción del mal votar está en su apropiación interesada por parte de quienes buscan deslegitimar al rival político caracterizándolo como “enemigo de la democracia”. Es la lógica de los famosos cordones sanitarios, que han tenido especial relieve en Francia debido a su peculiar sistema de elección de los diputados a doble vuelta y sin embargo puede terminar por aplicarse a los “malos votantes” con razón o sin ella. En aquellas elecciones andaluzas en las que Vox obtuvo por vez primera representación parlamentaria, hubo manifestaciones instigadas por Pablo Iglesias –líder entonces de Podemos– en las que se llamaba a rodear el parlamento autonómico: se trataba de denunciar que se había votado por un partido incompatible con la democracia. El mismo Iglesias hizo campaña en las elecciones madrileñas a las que concurrió sin mucho éxito planteando un dilema aún más extremo del que aquí nos ocupa: votar por él o sus aliados era democrático y votar por sus rivales era antidemocrático. O bien: votar bien era votar por él y no hacerlo era votar mal. Los ciudadanos interpretaron correctamente que la esencia de la democracia es justamente la contraria: la libre decisión entre una pluralidad de opciones.
La discusión sobre si existen el mal o el buen votar solo puede retomarse entonces si descartamos la hipótesis tremendista según la cual un mal voto puede contribuir a la destrucción de la democracia. Dejemos la tragedia a un lado y fijémonos en los rendimientos de la democracia, preguntándonos por el vínculo entre la calidad del voto y el progreso general de las sociedades. Este último puede medirse con ayuda de indicadores convencionales: grado de riqueza, nivel de igualdad, tasa de pobreza, cumplimiento de la ley, calidad de los servicios públicos, acceso a la provisión de justicia, protección de los derechos fundamentales, pluralismo de los medios de comunicación, transparencia de la administración, disfrute de oportunidades vitales, etc. John Rawls hablaba de una “sociedad bien ordenada”, describiéndola como aquella donde los niveles de riqueza e igualdad hacen posible el libre autodesarrollo de unos individuos cuyos derechos son eficazmente protegidos por un poder público de carácter democrático. Esto, claro, es un ideal; las sociedades se aproximan a él en una medida muy diferente. Pero no es tan difícil distinguir entre sociedades avanzadas y sociedades en vías de desarrollo: Suecia no es Perú. De hecho, tampoco España es Suecia; que ambos países tengan tanto virtudes como defectos no debería impedirnos reconocer que a los españoles les iría mejor con la renta per cápita que disfrutan los escandinavos.
Desde este punto de vista, el buen voto será aquel que contribuya a que una sociedad mejore de acuerdo con esos indicadores; un mal voto hace lo contrario. ¿Asunto resuelto? En absoluto: para quienes persigan la realización de fines ideológicos particulares, ese objetivo resulta demasiado genérico y sospechosamente “imparcial”. No hace falta poner el ejemplo de los alegres decrecentistas, hoy de moda en los círculos intelectuales de izquierda, para concluir que el votante más ideologizado estará dispuesto a sacrificar algunos de los bienes descritos en esos indicadores siempre y cuando su modelo de sociedad alternativa se lleve el proverbial gato al agua. Hay para todos: mientras que para unos la difusión de la fe religiosa es más importante que la autonomía personal, otros condicionan el acceso a los cargos públicos al aprendizaje de las lenguas regionales y aún los hay que prefieren la pobreza subvencionada a la riqueza desigual.
Pero ¿cómo pueden votarles?
Al votante ideológico le pasa igual que al acérrimo partidista: no se le pasa por su cabeza que pudiera votarse jamás de otra manera. Solo hay un voto bueno y cualquier otro es un voto malo, si es que esas categorías tienen sentido para él; quizá podríamos hablar simplemente de voto natural por ser la única opción que –salvo catástrofe– está sobre la mesa. Donald Trump lo expresó a su brutta maniera cuando dijo, en la cima de su popularidad, que seguirían votándole incluso si saliera a pegar tiros por la Quinta Avenida; otros no lo dicen, pero sospechan que es cierto. Y los datos muestran que una parte del apoyo electoral de los partidos es inamovible. Eso quiere decir que hay un voto incondicional de motivación diversa –ideológica, familiar, clientelar– que, por su misma incondicionalidad, termina por revelarse instrumental: el votante usa su voto como medio para lograr que el partido al que se adhiere conquiste o mantenga el poder. Dado que la disyuntiva entre votar bien y votar mal lleva implícita la flexibilidad del votante para adaptarse a unas circunstancias cambiantes, puede concluirse que el voto incondicional es un mal voto. Aunque a veces, a fuerza de estar siempre en el mismo sitio, acierte.
En una columna de opinión en la que reflexionaba sobre el buen votar antes de las elecciones, el periodista Antonio Caño apuntaba en esta dirección: “Votar bien significa acertar con las necesidades del país en un momento determinado, sabiendo sobreponerse a los odios intrínsecos y los prejuicios naturales”. La primera parte de su argumento incorpora un elemento de subjetividad, ya que no siempre será fácil determinar cuáles son esas necesidades; además, el votante podrá acogerse a sus percepciones y creencias como criterio superior de decisión, justificando quizá con ello el voto reiterado por su opción política habitual. Es la segunda parte del argumento la que resulta más interesante, ya que apunta a la capacidad del votante para trascender sus sesgos y evaluar de manera desapasionada en cada convocatoria electoral cuál es la fuerza política que mejor servicio puede prestar a la sociedad a la vista de las circunstancias, las ofertas y los liderazgos. En otras palabras: el buen votante es aquel capaz de comportarse pragmáticamente. Liberado de las ataduras sentimentales que podrían vincularlo a unas siglas o un bloque, el buen votante emite un voto racional que procede de una deliberación interior bien informada. Aunque quizá todo esto suene demasiado rimbombante: basta que el ciudadano no subordine su identidad política a ningún partido político y ponga la buena salud de la democracia y el progreso de su sociedad por delante de cualquier prejuicio ideológico. En última instancia, votar bien es una cuestión de procedimiento.
El gran simplificador
Pero aquí llegan las malas noticias: casi nadie vota de esa manera. Es algo que ya dejó sentado Giovanni Sartori en sus Elementos de teoría política, cuando diferenciaba –siguiendo en esto a Philip Converse– entre una secuencia ideal del voto y una secuencia real u observada. Si la democracia fuera una maquinaria que operase racionalmente, el ciudadano tendría primero unas preferencias, luego unas percepciones y, finalmente, escogería al partido más próximo a las soluciones que él mismo privilegiaría. ¡Elegir al partido quedaría para el final! Para Sartori, este voto centrado en los problemas es inusual porque exige un grado bajo de ideologización; en la mayoría de las democracias, prima una secuencia “invertida” en la que el votante parte de la adhesión al partido. Ese votante es un “gran simplificador” que decide en función de criterios de ubicación espacial (derecha-izquierda) al margen de las políticas y los resultados concretos que traigan consigo los gobiernos de uno u otro signo. Se trata de una debilidad que aprovechan los estrategas de los partidos: cuántas veces hemos visto en España cómo calificar una medida de “progresista” bastaba para concitar el aplauso del electorado, fuera cual fuera el contenido o la eficacia de la misma. Nada conviene más a los partidos que convertir el debate sobre problemas concretos en un enfrentamiento entre siglas emocionalmente recargadas.
Ahora bien: si todos los ciudadanos votasen siempre lo mismo, lo que equivale según hemos visto a votar mal, nunca habría en ninguna parte un cambio de gobierno. Y aunque hay lugares –el SPD alemán lleva 77 años gobernando Bremen– donde eso sucede, no es lo habitual. Hay que tener en cuenta que la composición del electorado cambia: unos mueren y otros llegan a la mayoría de edad; hay emigración e inmigración. Pero, sobre todo, existen votantes flexibles cuyo apoyo posee un valor especial debido justamente a su rareza; en circunstancias excepcionales, como una crisis económica, las transferencias de voto serán más abundantes y acaso menos reflexivas, por cuanto el votante puede limitarse a responder a una situación de crisis castigando al gobierno y optando por su alternativa con la esperanza de que arregle las cosas.
De todo lo anterior podría deducirse que cuanto mayor sea el número de ciudadanos que votan bien en cada elección, mejor le irá a una sociedad. Y viceversa: un país donde el mal votar sea dominante lo tendrá más difícil para dotarse en cada momento del tipo de gobierno que más puede ayudarle a mejorar. Pero esto, ¿cómo se demuestra? Aunque las democracias pueden considerarse hasta cierto punto experimentos naturales, no proporcionan al observador un material contrafáctico que haga posible comparar entre lo que fue y lo que hubiera sido si los ciudadanos hubieran votado de manera diferente. Siempre podrá alegarse que la alternativa habría sido mucho peor, aunque eso no impide reconocer a aquellas sociedades que se han demostrado incapaces de aprendizaje e insisten en votar mal: ahí está Argentina para demostrarlo. A nivel individual, se reproduce la dificultad: por más que los estudios empíricos demuestren que los ciudadanos suelen votar sin estar apenas informados, una parte de la literatura académica replica que el votante emplea heurísticas o atajos cognitivos –a menudo de base emocional– que desembocan en una decisión que no tiene por qué ser peor que la que tomarían si se informasen y reflexionaran cuidadosamente.
¿Qué es votar bien?
¿Existe, entonces, el mal votar? ¿O solo es el reproche que se dirige hacia quienes votan algo distinto que nosotros? Así razonan esta semana los partidarios del gobierno de Pedro Sánchez, incapaces de explicarse el castigo recibido por el líder socialista en las elecciones municipales y regionales. Pero su caso sugiere lo contrario: si en el ánimo de los votantes –habría que entrevistarlos a todos– han pesado sobre todo las alianzas de Sánchez con los partidos contrarios al orden constitucional y sus marcadas tendencias iliberales, así como el desorden organizativo de la coalición de gobierno con Podemos y una pobre performance económica que tiene su correlato en el deterioro de los servicios públicos, quizá su abultada derrota puede explicarse fácilmente como el resultado de la convicción de que su mandato es perjudicial para el progreso de la sociedad española y la buena salud de su democracia. Es una conclusión discutible, porque nadie puede validarla: sus partidarios creen exactamente lo contrario.
Para no quedarnos atrapados en este laberinto, concluyamos que el buen votar exige el cumplimiento de dos condiciones. La primera es procedimental y se refiere a la calidad del trabajo reflexivo del votante: vota bien quien piensa su voto sin atarse emocionalmente a ningunas siglas. Y la segunda es sustantiva: vota bien quien pone los intereses generales de su sociedad por delante del éxito coyuntural de un partido o la realización de tales o cuales fines ideológicos. Es un programa exigente, máxime cuando a uno le susurran que el voto de un individuo no tiene ningún peso en el conjunto. Pero si uno quiere hacer las cosas bien en esta vida, ya tiene por dónde empezar.