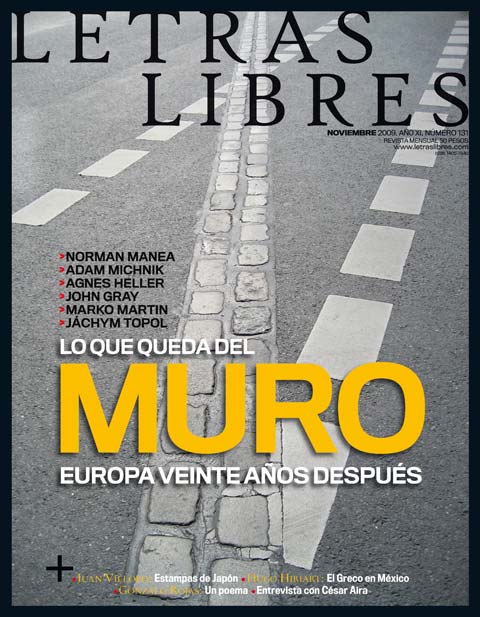El lector de novelas policiales pasa bajo el arco que sostienen dos afirmaciones de sentidos quizás opuestos, ambas atendibles; una de Alberto Savinio: “Aclarar un misterio es indelicado para con el misterio mismo.” Otra de Bertrand Russell: “Quienes leen policiales no piensan en hacer la guerra.”
Algunos, aunque cómodos en lo maravilloso, se desinteresan de la ciencia ficción, que suele abusar de una función profética mediante múltiples y ramificados augurios. La novela o el cuento policiales no pierden seguidores, creo. Lo soy, desde mis primeros y remotos encuentros con Poe, Leroux o sir Arthur Conan Doyle, hasta el descubrimiento de sus clásicos, gracias a “El Séptimo Círculo” de Borges, la impecable colección que aseguró un público nuevo para un género todavía novedoso. Por entonces, descubrir El misterio de Edwin Drood de Dickens, inconclusa por la muerte del autor, me trastornó, como años después olvidar en un avión, a medio leer, la reescritura que de ella hicieron dos curiosos y activos italianos, Fruttero (Carlo) y Lucentini (Franco), comentándola y dándole un final que supongo inteligente.
Por entonces llegué a una conclusión, cuya posible insolvencia acepto: la novela policial es un producto tan inglés como los sándwiches de pepino. Por supuesto, Gaston Leroux con El misterio del cuarto amarillo, primer huis clos “irresoluble”, y El perfume de la dama vestida de negro, dejó huellas francesas en ese acotado territorio, sobre todo con la primera. Pero él, el belga Simenon y alguno más no llegan a competir con la variada oferta inglesa. Sólo la isla, con Chesterton, logró asociar el misterio de la maldad humana y el misterio de Dios mediante el difamado intelecto. Chesterton le agregó a la especulativa un toque imprescindible para el éxito del género: lo humanizó con el Padre Brown, personaje adorable como debió ser su autor. Gaston Leroux, reconozco, había hecho algo semejante al crear, con inolvidable apellido cómico, a Rouletabille, el más melancólico y amable de todos los detectives de ficción (y el más joven).
Sir Arthur Conan Doyle tuvo un acierto casi dickensiano: no prescindió de personajes en los límites de la “buena sociedad” y tomó los bajos fondos como una aprovechable fuente argumental, descubriendo que la riqueza psicológica no desaparece entre la escoria social o entre las víctimas del opio. Al fin hasta las protomusas, las tríadas griegas, hacían maldades cuando no disponían de la miel apetecida. La diferencia psicológica entre Holmes y el Dr. Watson, auxiliar, enriquece la envoltura literaria de su creación, lo que puede justificar que otro colega, Nicholas Meyer, haya imaginado una novela propia sobre un posible encuentro de Sherlock Holmes con Freud.
Por eso, no es extraño que incluso fuera de Inglaterra existan clubes y grupos de admiradores y estudiosos de sir Arthur. Japón cuenta, no sé si con un club, pero sí con un émulo de calidad. Se llama Okamoto Kido. Nació en 1872 (el primer relato de Conan Doyle es de 1887). Aunque China le ofreciera modelos remotos en el tiempo, la influencia inglesa primó y su Hanshichi es una elegante versión japonesa de Sherlock Holmes. Sin embargo, sería injusto no ver las diferencias y la originalidad de Kido, tan célebre en su tierra como el inglés en el mundo y considerado el creador del género en su lengua, en la época Edo, además de fecundo autor del teatro kabuki.
Para acercarnos más al investigador-protagonista, cuyos mayores logros serán recordados en sucesivas conversaciones, el prólogo de Fantômes et samouraïs / Hanshichi mène l’enquête à Edo, como traduce Karine Chesneau (editorial Philippe Picquier), presenta al joven narrador, al que su tío K. cuenta “una ridícula historia de fantasmas”, aclarada gracias a su amigo Hanshichi. Este aparece aquí en un segundo plano, aunque el prólogo ya incluya El espíritu de Ofumi, primera muestra de la sutileza de Hanshichi. Diez años más tarde, el narrador comenzará a frecuentarlo, al fin de la guerra sinojaponesa y ya muerto su tío. Los trece relatos que siguen encierran crímenes, desapariciones, engaños, campanas que suenan solas, monjes aprovechados, amores escondidos, una niñita muerta en el techo de la casa de un señor, casos curiosos, normales, con apariencias misteriosas, que el investigador narra en cada encuentro, incluyendo algún error que no esconde y que parece divertirlo.
En casi todos los casos hay una complicación capaz de mantener el interés del lector atado al mero argumento policial. Don Isidro Parodi extremó las exigidas capacidades deductivas de Holmes, resolviendo los misterios que se le planteaban con la sola movilidad de su mente, ya que sus creadores buscaron la inusual contradicción de un detective preso. Hanshichi, en cambio, corre a ver los lugares implicados, busca testigos, practica deducciones dignas del Zadig de Voltaire y aun provoca los azares que lo llevan a buen fin (ignorando una de las reglas, establecida al refinarse el género: desdeñar la casualidad como factor de descubrimiento –como si en la vida no ocurriese– y sólo aceptar el hallazgo intelectual). No recurre a los fantasmas, claro, pero las criaturas mezcladas en los asuntos pueden creer en ellos; en algunos casos, el criminal aprovecha elementos capaces de hacer pensar en manifestaciones misteriosas. La insistente negativa de un masajista ciego a hacer su trabajo en cierta casa, porque siente la presencia de algo terrible, lleva al investigador a ocuparse de un caso complejo que implica un obvio cadáver enterrado donde el ciego trabajaba. En otro caso, un crimen es provocado por la conducta verdaderamente diabólica de unos gatos, que manejan la voluntad de su dueña y, después de ser expulsados primero a grandes distancias y luego tirados al mar, regresan y parecen encarnar en ella. Este es el único ejemplo en que lo detectivesco se entreteje con lo fantástico (metafísico, diría un norteamericano).
De cuando en cuando, alguna referencia intertextual refuerza los prestigios de Hanshichi, como si entre un relato y otro el lector hubiese podido olvidar las virtudes del investigador, lo que hace pensar en posibles publicaciones aisladas en revistas. De todos modos eso retoca el mecanismo de continuidad inventado al comienzo y el interés del narrador por su personaje, que refuerza el del lector.
En las novelas policiales occidentales, sobre todo norteamericanas, suele manejarse un factor que agrega inquietud a la actividad del detective privado: este es doblemente loable, porque desarrolla su difícil tarea sin ayuda y sin mayores medios: no sólo sin apoyo oficial sino con su oposición. Y tan sabroso es este personaje, tanto cuenta por anticipado con la simpatía del público, que el exitoso Paul Auster acude a ese esquema que derivará –en primera persona y por encargo– tras la pista de unos recorridos por Nueva York, al fin, inútiles. Hanshichi, modestamente, dispone de un funcionario auxiliar, porque nuestro investigador cuenta con el respeto de la policía, no siempre insistente, y porque el narrador se ciñe a las posibilidades que le ofrece la realidad de su país, que no pretende falsear.
Pero, más allá de la seriedad con que enfrentó las relativamente nuevas convenciones del género policial, Okamoto Kido en esos catorce enigmas ofrece un curso que seguimos absortos y sin esfuerzo sobre costumbres, psicología, cultura e incluso historia de ese imperio y de sus relaciones con Occidente. Aprendemos que un samurái, por serlo, no puede creer en fantasmas; que la época Edo es sorprendentemente larga (1603-1868); que Edo es el antiguo nombre de Tokio, sede del sogunato; que en el siglo XVIII tenía un millón de habitantes; las unidades de peso y de medida y las monedas; que un daymio es un gran feudatario; que sólo los hatamotos son recibidos a la presencia del sogún, que el incendio que en 1868 destruyó Kioto lo causó la lucha entre dos facciones rivales, al empezar la era Meiji y concluir el poder de los Tokugawa.
Las historias parten de habitaciones rápida y sutilmente pintadas, los personajes se proyectan, descritos en sus vestiduras y tocados, cuyos significados se nos explican, sobre un paisaje que padece el verano o se sumerge en las nieves y vientos invernales. Los juegos de los niños, las comidas y bebidas de los adultos, los distintos tipos de espectáculos, las fiestas religiosas, las costumbres de los comerciantes, las fórmulas de cortesía, la geografía del Japón, la severidad de los castigos, los dioses y sus funciones y exigencias, los lugares de los diferentes ritos y las formas de la devoción, los barrios célebres, la vida amorosa. Todo esto mediante sutiles acotaciones al tema central; un cuervo sobre una torre, entre la nieve, crea un clima y pinta un paisaje típico. Al cabo de las más de cuatrocientas páginas de Fantômes et samouraïs, sabemos algo más de un pasado sin duda casi desaparecido y el simpático investigador, siempre discreto y bien dispuesto, merece sumarse a una nutrida colección de colegas occidentales. Arigato gozaimazu, Okamoto Kido. ~